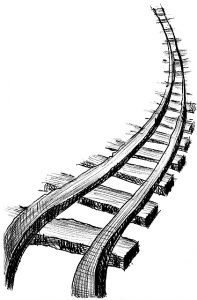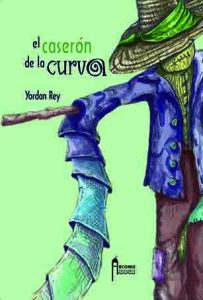cinco
 El caserón de la curva, así es como le dicen al rancho de mis abuelos. Lo encuentro igualito que en mis recuerdos: azulosas paredes de palma, las ventanas con mallas para los bichos, el suelo de mármol. Tengo suerte porque aquí sí me dejan andar descalzo.
El caserón de la curva, así es como le dicen al rancho de mis abuelos. Lo encuentro igualito que en mis recuerdos: azulosas paredes de palma, las ventanas con mallas para los bichos, el suelo de mármol. Tengo suerte porque aquí sí me dejan andar descalzo.
Despertaron a mi prima Helem para que nos saludara. Es demasiado seria, quizás porque es ucraniana y los extranjeros son raros. Sin embargo, su mamá, Nadia, me dio un beso y me abrazó fuerte.
Me caigo de sueño. Mi abuela me da un vaso de leche tibia y unos queques. Abuelo se sienta cerca y cuando lo miro se pone al revés los dientes postizos con la lengua. Pero no me da risa.
Noche cerrada.
A la luz del candil
abuela crece.
seis
Ni los gallos me hicieron levantarme a pesar de lo fastidiosos que  son. Estaba muerto de cansancio. El desayuno estaba muy rico: pan tostado, huevo hervido y leche con café. Luego abuela nos coló café claro. Aún sigue usando el colador con su gorrito de tela.
son. Estaba muerto de cansancio. El desayuno estaba muy rico: pan tostado, huevo hervido y leche con café. Luego abuela nos coló café claro. Aún sigue usando el colador con su gorrito de tela.
Helem quiso ver mis libros y me enseñó los suyos. Luego de eso, siento que somos los mejores primos. Ni siquiera a Milián le gustan los libros. Helem es la hermana que siempre quise tener. El libro que más le gustó fue “La familia Mumin”, de Tove Jansson. Se lo regalé. A cambio me regaló uno sobre mariposas nocturnas. Está en ruso pero tiene unas fotos muy lindas. En el último viaje ella todavía era muy chiquita y casi no jugábamos, pero ahora me doy cuenta de que es genial.
Hoy me llevó al río. “Está cerca”, dijo. Yo no sé lo que es cerca para mi prima porque había que caminar un montón. Por el camino se trepó a una mata de mamoncillos. Yo esperé abajo mientras ella me lanzaba los más maduros.
Ojo de agua.
Robar un mango
de las ofrendas.
siete
Abuelo tiene tremendo miedo a las arañas. Nos vio sacándolas de sus madrigueras con un trozo de jabón atado a un hilo y nos regañó desde lejos. Soltamos todas, menos una que escondimos en un frasco vacío de mayonesa. Luego la olvidamos en la sala y se ha formado tremendo problema porque abuelo la vio y dijo que nos iba a encerrar en el gallinero. Nos gritó cantidad de cosas. Abuela mató a la araña y nos sentimos culpables.
Caída del sol.
Enterramos a la araña
junto a su cueva.
ocho
Cosechar café.
Hoy nos han picado
las santanillas.