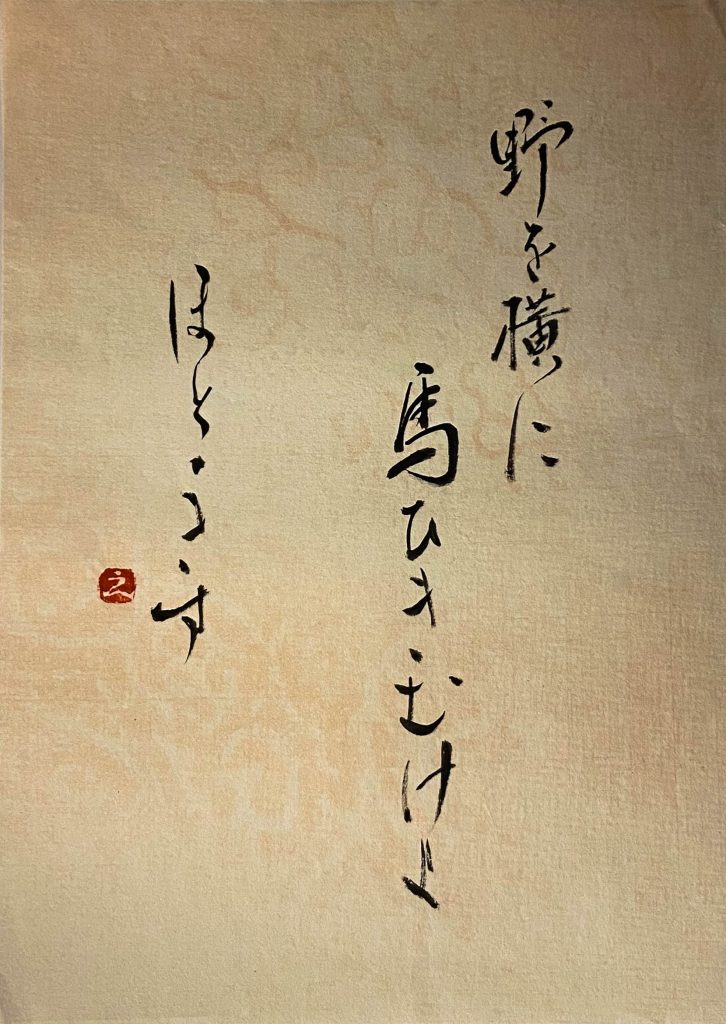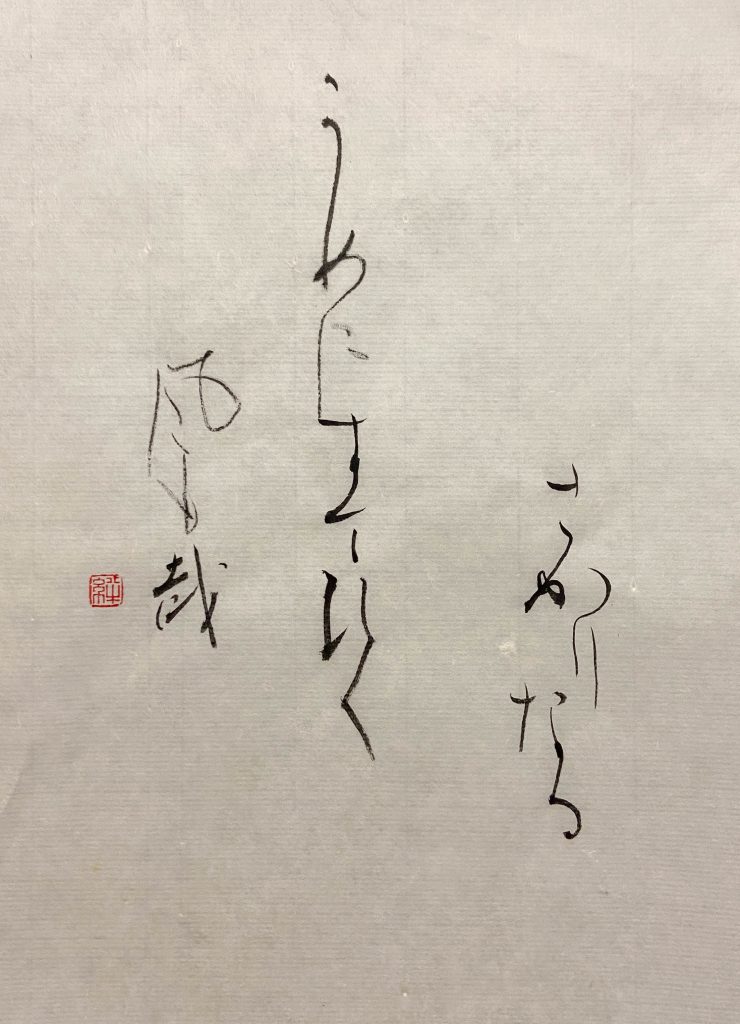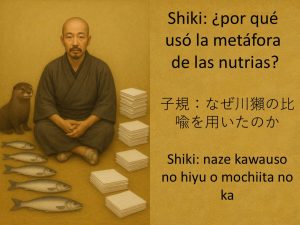CONSTRUIR
Avanza el día
Sandalia de barquero.
¡Ah, la pobreza!
DECONSTRUIR
Acompaño fotografía para que el lector curioso pueda apreciar la sandalia que calza un pie gastado por el trabajo de muchos años a la intemperie. Es el pie de un trabajador. Pertenece al barquero de una faluca de un río –dicen que el más largo del mundo– obligado por la necesidad a transportar a turistas un día tras otro, sea o no festivo, a cualquier hora del día.
Los dos primeros versos se prestan a cierta ambigüedad porque el sujeto del verbo «avanzar» puede ser tanto «día» como «sandalia». En este último caso, «día» sería el objeto del verbo «avanzar». Una ambigüedad deliberada conseguida gracias a la ausencia de signo de puntuación detrás del primer verso.
Mi vista fue impactada por la sandalia y por la situación de pobreza que, me pareció, había detrás de quien la calzaba. O tal vez no había tal situación. Pero, al menos, esa fue la impresión que me sugirió la visión de la sandalia. Una historia de pobreza. Al haijin las cosas le cuentan historias. Y se las cuentan porque el haijin intima con las cosas. Es el premio que estas le dan. Tal intimación es, desde mi punto de vista, la esencia del arte del haiku, poesía de intimación entre el poeta y las cosas, situaciones, momentos capturados por la retina del haijin. Desde este punto de vista, se puede hablar de un doble viaje que hace este: un primer viaje al mundo de las sensaciones –en este haiku a través de la visión de una sandalia–, sin filtros intelectuales; un segundo viaje hacia el corazón de las cosas; un sencillo viaje de intimación con estas.
En este famoso poema de Buson, también con la pobreza como telón de fondo expresada en el tercer verso, el primer viaje se produjo a través del sonido. Pero el segundo viaje fue el mismo: un trayecto hacia el corazón de un objeto: la sierra.
鋸の nokogiri no
音貧しさよ oto mazushisa yo
夜半の冬 yowa no fuyu
Se oye una sierra
A medianoche en invierno.
Es la pobreza.
En el comentario que hace R. Blyth sobre este verso, leemos: «Meisetsu afirma que se trata de la sierra de un carpintero; Hekigodō precisa que es un carpintero pobre obligado a entregar un pedido al día siguiente; Shimizu opina que es el sonido de una sierra que corta carbón y que quien usa la sierra es el mismo Buson, el cual lamenta el ruido sin duda molesto para los vecinos a esa hora de la noche» (A History of Haiku, vol. 1, The Hokuseido Press, Tokio, 1963; pág. 282).
En mi haiku, fue la sandalia en un pie curtido la que me «contó» una historia de pobreza. Una historia no fija en un momento del tiempo, sino inscrita en cualquier hora, es decir, cuando el día avanza. Una historia sin tiempo.