A modo de presentación:
El sashei es la piedra angular sobre la que Shiki basó toda su teoría del haiku, y por tanto, una clave del llamado haiku moderno. Pero, de dónde bebió Shiki para llegar al sashei, ¿cuáles fueron sus fuentes? Bien, a aportar luz a esta pregunta es a lo que dedicó tiempo y esfuerzo en sus investigaciones Charles Trumbull, y por ello, hemos querido traducir este texto, a fin de facilitar el acceso a un trabajo que entendemos es imprescindible para entender el haiku actual.
Trumbull es un referente en el haiku anglosajón, codirector de Haikupedia, la web de la Haiku Foundation. Ha sido presidente (2004–2005) de la Haiku Society of America.
Artículo original en inglés:
Charles Trumbull, “Masaoka Shiki and the Origins of Shasei” Juxta (Juxtatwo, 2016), 87-122.
Masaoka Shiki y los orígenes del Shasei
Por Charles Trumbull
Traducción al español de Elías Rovira y Jaime Lorente.
RESUMEN: La difícil y corta vida de Masaoka Shiki coincide con un agitado período en la historia política y cultural japonesa. Con la «apertura” de Japón a Occidente, el país se inunda de nuevas ideas del extranjero que llevaron a los jóvenes artistas y escritores japoneses, Shiki entre ellos, a reconsiderar los tradicionales géneros de la pintura y la poesía. La aportación más conocida de Shiki a esta revolución cultural, a principios del siglo XX, fue su estudio y revitalización del haiku y principalmente su teoría del shasei, o “boceto de la vida” . Este ensayo profundiza en las fuentes estéticas del shasei y busca las influencias que las ideas de Shiki tuvieron sobre sus seguidores, tanto en Japón como en el extranjero. 1
__________
Introducción
Masaoka Shiki fue la persona adecuada en el lugar y momento adecuados. Nació justo en plena “apertura” de Japón a Occidente. Un país que había sido culturalmente insular durante siglos comenzaba a ser hostigado con ideas radicalmente nuevas.
Esta corriente de influencias occidentales fue tanto oficial como informal. El gobierno japonés abrazó entusiasmado las instituciones económicas y sociales del Oeste, también aspectos de su tradición cultural y literaria. Artistas y escritores individuales, motu proprio, se apresuraron a introducirse en la cultura y estética occidentales.
“En el período Meiji hubo una estrategia inicial, calculada, de estudiar los métodos de representación occidentales con el propósito último de llevar a Japón a un nivel visible de modernidad. Sin embargo, un pequeño, aunque influyente grupo de pintores se involucró en un intercambio cultural que no pudo ser controlado por las acciones del gobierno”. 2
El primo de Shiki recapituló la opinión de estos ambiciosos jóvenes: “Llegamos a la adolescencia tras la desaparición del sistema feudal. Todo había sido sembrado de nuevo. Mientras el antiguo orden había caído, nada nuevo se había creado en su lugar”. 3 Shiki estaba decidido a ocupar ese vacío cultural: ofreció con éxito un encuadre nuevo para los antiguos géneros poéticos del haiku y el waka o la tanka, y tanto sus ideas como las reacciones a ellas dominaron la teoría poética japonesa durante un siglo. Aunque actualmente las innovaciones de Shiki se hallan bajo una especie de asedio, continúan siendo esenciales para comprender el haiku tal y como se desarrolló en el siglo XX en Japón y Occidente.
Mi interés en este artículo se centra en esa corriente cruzada clave en la historia cultural japonesa cuando Occidente se encuentra con Oriente, en Masaoka Shiki y sus obras, y en los principios estéticos que introdujo en la composición del haiku, en particular el shasei. Primero, hablaremos sobre el contexto literario en que nació Shiki. Repasaremos brevemente su vida exponiendo sus teorías estéticas y poéticas. Nos centraremos en el shasei: su enfoque del arte o la literatura que implica «bocetar del natural», y presentaré mi teoría sobre los orígenes profundos del concepto. Analizaremos los cambios posteriores del shasei que se le ocurrieron a Shiki, es decir: «realismo selectivo», en el que el artista o poeta puede elegir algunos aspectos de una escena para usar en su creación; y makoto, o “veracidad poética”, que permite al creador ir más allá al retratar subjetivamente una escena. Para terminar, hablaremos ligeramente sobre el estado actual del shasei en el haiku actual, sobre todo en Occidente. En todo momento alternaremos la historia del arte y la historia literaria, pues considero que la llegada a Japón y el impacto de la estética occidental, en ambas disciplinas, fueron prácticamente simultáneas y significativas.
Situación al comienzo del período Meiji (1868-1912)
Las corrientes estéticas de la época son contrarias al impacto que origina Shiki en la dirección de la literatura japonesa. Después de la apertura de Japón y la restauración de los emperadores Meiji en 1868, el país se integra en una dinámica de rápida occidentalización. Estas nuevas ideas de Occidente anegaron todos los aspectos de la vida japonesa, incluyendo el arte, la literatura y la poesía. Unos pocos ejemplos del mundo de la pintura nos mostrarán dramáticamente la situación a la que se enfrentaron Shiki y otros “prooccidentales” en Japón a finales del siglo XIX.
Observaremos al respecto unas cuantas obras de arte tomadas de sitios web de museos.
Primero, dos pinturas japonesas tradicionales que representan el «estado del arte en el arte», a mediados del siglo XIX:
El primer trabajo, titulado “Ondas ásperas«, es del artista Ogata Korin en 1704-9.
Son dos paneles en tinta y oro sobre papel dorado. El tema y la presentación recuerdan quizá al dibujo japonés clásico más famoso, “La gran ola en Kanagawa «, de Katsushika Hokusai.
A estas dos pinturas les separa poco más de un siglo, pero el tema y la presentación estilizada son notablemente similares. Las imágenes en este estilo fueron muy comunes para los japoneses en los inicios del Período Meiji.
A continuación, veamos cómo los pintores occidentales representaban el mismo tema, las grandes olas, en el siglo XIX. Estos motivos son los que Shiki y sus contemporáneos estaban experimentando por primera vez, algo radicalmente nuevo que provenía de Occidente. Primero, la obra de JMW Turner, “Un desastre en el mar”, en torno a 1835:
y luego “La novena ola” de Ivan Ayvazovsky en 1850, el pintor de paisajes marinos más famoso de Rusia:
Ahora un lienzo del pintor francés Gustave Le Gray, llamado “La gran ola, Sète”:
y una de las muchas pinturas de olas del también francés Gustave Courbet: “La Vague” (Los mares tormentosos) de 1869:
A continuación, “Un mar tormentoso” de Claude Monet de 1884:
y por último, un lienzo del estadounidense Winslow Homer llamado “Prout’s Neck, Breaking Wave” de 1887:
El enorme poder de la Naturaleza, en concreto del mar, es el tema común que relaciona todas estas pinturas. Hokusai representa botes muy pequeños y un monte Fuji en miniatura ahuecado en los canales entre las olas; del mismo modo, Turner pinta, pero de manera casi invisible, seres humanos abandonados a su suerte durante las tormentas más feroces en el mar.
Sería entretenido señalar las diferencias entre las obras japonesas, muy estilizadas y enrarecidas, y las pinturas occidentales mucho más realistas y vernáculas… pero más allá de esta crítica de arte tenemos, como se suele decir, otro asunto al que atender.
Dado que la pintura en Japón había llegado a un punto de estancamiento y falta de innovación a mediados del siglo XIX, también sucedió con las artes literarias. El gran traductor Burton Watson (1) proporciona una idea del callejón sin salida al que había llegado la lírica en Japón en ese momento:
“En su entusiasmo inicial por lo extranjero, algunos [escritores japoneses] llegaron a opinar que las formas literarias niponas tradicionales como la poesía tanka y haiku, irremediablemente vinculadas a la cultura del pasado, ahora eran obsoletas y en poco tiempo dejarían de existir”. 4
Además, lo que ahora denominamos con el término “literatura” no existía en Japón en ese momento. Janine Beichman, biógrafa de Shiki, explica lo siguiente:
“Durante el período Tokugawa (1603-1867) no existía palabra alguna que pudiera traducir el moderno término inglés «literatura», como un nombre empleado para denotar colectivamente cualquier tipo de poema, novela, cuento, ensayo, drama o, a veces, incluso historia y biografía. Además, no había ninguna forma de literatura que se considerara con un valor intrínseco, como un medio para expresar por sí mismo la verdad”. 5
Por tanto, un poeta de haiku escribía haiku, un dramaturgo escribía drama, etc., y no se aventuraba mucho más allá de su propio terreno, pues estas formas literarias estaban distanciadas. Por desgracia, a la mayoría de estos géneros, incluidos el haiku y la novela, se les tenía en baja consideración y ni siquiera se consideraban formas de arte; más bien eran percibidos como entretenimientos populares.
En las décadas de 1870 y 1880, tras el período Tokugawa y en los albores de la Era Meiji, el nuevo clima social en Japón cambia el terreno sobre el que descansaba la composición del haiku. Harold Isaacson, traductor del trabajo de Shiki, explica los cambios:
“En los días de Tokugawa el haiku fue una forma de literatura japonesa que produjo muchos grandes maestros por entonces. Sin embargo, resultó imposible que en las inestables circunstancias de los tiempos de Meiji el haiku y otras formas literarias continuaran y se hundieron gradualmente en la decadencia… No se pretende criticar el haiku de Meiji, cuyos poemas son de un poder extremo. Pero el público japonés en general encontró casi incomprensibles sus ajustes del haiku, aunque eran válidos y profundamente conmovedores. Esta incapacidad para su comprensión produjo un sentimiento de desinterés y de vago resentimiento entre los japoneses. El haiku, que siempre tuvo la intención de ser del interés más amplio y universal, se estaba limitando ahora a un grupo cada vez más pequeño de personas que escribía casi en exclusiva para que los demás los leyeran. Shiki comenzó a buscar una manera más simplificada de haiku”.6
Como dijimos al principio, Masaoka Shiki era el hombre adecuado en el lugar y momento adecuados. En su breve vida ayudó a elaborar un concepto de literatura para los japoneses, reconsideró y sentó las bases para una renovación del haiku y de la tanka; también desarrolló un sistema estético para la poesía corta japonesa: el shasei y sus ramificaciones, que permitieron la composición de nuevas obras innovadoras en forma de poemas de mayor brevedad.
Hagamos una breve pausa para observar la vida de Shiki.
Masaoka Shiki 7
 Dos imágenes de Shiki.
Dos imágenes de Shiki.
Datos biográficos
- Nace el 17 de septiembre de 1867 como Masaoka Tsunenori en Matsuyama, en la isla sureña de Shikoku, en una familia de samuráis de bajo rango (como Bashō). Nace una hermana tres años después.
- Su padre, alcohólico, muere en 1872 cuando Shiki había cumplido cinco años.
- Al año siguiente, Shiki comienza la escuela primaria y estudia los clásicos chinos con su abuelo, un maestro severo al estilo samurái. Shiki se vuelve bastante competente y conocedor de la poesía china bajo la mirada de su abuelo y otros maestros.
- En 1880 tose sangre por primera vez y se le diagnostica tuberculosis. Adquiere el seudónimo de «Shiki»: un nombre para el cuco japonés del que se creía capaz de cantar con tanto entusiasmo y esfuerzo que escupía sangre.
- En 1883, Shiki deja la escuela secundaria en Matsuyama, se marcha a Tokio y se matricula en la escuela.
- En 1884 aprueba el examen de ingreso a la Escuela Preparatoria Universitaria, una especie de Bachillerato.
- Al año siguiente, suspende sus exámenes escolares. También cambia los objetivos de su carrera de político radical a filósofo.
- En 1888 descubre el béisbol y se convierte en un apasionado jugador y aficionado. También conoce el campo de la estética y lee On Stylede Herbert Spencer.
- En 1890 se gradúa de la Escuela Media Superior y entra en la Universidad Imperial en el departamento de literatura japonesa. Los últimos 10 a 12 años de su vida son tremendamente productivos y efímeros; Shiki cambia de dirección a menudo. En su última década, Shiki compone la mayor parte de sus más de 10.000 haikus, 2.000 tanka y 2 diarios.
- En la primavera de 1891 no realiza los exámenes finales de la universidad y pierde interés por la filosofía.
- En 1892 continúa escribiendo artículos de crítica literaria, emprende un profundo estudio del haiku y waka/tanka; en 1893 vuelve su atención a su reforma del haiku dejando la universidad y convirtiéndose en editor de haiku de Nippon. En ese periódico publica numerosos artículos o ensayos, entre ellos su famosa crítica a la obra de Bashō [Bashôn zôdan] y elogios a la de Buson [Haijin Buson]. El desarrollo de la idea del shaseidata de estos años.
- En 1895, con su típico entusiasmo impulsivo, Shiki decide que debe ir a China como corresponsal, en plena guerra con Japón. Sin embargo, el conflicto termina pronto y Shiki nunca llega al frente. Lo envían de regreso a casa, sufre una hemorragia pulmonar a causa de su tuberculosis y es hospitalizado en Kobe. No se espera que viva, pero de alguna manera sale adelante. Regresa a su ciudad natal de Matsuyama y se hospeda con su amigo Natsume Sōseki, estudiante de literatura inglesa y luego gran novelista, quien también escribió haiku influenciado por Shiki. 8
- La revista Hototogisucomienza a publicarse en Matsuyama en 1897 bajo la tutela de Shiki. Debido a su enfermedad no puede editarlo por sí mismo.
Durante las próximas décadas, con diversos editores, Hototogisu (otro nombre para el cuco japonés) es la revista de haiku dominante en el país. Shiki se muda a Tokio y se somete a una cirugía para erradicar la tuberculosis.
- Su condición médica sigue empeorando. Beichmann escribe:
Desde 1897, Shiki estuvo postrado en cama con tuberculosis espinal, lo que le provocó un dolor de espalda insoportable. También sufría de forúnculos tuberculosos intratables que supuraban pus sobre sus caderas y nalgas. Su condición empeoró de manera constante a partir de entonces. En 1901 escribió: “Todos los días tengo fiebre. No puedo ponerme de pie ni sentarme, y últimamente me cuesta incluso levantar un poco la cabeza. El dolor también hace que sea imposible cambiar de posición libremente en mi cama, así que debo permanecer quieto. Cuando el dolor es muy fuerte, me duele girar a la derecha o a la izquierda, y aun acostado de espaldas sufro como si estuviera en el infierno”.
- Pese a su condición, o tal vez porque se siente impulsado a completar el trabajo de su vida, aunque sabe que le queda poco tiempo, emprende en 1898 su reforma de la tanka.
- Mientras tanto, la dirección editorial de Hototogisupasa a manos Takahama Kyoshi, quien dirige la publicación de Matsuyama a Tokio y la convierte en una revista literaria general, paralelamente a su propio cambio de interés del haiku hacia las novelas. Sin embargo, después de 1913, Kyoshi vuelve al haiku y continuará editando Hototogisu hasta su muerte en 1959.
- Ya en 1901 Shiki requiere atención médica constante ofrecida por su hermana y su madre.
- El 19 de septiembre de 1902 Shiki muere en Tokio. Horas antes había logrado escribir de su puño y letra sus tres famosos últimos haikus (traducciones de Beichman):
 Shiki. Facsímil del manuscrito de sus tres últimos haiku, 1902. 9
Shiki. Facsímil del manuscrito de sus tres últimos haiku, 1902. 9
絲瓜咲て痰のつまりし佛かな
hechima saite tan to tsumarishi hotoke kana
las flores de calabaza florecen,
pero mira, aquí yace
¡un Buda lleno de flema!
痰一斗絲瓜の水も間に合はず
tan itto hechima no mizu mo ma ni awazu
un litro de flema;
incluso el agua de la calabaza
no puede limpiarlo.
をとゝひのへちまの水も取らざりき
ototoi no hechima no mizu mo torazariki
nadie recoge
el agua de la esponja,
tampoco anteayer.
Influencias en Shiki
No es fácil indicar alguna influencia literaria concreta en el pensamiento de Shiki. Sus biógrafos dejan claro que era un hombre intelectualmente inquieto, de ideas propias y propenso a la acción inmediata, espontánea. No fue un erudito que diseccionaba y estudiaba cuidadosamente cada idea. Su perfil se asemejaba más al de un estudioso inconstante que cambió varias veces sus aspiraciones profesionales y su enfoque intelectual: político, escritor, crítico, esteticista… Vio que su gran misión en la vida era el intento de reconciliar la filosofía, que era un área de estudio respetada en Japón, con varios tipos de escritura y literatura que Shiki amaba pero que eran considerados de escasa relevancia a nivel intelectual.
Shiki admiró el trabajo del novelista y crítico Tsubouchi Shōyō, quien creía, como indicaba el propio Shiki, “que la novela era un arte y no debía despreciarse”. 10 [citado en Beichman, 13]. Shōyō estaba ansioso por incluir la novela en su nueva categoría de literatura japonesa, aunque, como señala el propio Beichman, excluyó al haiku y la tanka de esa definición.
Shiki buscó racionalizar dos disciplinas opuestas en el status del pensamiento nipón: la filosofía y la literatura. Beichman cita los garabatos de Shiki : 11
“Pese a mi intención de estudiar filosofía, mostraba gran interés por la poesía y sentía que no podía vivir sin novelas. Me pareció extraño: ¿cómo me podían gustar cosas tan opuestas e incompatibles como la filosofía y la literatura al mismo tiempo? (Las razones por las que pensé que se oponían eran que los filósofos eran hombres serios, ajenos a las trivialidades de la literatura; los sacerdotes budistas no escriben novelas; y aún no había descubierto que Spencer escribió poesía). Me pareció raro. Pero no pude decidirme por una disciplina, así que declaré que tanto la filosofía como la poesía formarían mi vocación. Mientras tanto, me preguntaba cómo se relacionaban entre sí. Tiempo después supe de la existencia de la estética. Comprobar que se podía hablar de artes como la literatura y la pintura en términos filosóficos me hizo tan feliz que casi salté de alegría.
Beichman resume que “[Shiki] buscó una justificación para las formas poéticas tradicionales de Japón (el haiku y la tanka) en las ideas occidentales (de Herbert Spencer), pero no se dedicó libremente a la literatura como vocación hasta que pudo ajustarla a la racionalismo y enfoque erudito de la tradición confuciana” . 12
Las principales influencias en el desarrollo estético de Shiki llegaron a través del pintor de estilo occidental Nakamura Fusetsu. Shiki lo conoció en 1894 mientras trabajaba como editor del periódico Shōnippon , “y, bajo la influencia de Fusetsu, comenzó a aclarar aún más sus ideas sobre el haiku, tomando prestados ciertos conceptos de realismo del arte y combinándolos con los ya recibidos del novelista Tsubouchi Shōyō”. 13
Fusetsu heredó el mensaje de su maestro, Asai Chū, quien a su vez había sido uno de los alumnos de Antonio Fontanesi (1818-1882). Este pintor fue un destacado paisajista italiano del siglo XIX que había sido invitado a Japón por el gobierno para enseñar en la Escuela Técnica de Arte y, aunque sólo estuvo allí dos años, influyó en toda una generación de artistas japoneses. De acuerdo con las notas de clase tomadas por sus alumnos, Fontanesi resumió así su teoría de la pintura: “El método básico de la pintura occidental es: primero, la forma correcta; segundo, el equilibrio de color y tercero, imaginar siempre mientras pintas que están mirando una hermosa escena a través de una ventana”. Al mismo tiempo, apreciaba mucho la observación y el esbozo de lo natural. 14
Esta es la única imagen de Fusetsu que pude encontrar en la Web, “La luna en Sodegaura en Shinagawa” de la serie Seis Vistas de Tokio con la estética de la línea curva (Kyokusenbi Toto rokkei ). No está fechado.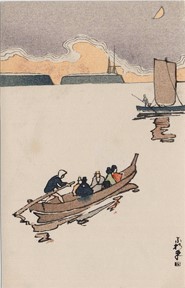
Nakamura Fusetsu, “La luna en Sodegaura en Shinagawa” de la serie Seis Vistas de Tokio con la estética de la línea curva ( Kyokusenbi Toto rokkei ), xilografía en color. [Colección Leonard A. Lauder de postales japonesas, Museo de Bellas Artes, Boston].
El desarrollo del Shasei
Definición
Fue principalmente de Fusetsu, es decir, del campo de la pintura, de donde Shiki tomó la idea del shasei aplicada a la literatura. Beichman escribe (54): “bajo la influencia de Fusetsu Shiki agregó el término shasei, ‘el bosquejo de la vida’, a los otros términos que había usado hasta entonces para denotar realismo, ari no mama ni utsusu , ‘para representar las cosas como son’, y shajitsu, para indicar la ‘realidad’“ . En una nota al pie posterior (149), Beichman agrega: “Los artistas usaron originalmente shasei para traducir el inglés ‘sketch’ y el francés ‘dessin’“.
Otra definición de shasei ofrecida por el Proyecto Shiki en Matsuyama parece revelar lo que Shiki encontró en el argot de los pintores: “escribir exactamente lo que ves para que el lector también pueda experimentar la escena y comprender lo que te conmovió”. 15 Una advertencia importante es que el shasei en la pintura se centraba más en el método de pintar que en la selección del tema o de los objetos a pintar. Shiki trasladó este punto de vista al haiku y la tanka.
Las raíces del shasei
Entonces, ¿dónde se originó la idea del shasei? ¿De dónde extrajeron el concepto los pintores japoneses prooccidentales? La respuesta sencilla es que la idea se basaba en la doctrina del realismo en las bellas artes y la arquitectura de Inglaterra y Francia a mediados y finales del siglo XIX y que llegó a la pintura japonesa poco después. Pero tracemos la línea de shasei desde los pintores en Japón, antes de retomar nuestro impulso nuevamente hacia adelante.
Ciertos estudiantes buscaron precedentes del shasei en las tradiciones asiáticas. 16 El sentido común nos dice, sin embargo, que shasei fue inicialmente una noción totalmente occidental. Watson, por ejemplo, afirma inequívocamente que shasei era una importación:
Como préstamo del vocabulario de la pintura occidental, se adoptó el término shasei , o «boceto del natural», para describir la técnica que subyace en gran parte de su propia poesía y prosa. El escritor debía llevar a cabo una observación minuciosa de las escenas que lo rodeaban y componer obras basadas en lo que vio allí, aunando el estado de ánimo o el tenor emocional que deseaba mediante el uso adecuado de las imágenes encontradas en la vida real. Como aconsejó Shiki a los poetas en un artículo llamado Zuimon suitō (Preguntas y respuestas aleatorias) escrito en 1899: “Coge tus materiales de lo que te rodea: si ves un diente de león, escribe sobre él; si hay niebla, escribe sobre la niebla. Los materiales para la poesía están a tu disposición en abundancia”. 17
Ya manifestamos que Shiki recibió inspiración indirectamente de escritores y pintores occidentales. La poesía de Occidente comenzó a circular por Japón alrededor de 1882. Beichman registra que en 1888 Shiki leyó On Style de Herbert Spencer, trabajo donde el reputado literato británico argumentó que la claridad y la lucidez son indicadores de un buen estilo de escritura y que la síntesis en la expresión, a su vez, promueve la claridad. Por el contrario, cuantos más adornos incluya un autor, enseñó Spencer, menos probable es que se manifieste la esencia de la escritura. Quizá el aspecto de la escritura europea que más sorprendió a los japoneses fue que el lenguaje de la poesía occidental estaba muy cerca del habla cotidiana, lo que ciertamente no era el caso de la dicción tradicional de la tanka y el haiku. ¡Es comprensible que todos esos pensamientos resultaran atrayentes para Shiki, en pleno proceso de revisión de las formas poéticas más breves del mundo!
Volviendo a la historia de los pintores occidentales, la Escuela Técnica de Bellas Artes [Kōbu Bijutsu Gakkō] fue establecida en Tokio en 1876 por el gobierno como parte de su programa de internacionalización. Se contrataron tres artistas italianos para enseñar técnicas occidentales, siendo el más influyente Antonio Fontanesi (1818–1881). Aunque enseñó en Japón durante solo un año, Fontanesi demostró ser muy popular entre sus jóvenes estudiantes, entre los que se encontraba Asai Chū (1856-1907), quien luego estudió en Europa y fue el principal pintor de estilo occidental del período Meiji. 18 Nakamura Fusetsu, a quien ya hemos conocido, fue otro pintor japonés que trabajó a la maniera occidental con el apoyo de Asai Chū. Fusetsu llevó algunas de las pinturas de sus estudiantes a Shiki en el periódico Nippon. Shiki quedó bastante impresionado y continuó usando el trabajo gráfico de Nakamura para ilustrar su columna de haiku hasta un año antes de su muerte, cuando Nakamura se marchó a estudiar a Europa.
La brecha cultural y estilística que estaban cicatrizando Asai, Nakamura y los demás pintores de estilo occidental era inmensa. En una palabra, esa diferencia entre los dos mundos se reduce en la palabra “realismo”. El realismo era la moda en Europa occidental, especialmente en Gran Bretaña, y el principal impulsor del movimiento del realismo fue el crítico de arte y reformador social John Ruskin (1819-1900). En una serie de ensayos y libros de enorme influencia en Occidente, Ruskin privilegió el trabajo de los paisajistas contemporáneos, especialmente JMW Turner, frente a la pintura de generaciones anteriores, particularmente la de los Viejos Maestros.
Ya hemos visto una pintura sobre un tema marítimo de Turner. Aquí hay otro lienzo, “Esclavistas arrojando por la borda a los muertos y moribundos: se acerca el tifón (el barco de esclavos)”, en torno a 1840.
Los escritos de Ruskin, aunque muestran su especial interés en la pintura y arquitectura, extendieron su influencia a la literatura y otros géneros. Conviene detenernos para analizar las ideas de Ruskin, pues creemos que están en la raíz de la noción de shasei de Shiki.
John Ruskin
John Ruskin (1819 – 1900) en 1845,
cuando escribió el Volumen III de Pintores modernos.
Creo haber encontrado la clave del argumento de Ruskin en el Volumen III de su obra maestra, Pintores modernos. Evalúa y clasifica a los pintores por cómo seleccionan y tratan su tema:
“Así pues, tenemos tres rangos: el hombre que percibe bien porque no siente y para quien la prímula es con mucha precisión la flor amarilla, porque no la ama. Luego, en segundo lugar, el hombre que percibe mal, porque siente, y para quien la prímula es otra cosa que una flor amarilla: una estrella, un sol, o un escudo de hadas, o una doncella desamparada. Y luego, por último, está el hombre que percibe correctamente a pesar de sus sentimientos, y para quien la prímula es siempre nada más que ella misma: una pequeña flor aprehendida en el hecho muy simple y frondoso de ella misma, al margen de las asociaciones y las pasiones que se amontonan a su alrededor”. 19
Éste es un fragmento excelente, lleno de ideas útiles para el estudiante de la estética del haiku.
Ruskin siempre coloca los pintores o poetas en orden jerárquico, y aquí también postula una jerarquía cualitativa. Al hacerlo, presenta un cuarto rango, que sería una especie de superpoeta.
Y así, en su totalidad, hay cuatro clases: los hombres que no sienten nada, y por lo tanto ven verdaderamente; los hombres que sienten con fuerza, piensan débilmente y ven mal (segundo orden de poetas); los hombres que sienten con fuerza, piensan con fuerza y ven con verdad (primer orden de los poetas); y los hombres que, por fuertes que sean, están sometidos a influencias más fuertes que ellos, y ven de una manera falsa porque lo que ven está por encima por ellos. Esta última es la condición habitual de la inspiración profética.
Considero que el esquema de Ruskin es per se la representación de los fundamentos de la estructura estética del haiku de Shiki. Hablaremos más sobre las etapas superiores de la noción de shasei de Shiki a continuación, pero antes quisiera señalar otros aspectos del pensamiento de Ruskin que ganaron el favor y respeto de Shiki.
El aspecto clave del realismo para Ruskin era la verdad, tanto en pintura como en literatura. De hecho, el punto de apoyo del argumento de Ruskin era esencialmente realismo vs. imaginación. La excelencia estética, para Ruskin, se basaba en el conocimiento perfecto de las propiedades del objeto. La precisión de los hechos per se no era el fin más alto del artista para Ruskin. . . . Pero sostuvo que «la representación de los hechos” era «la base de todo arte», insistiendo en que «nada puede compensar la falta de verdad, ni la imaginación más brillante». De hecho, Ruskin afirmaba que “la verdad material es de hecho una prueba perfecta de la jerarquía relativa de los pintores, aunque en sí misma no constituye ese rango. 20
Para Ruskin hay cuatro pilares que forman la grandeza del estilo: verdad, belleza, sinceridad e invención. La verdad se acerca a través de la belleza. La sinceridad es evidente en sí. No es lo mismo “invención” que “imaginación”, que es la re-presentación de algo que no está presente.
La realidad en el arte todavía contiene un grado subjetivo que Ruskin intenta rebajar con su énfasis en la sinceridad. El artista intenta hacer justicia al objeto que describe mediante la expresión honesta de sus percepciones. 21
Un aspecto de una imaginación hiperactiva es un exceso de adorno, otro punto que puede encontrar resonancia con el escritor de haiku.
Ruskin elogia al poeta que puede conmover al lector sin frases impresionantes.” La habilidad no está en la efusividad, sino en cierta mesura”. 22
A Ruskin también se le atribuye haber acuñado el término “falacia patética” (la personificación de los objetos inanimados como si tuvieran sentimientos, pensamientos o sensaciones” 23 ), otro término que no será desconocido para los estudiantes del haiku. La falacia patética es, para Ruskin, el ejemplo ideal de la imaginación no deseada en una creación estética.
Finalmente, Ruskin fue el primero en presentar una definición completa y detallada de realismo, destacando la importancia de una representación sincera y fidedigna de un objeto en la Naturaleza:
El realismo ruskiniano pretende crear una relación responsable entre el espectador y lo real a través del objeto de arte. Para Ruskin, la representación es valiosa porque, tenga éxito o fracase, nos enseña una nueva relación con el mundo. 24
https://www.victorianweb.org/technique/levine2.html.]
¿Shiki conocía a Ruskin?
Hemos pintado una imagen de una progresión más o menos lineal desde los ideales victorianos de John Ruskin hasta la estética de la restauración Meiji de Masaoki Shiki. Imagino que están viendo a Shiki con su yukata tirado en el tatami leyendo los cinco volúmenes de Pintores modernos de Ruskin en el inglés original, que descubrió gracias a su buen amigo, el pintor Nakamura Fusetsu. ¡Nada de eso! Debo confesar aquí que mi teoría de los orígenes profundos del shasei, aunque espero que sea original, no está completamente probada y tiene agujeros solo un poco más pequeños que el Monte Fuji. Algunos de los problemas para probar que Shiki derivó el shasei de Ruskin son:
- El principal erudito japonés sobre Ruskin y sus influencias en la literatura japonesa, Masami Kimura, no ve necesario mencionar a Shiki. En verdad, Kimura se enfoca en períodos posteriores de la historia literaria japonesa, pero si Ruskin hubiera tenido un efecto en la primera ola de escritores japoneses prooccidentales, ciertamente habría valido la pena mencionarlo.
- Shiki tenía poco interés en leer trabajos formales sobre estética. En una nota (1:4), Beichman menciona que Shiki estaba interesado lo justo en el tema como para poseer una copia del volumen 2 de Aesthetik(1887) de Eduard von Hartmann, pero incluso con la ayuda de amigos de habla alemana e incluso después de que apareció una traducción al japonés, Shiki no pudo llegar a entender el libro. Beichman deja en claro que el interés de Shiki por la estética no era académico y dice rotundamente que nunca leyó un solo trabajo sobre este asunto. [11, 12] Además, las listas de los libros de la biblioteca de Shiki y las de las instituciones educativas de Matsuyama no incluyen nada de Ruskin. 25
- Aunque Shiki estudió inglés y aparentemente logró cierto nivel de competencia, no está claro que pudiera haber leído a Ruskin en el original incluso si hubiera estado dispuesto a hacerlo y hubiera dispuesto de los libros.
- Ruskin no se tradujo al japonés hasta 1896. Shiki, sin embargo, estaba trabajando con la idea del shaseial menos dos años antes, ya en 1894. Además:
“En mayo de 1900, Tenzui (Tikuji) Kubo (1875–1934), un joven estudioso de los clásicos chinos, publicó un libro titulado Sansui Bi Ron [Sobre la belleza de las montañas y el agua], que incluía nueve capítulos sobre la belleza natural de Japón, uno de los cuales introdujo en la traducción la discusión de Ruskin sobre las nubes de sus Pintores modernos (Volumen 1, Parte 2, Sección 3, Capítulos 2–4)” . 26
- Tōson (Haruki) Shimazaki, poeta que conoció sin duda a Shiki, había estado leyendo a Ruskin durante algunos años y publicó una «traducción de prueba” del Volumen II, Parte 4, Capítulo 13) de Pintores Modernosen 1896-1897. 27
No se puede probar que Shiki conociera a Ruskin directamente, pero parece probable que las opiniones de Ruskin flotaran en el ambiente y fueran parte de la mezcla volátil de ideas occidentales que los intelectuales de la era Meiji de Japón estaban discutiendo. Parece más que probable que la esencia de las ideas de Ruskin se filtrara a Shiki en los últimos años del siglo. No parece, por tanto, que sea demasiado fantasioso citar el realismo de Ruskin y otras ideas como la fuente última del shasei de Shiki.
Más allá del simple Shasei
Volvamos ahora a los desarrollos estéticos en Japón, avanzando de nuevo en el tiempo.
Conviene recordar ahora que el shasei se centró originalmente en el «bosquejo de la vida»: un nuevo enfoque del poeta lejos de los vuelos fantasiosos de los escritores del pasado hacia una nueva representación realista del objeto en sí. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de que comenzara su reforma del haiku cuando Shiki se dio cuenta de las limitaciones de una interpretación estricta del shasei. Si bien siguió defendiendo el boceto del natural para los poetas principiantes del haiku, admitió la aplicación de la imaginación y la subjetividad en la composición poética. No hacerlo, creía Shiki, podría dirigirnos a una composición trillada.
Basándose en el trabajo de Makoto Ueda, 28 Lee Gurga escribe: 29
“Shiki recomendó otras maneras de componer haiku para poetas más avanzados. Shiki, de hecho, apoyó el uso de la imaginación en el haiku, aunque propuso que los poetas la usaran sólo después de haber desarrollado una percepción suficientemente nítida del mundo junto a una clara experiencia de la verdad. Solo entonces se podría intentar transmitir su visión personal al lector destilando la imaginación. La progresión del poeta sugerida por Shiki, desde «bocetos de la vida” para el principiante hasta «realismo selectivo” para el poeta más avanzado y makoto o «verdad poética” para el maestro, es tan válido hoy como lo fue hace cien años cuando propuso eso”.
Realismo selectivo
Examinemos con detalle estas etapas superiores del shasei de Shiki. La primera de ellas es el “realismo selectivo”. Ueda (12-13) proporciona una explicación clara de la idea. Tengamos en cuenta que el realismo selectivo no representa una ruptura brusca con la variedad del shasei básico, sino que es más bien una consecuencia orgánica de él.
“En su nivel superior, shasei es realismo selectivo, pues la selección del poeta es sobre la base de su sensibilidad estética individual. Cada poeta tiene una predilección personal por cierto tipo de belleza. Cuando se enfrenta a un paisaje, debe activar su antena estética y dirigirla hacia la parte del paisaje que más le atrae. Un poema así compuesto será más que un boceto de la naturaleza: una exteriorización de la sensibilidad del poeta, una expresión de su sentimiento estético, pues al seleccionar un foco recorta una parte específica del paisaje y la enmarca. Esa parte de la naturaleza tiene entonces un centro, un primer plano, un fondo, etc. Comenzará a vivir su propia vida porque los poetas le han dado vida. . . .”
Nótese también que la imagen de Ueda se basa en las artes gráficas, donde el poeta “enmarca” una escena para enfocarse en sus elementos más importantes. El filósofo francés Roland Barthes usa un lenguaje similar: 30
“Toda descripción literaria es una vista. Antes de describir, el hablante se para frente a la ventana, no tanto para ver sino para establecer lo que ve en su marco mismo: el marco de la ventana crea la escena”.
Continuando con nuestra larga cita de Ueda:
“Shiki parece pensar que un estudiante que había dominado el arte del realismo selectivo podría aumentar la cantidad de subjetividad en su poesía como mejor le pareciera. “A veces”, escribe Shiki, “el poeta puede incluso cambiar las posiciones relativas de las cosas en una escena real o reemplazar subjetivamente una parte de la escena por algo que no está allí. . . .” Shiki, quien disuadió a los escritores aficionados de maquillar la naturaleza, alentó aquí a los poetas más avanzados a hacer precisamente eso” .
Quizás el ejemplo más famoso de Shiki sobre ello es su haiku de 1902 (en la traducción de Beichman):
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺
kaki kueba kane ga naru nari Hōryūji
muerdo un caqui
y suena una campana-
Hōryūji.
Beichman (53) señala que la experiencia real de Shiki implicó morder su fruta favorita: un caqui, en vez del sonido de la campana de Hōryūji escucha la de Tōdaiji, otro templo. Pero al día siguiente, sin embargo, visitó Hōryūji y decidió que el templo encajaría mejor con su haiku debido a su asociación con los famosos huertos de caqui. El haiku de Shiki también tiene éxito en muchos otros niveles, y Beichman señala (54) «Se puede decir que este haiku es el primero en el que Shiki logró, a través de una descripción realista, evocar una complejidad de significado que va más allá del realismo literal».
La idea de que los seres humanos pueden rectificar las imperfecciones de la naturaleza es una parte muy importante de la estética japonesa. Véase por ejemplo las artes del ikebana y el bonsái, donde el ser humano busca reordenar la Naturaleza y mejorarla.
Makoto
La última etapa del shasei de Shiki se encuentra más allá del realismo selectivo: makoto, o “veracidad”. Ueda (17) lo define de la siguiente manera:
“Makoto. . . es shasei dirigido hacia la realidad interna. Se basa en el mismo principio de la observación directa, salvo que lo observable es el propio yo del poeta. El poeta debe experimentar su vida interior de forma simple y sincera, como observa la naturaleza, y debe describir la experiencia con palabras tan simples y directas como las de los poetas antiguos, tan simples y directas que parecen ordinarias”. 31
En cierto modo, la proposición de makoto por parte de Shiki hizo que sus teorías literarias cerraran el círculo, permitiendo que un grado completo de subjetividad volviera a la poesía siempre que tuviera las características de veracidad y sinceridad. Ueda señala (268), “Tradicionalmente, los lectores japoneses han sentido disgusto por el artificio y han apreciado la naturaleza y lo natural”, y sugiere que el makoto de Shiki podría considerarse una manifestación moderna de un valor poético japonés tradicional.
Lo que Shiki estaba promoviendo, como Ruskin, era una fidelidad esencial del poeta a la Naturaleza. Se evitaba la imaginación vacía que no estaba enraizada en la realidad de una escena. En cierto modo, Shiki trataba de evitar en la poesía lo que el satírico político Stephen Colbert ha denominado «veracidad», término que se usa «para describir cosas que una persona afirma saber intuitivamente o ‘desde las entrañas’ sin tener en cuenta la evidencia, la lógica, el examen intelectual o los hechos». 32 — en suma, poesía escrita sin referencia a la naturaleza observable.
El regreso de Shiki al shasei básico
Al final de su vida, en su diario final, Una cama de enfermo de seis pies de largo (1902), Shiki se retractó un poco y volvió a una visión más objetiva del shasei. Beichman traduce (59–60):
“El boceto del natural es un elemento clave tanto en pintura como en escritura descriptiva: se podría decir que sin él, la creación de cualquiera sería imposible. El boceto del natural se ha utilizado en la pintura de Occidente desde los primeros tiempos; en épocas antiguas era imperfecto, pero recientemente ha progresado y se ha vuelto más preciso. En Japón, sin embargo, el boceto del natural siempre ha sido menospreciado, por lo que el desarrollo de la pintura se vio obstaculizado y no progresó ni la prosa, ni la poesía, ni nada más. . . . La imaginación es una expresión de la mente humana, así que, salvo que uno sea un genio, es natural que la mediocridad y la imitación inconsciente sean inevitables. . . . El boceto del natural, por el contrario, copia la naturaleza, por tanto, los temas de prosa y poesía basados en él pueden cambiar como lo hace la naturaleza. Cuando uno mira una obra basada en el boceto del natural, puede parecer un poco superficial; pero cuanto más se saborea, más variedad y profundidad revela. El boceto del natural tiene defectos, por supuesto. . . pero no tantos como la imaginación” .
南瓜より茄子むつかしき写生かな
kaboocha yori nasu muzukashiki shasei kana
Dibujando de la vida –
las berenjenas son más difíciles de hacer
que las calabazas.
— trad. Burton Watson, Masaoki Shiki, Poemas seleccionados #140
El legado de Shiki
Para terminar, quisiera compartir algunas ideas sobre el estado actual del shasei en el haiku occidental. Lamentablemente, el término shasei se ha despreciado y en los últimos años varios autores se han superado a sí mismos tratando de insultar al pobre enfermo Shiki y su obra monumental en la reforma del haiku de hace más de cien años. Este punto de vista es sugerido por Akiko Sakaguchi en Blithe Spirit:
“El principio del shasei revitalizó el hokku que se había vuelto estereotipado en ese momento. Por tanto, se puede decir que hubo una brecha entre el hokku antes de Shiki y el haiku después de él. Pero ahora el propio shasei-ku se ha convertido en un estereotipo, por lo que muchos de nosotros buscamos una nueva forma de hacer haiku. El futuro no aparecerá de repente, sino que evolucionará a partir del pasado. Es útil dar un paso atrás y tener una visión amplia del haiku en el mundo. 33
La australiana Dhugal Lindsay, que vive y trabaja en Japón y escribe haiku en japonés, brindó una mirada profunda al problema en una entrevista de 2003 con Robert Wilson en Simply Haiku:
“La esencia del haiku que admiro busca Verdades fundamentales. Muchos haikus del tipo shasei introducen hechos pero no verdades. Creo que tales Verdades se pueden encontrar incluso en ausencia de hechos, aunque se encuentran mucho más fácilmente en nuestras relaciones con entidades del mundo natural. . . .
Aunque existen muchos haikus excelentes bajo la técnica “shasei” (bocetos del natural), la mayoría de las veces fallan. Esto se debe a que primero intentan capturar hechos, como objetos concretos, y fijarlos en el compartimento de palabras que es el haiku. Los haikus que “funcionan” destacan del resto, lo que da como resultado un gran número de haikus mediocres con solo unas pocas joyas que por casualidad han logrado acercarse a una Verdad. Esta es, por supuesto, una técnica válida para escribir haiku de calidad, siempre que el poeta posea los medios para filtrar el haiku exitoso del malo”. 34
Lindsay no lo dice en esta entrevista, pero este proceso de seleccionar un tema, escribir tantos haikus sobre él como sea posible (docenas o cientos) y luego eliminar los defectuosos era exactamente lo que Shiki defendía y practicaba con frecuencia. Observo que Lindsay parece estar enfocándose en lo que podríamos llamar Etapa I shasei: la primera de las ideas de Shiki en lugar del más desarrollado “realismo selectivo” y makoto, aunque él había articulado la noción de “veracidad”.
Por lo general, la crítica hacia el shasei cuestiona el esquema estético de Shiki, pues lo considera como una representación fotográfica de la naturaleza mientras se lamenta la ausencia de imaginación y subjetividad: la dimensión humana. Los revisores y editores han comenzado a criticar uno u otro haiku usando frases como «este haiku es simplemente shasei” o «el poeta X rara vez se expande más allá de shasei «, lo que significa que el verso en cuestión es puramente descriptivo, plano y carente de resonancia o cualquier interés particular. Shasei se ha convertido en un puñado de tierra para ser arrojada a un haiku aburrido.
Randy Brooks escribe sobre el tema en su reseña en Modern Haiku 40.1 (invierno-primavera de 2009) de Poemas of Conciencia de Richard Gilbert. Tengamos en cuenta su uso de las afirmaciones clave «meramente shasei” y «mera instantánea»:
“ Lirio:
Fuera del agua …
fuera de sí mismo
— Nicolás Virgilio (1963)
Se podría afirmar que la mayoría de los haikus americanos son meramente shasei haiku. El haiku “lirio fuera del agua” de N. Virgilio es solo una observación sobre la forma en que crecen y florecen los nenúfares. ¿Dónde más que fuera del agua podría crecer un nenúfar y dónde podría florecer aparte de sí mismo? El significado no está en el shasei, sino en la parte sin palabras del haiku: las pausas, los silencios, las asociaciones tácitas. En otras palabras, usando la concepción de Shirane, uno puede malinterpretar el haiku al suponer que la superficie horizontal de las percepciones evidentes en las imágenes es todo lo que hay en el haiku, ignorando el significado más profundo que se encuentra en el lenguaje, la expresión, la sintaxis, las asociaciones culturales, implícitas. los contextos sociales, los espacios, los vacíos y los silencios antes, dentro y después de las palabras”.
El ritmo de esta crítica se ha acelerado recientemente y Shiki y shasei, lejos de seguir siendo ejemplos brillantes del haiku del siglo XX, ahora se pintan como la causa de su caída.
Ken Jones, escribiendo en Blithe Spirit, 35 por ejemplo, llega a esta sombría conclusión: “La tradición de los ‘bosquejos de la vida’ está tan profundamente arraigada en los poetas, editores, críticos y jueces que parece posible que el haiku en inglés no tenga futuro literario y siga siendo una expresión excéntrica y egocéntrica” .
Jones inclina su mano un poco, revelando que desea que el haiku se acerque y sea aceptado en la poesía convencional. Aquí se hace eco de Haruo Shirane en su discurso de Haiku North America 1999 en Evanston, Illinois, cuando apoya el uso en el haiku de recursos poéticos que consideramos occidentales: “Sin el uso de metáforas, alegorías y simbolismos, el haiku tendrá dificultades para lograr la complejidad y la profundidad necesarias si desea llegar a las principales audiencias de poesía y convertirse en objeto de estudio y comentario serios”. 36
Me parece discutible si esta fusión es posible o deseable.
El mismo número de Blythe Spirit contiene la segunda parte del artículo de Jim Kacian presentado en la Conferencia y Festival Internacional de Poesía Haiku en SUNY Plattsburgh en 2008. 37 Kacian resume la influencia de Shiki y shasei en el haiku occidental con estas palabras:
“Occidente llegó al haiku en el único momento de su larga y estimable historia en que había adoptado una orientación objetivista. No importa que el objetivismo sea filosóficamente insostenible, que no haya forma de probar a través del lenguaje la existencia de algún tipo de realidad “allá afuera”. Aún más inverosímil, según Shiki toda la base del arte tradicional del haiku se basaría en una construcción occidental importada. Y el haiku ha sufrido por ello desde entonces”.
Podríamos señalar que el uso del término “objetivista” es particularmente curioso aquí. Tiene asociaciones en Occidente con el movimiento literario que en la década de 1930 surgió del imaginismo o, aún más lamentablemente, con las teorías políticas de Ayn Rand. Tengo entendido, además, que los objetivistas no intentan probar la existencia de una realidad “allá afuera” sino que buscan valorar el poema mismo como una realidad objetiva y enfocarse —literalmente, como en una lente objetiva óptica— en su contenido. Más bien, como vimos en la cita sobre Ruskin anterior, «El objetivo del realismo ruskiniano es la creación de una relación responsable entre el espectador y lo real a través del objeto de arte«. No soy competente para interpretar la crítica literaria japonesa, pero que yo sepa, ninguno de los eruditos occidentales que han escrito sobre el trabajo de Shiki: Keene, Ueda, Shirane, et al. — utilizan esa terminología. Finalmente, Shiki intentaba, como hemos discutido aquí, reconciliar la filosofía japonesa tradicional con la literatura popular. Claramente, fue influido en esta búsqueda por las ideas de Spencer y, estoy seguro, de Ruskin, pero no he visto evidencia que respalde la insinuación de Kacian de que Shiki persiguió su agenda reformista porque era una construcción occidental importada.
Otro de los nuevos críticos del shasei es Scott Metz. En una revisión extensa de la antología de gendai (moderno) haiku, Haiku Universe for the 21st Century , Metz cita el fragmento de Shirane dos veces y Richard Gilbert una vez («Gendai Haiku», en el blog de la Fundación Haiku).
Los efectos y la resonancia de esta modernización, por supuesto, todavía se pueden sentir mucho hoy, tanto en el haiku japonés como en el inglés. El concepto de Shiki de expresar sus sentimientos en un boceto realista ( shasei ), “inspirado, en parte, en el realismo europeo. . . [que fue] entonces. . . reimportado a Occidente como algo muy japonés” , se convirtió en la corriente principal, y en su mayor parte sigue siendo así hoy en día, a pesar de que “el alma esencial de la tradición del haiku nunca ha tenido nada que ver con el realismo. . . .” y que, de hecho, interpretar y componer haiku de esta manera “es básicamente una visión moderna del haiku” . 38
Sin embargo, hay cierto desfase en esta línea de argumentación. Al determinar si el realismo era una parte esencial del haiku del período Tokugawa, Shirane parece afirmarlo en ambos sentidos. Primero escribe (49) “Bashō. . . no habría hecho tal distinción entre la experiencia personal directa y lo imaginario [es decir, ‘que el haiku debe basarse en la propia experiencia directa, que debe derivar de las propias observaciones, particularmente de la naturaleza’], ni habría puesto más alto valor de los hechos sobre la ficción.”
Sin embargo, más tarde (52), hablando de haikai, en este caso significa haikai no renga o renga, escribe que “[Bashō] creía que haikai debería describir el mundo “tal como es”. De hecho, era parte de un movimiento más grande que era un retroceso al verso enlazado ortodoxo anterior o renga”. Shirane continúa repitiéndolo mientras muestra su disconformidad con el «haikai estúpido” de moda a finales del siglo XVII, aunque Bashō no excluyó la “ficción”, es decir, un tema menos ajeno al propio realismo. Podríamos llamar la atención sobre el hecho de que esto fue, punto por punto, lo que Shiki hizo por el haiku en la década de 1890: rescatar un género literario que había degenerado en versos sin sentido y fantasía, volver a fundamentarlo en la realidad y luego admitir en su composición elementos de la emoción humana, la imaginación y la subjetividad.
Como resultado de lo anteriormente dicho, Shiki está teniendo mala reputación. No era más que un crítico y reformador que cambiaba de ideas o de formas. Los últimos diez años de su vida fueron un período increíblemente productivo, pues sus ideas evolucionaron y fueron modificadas; con frecuencia se contradecía a sí mismo, lo que sin duda es un sello distintivo de muchos grandes pensadores. El foco ha de ser que su idea de shasei no fue estática, sino que más bien evolucionó con el tiempo a través de la creciente admisión de la subjetividad. Primero, se transformó en “realismo selectivo” y luego en makoto o verdad poética. El factor constante aquí fue el realismo, no el tema.

Kawahigashi Hekigotō (1873 – 1937)
y Takahama Kyoshi (1874 – 1959)
Ahora bien, es cierto que el shasei dispuso de una segunda vida en la historia del haiku japonés, pues tras la muerte de Shiki algunos de sus discípulos recogieron la idea de dibujar del natural y la modificaron significativamente. Creo que es probable que sea la última versión la que descuadra a los críticos occidentales. Recordemos que Hototogisu fue asumido sin mucho entusiasmo por Takahama Kyoshi, el discípulo a quien Shiki se sentía más cercano. De acuerdo con los propios intereses de Kyoshi, pronto se convirtió en una revista literaria generalista en lugar de un órgano de haiku. Unos diez años más tarde, sin embargo, Kyoshi recuperó el interés por el haiku y Hototogisu se convirtió de nuevo en una revista de poesía, de hecho, la revista líder —podría decirse que la corriente principal— de haiku en las próximas décadas.
Por otro lado, un segundo colaborador cercano a Shiki, Kawahigashi Hekigotō, sentó las bases para la introducción total de la subjetividad en el haiku. Hekigotō reemplazó a Shiki en la redacción de la influyente columna de haiku en Nippon. Sus intereses permanecieron con el haiku, pero en una dirección bastante nueva. En el vacío creado por la salida de Kyoshi de la escena de la reforma del haiku, Hekigotō pronto estuvo ocupado fundando el movimiento de Nueva Tendencia (Shin Keiko):
“Los objetivos de este movimiento eran ir más allá de la idea de shasei de Shiki, es decir, enfatizar la importancia de la experiencia directa y la inmediatez de los sentimientos y fomentar un enfoque subjetivo del haiku. Intentaron explorar la psicología humana y, para hacerlo, sintieron que tenían que liberar al haiku de la forma y abandonar las reglas tradicionales, en particular la necesidad de palabras de temporada [kigo] y el recuento estricto de sílabas”. 39
Muchos de los poetas más admirados en Japón se adhirieron al movimiento Nueva Tendencia: Ogiwara Seisensui, Nakatsuka Ippekirō, Ozaki Hōsai, Ōsuga Otsuji y Taneda Santōka.
Mientras tanto, la idea del shasei fue retomada por el mucho más conservador Kyoshi, quien la convirtió en una doctrina bastante rígida en una variante que llamó kyakkan shasei , o “shasei objetivo” . Susumu Takiguchi, el autor de la única biografía de Kyoshi de tamaño de libro que aún no ha aparecido en inglés [Nota de los traductores: ya está disponible bajo el nombre de Kyoshi. A Haiku Master, Tokyo: Ami-Net, 1997] describe kyakkan shasei de la siguiente manera:
“Según Kyoshi, el estudiante de haiku primero debe intentar esbozar lo que ve, por ejemplo, flores o pájaros, y captar algún tipo de percepción que emana de sus características objetivas, es decir, sus colores, formas o la forma en que florecen o cantan, lo cual es no forma parte de la subjetividad del estudiante. Luego tiene que convertir la percepción así captada en expresión poética que, con suerte, se convertirá en haiku.
Sin embargo, con la práctica y con una observación más aguda y mayor sensibilidad, el estudiante experimenta una nueva simpatía, o incluso interacción, entre estos objetos, es decir, flores y pájaros o cualquier otra cosa, y su “corazón” . En esa etapa, las flores y los pájaros ya no están separados del estudiante, sino «fundidos en su corazón para que sientan como si el corazón fuera conmovido por ellos«. El resultado final es que el estudiante representa su propia percepción, es decir, él mismo, al representar las flores y los pájaros en la puesta en práctica avanzada de kyakkan shasei. Aquí, el estudiante habrá trascendido la distinción mundana entre lo subjetivo y lo objetivo”. 40
Entre paréntesis, Ruskin se muestra en su ensayo impaciente con los términos «objetivo” y «subjetivo” y trata de prescindir de ellos para «examinar cuanto antes la diferencia entre la apariencia ordinaria, adecuada y verdadera de las cosas para nosotros; las apariencias extraordinarias o falsas, cuando estamos bajo la influencia de la emoción o la fantasía contemplativa; y las falsas apariencias desconectadas de cualquier poder o carácter real en el objeto, sólo imputadas por nosotros.” 41
A fines de la década de 1920, Kyoshi propuso la noción de kachō-fūgetsu o kachōfuei («flor-pájaro-viento-luna») como tema adecuado para el haiku (ésta es una palabra con resonancia en la pintura, pues la escuela de pintura tradicional de El arte japonés se llamaba kachōga, “pintura de flores y pájaros”). Los inventos de Kyoshi se convirtieron inmediatamente en dogma para el grupo Hototogisu. De hecho, con el paso de los años, Kyoshi se convirtió cada vez más en un autócrata, con el resultado de que muchos poetas de su círculo huyen de Hototogisu para iniciar o unirse a nuevos movimientos. El ensayo del compañero de Richard Gilbert, Itō Yūki, “New Rising Haiku: The Evolution of Modern Japanese Haiku and the Haiku Persecution Incident” 42 casi calumnioso en su descripción de Kyoshi como un fascista y un títere del gobierno, sin embargo, deja claro que Kyoshi tuvo una influencia muy malévola en el haiku japonés.
Las enseñanzas de Kyoshi son bastante diferentes a las de Shiki, sin mencionar los preceptos del movimiento Nueva Tendencia. Es fácil que se rechace su kyakkan shasei no solo por su procedencia sombría sino también porque como dogma sólo podría conducir al embrutecimiento y la regresión. Quisiera sugerir que es la marca de shasei de Kyoshi, no la de Shiki, la fuente de tal ofensa en Occidente.
Conclusiones
Ahora nos hemos alejado mucho de nuevo y necesitamos volver a concentrarnos en “las cosas tal como son”, ¡si me permite la expresión! Pero me he quedado sin espacio.
En este ensayo hemos tratado de pintar los contornos de la corriente más grande que ha afectado al haiku en el siglo pasado, y quizá en toda su historia: la ola de realismo occidental que inundó el Japón literario a fines del siglo XIX y la estética del shasei, la respuesta de Masaoka Shiki. Los remolinos y las ondas llegaron hasta el mismo borde de nuestro planeta y continúan rebotando hoy.
Posdata
Stephen Addiss, uno de los editores de Juxta, escribe lo siguiente:
Trumbull afirma:
Beichman escribe (54): “Bajo la influencia de Fusetsu, Shiki agregó el término shasei, ‘el bosquejo de la vida’, a los otros términos que había usado hasta entonces para denotar realismo: ari no mama ni utsusu para representar cómo es y shajitsu o realidad. En una nota al pie posterior (149), Beichman agrega: “Los artistas usaron originalmente shasei para traducir el inglés ‘sketch’ y el francés ‘dessin’“.
. . .
El sentido común, sin embargo, afirma que el shasei fue inicialmente una noción completamente occidental.
He investigado un poco. Más específicamente, descubrí que el término fue utilizado en China por la última dinastía T’ang (siglo IX).
En la China tradicional, hsieh sheng ( xue shong ), 写生 el japonés shasei , pintar o copiar + vida real, significaba pintar directamente de la vida, refiriéndose principalmente a la pintura de pájaros y flores, animales e insectos. Por contra, hsieh-i ( xue yi ), 写意, japonés sha-i , pintar o copiar + mente/corazón/idea, implicaba pintar la idea o la naturaleza interna del sujeto. (Ver Benjamin March, Some Technical Terms of Chinese Painting [New York Paragon Book Reprint Corp., 1969], 18 y 22.)
En torno al año 500 d.C. aparecen las famosas “Seis leyes de la pintura” escritas por Hsieh Ho (Xue He) que comienzan con ch’i-yun sheng-tung ( qiyun shengdong ), es decir, “resonancia del espíritu y movimiento de la vida” ; también puede traducirse como «vitalidad rítmica” y «elemento espiritual, movimiento de la vida». La tercera ley es representar formas y la sexta es copiar modelos. El énfasis en el movimiento de la vida sobre la copia de formas fue retomado por pintores literatos que escribieron ampliamente sobre xue yi y no valoraron la representación exacta. Por ejemplo, el famoso poeta, artista y calígrafo Su Shi (1037-1101) escribió:
“Si alguien analiza una pintura en términos de semejanza formal, su comprensión es similar a la de un niño” .
En Japón, shasei se conoce desde el Período Kamakura (1192-1333). Durante el Período Edo (1600–1868) adquirió varios usos, incluso para ilustraciones médicas holandesas y para el arte occidental en general. También se usó para describir bocetos realistas de la naturaleza hechos con fines de estudio, a menudo en pequeños formatos de álbum o pergamino a mano. Maruyama Ōkyo 円山応挙 (1733–1795) y su escuela Maruyama Shijō 円山四条派 se asocian generalmente con la pintura shasei, habiendo sintetizado la antigua tradición decorativa yamato-eやまと絵 con un estudio realista de la naturaleza.
Así que está claro que el término shasei se había utilizado en Japón durante algún tiempo, especialmente en los siglos XVIII y XIX, y no solo para el arte de inspiración occidental. Si Shiki estaba al tanto de esto, lo desconozco.
Trumbull responde:
Aprecio los pertinentes comentarios de Addiss y estoy seguro de que tiene razón: la idea de dibujar a partir de la naturaleza seguramente se conocía en China y Japón desde la antigüedad. También considero probable que Shiki supiera ese hecho, inmerso como estaba en la estética china y japonesa. Quizás para Shiki el (re)descubrimiento del shasei, cualquiera que sea su origen, lo condujo a pensar: “bueno, todos los demás parecen estar haciendo esto en pintura y poesía, ¡quizás también deberíamos hacerlo en el haiku!”.
—–
1.- Presentado en Haiku North America 2009, Ottawa, Ont., August 8, 2009, bajo el título “Crosscurrents East and West: Masaoka Shiki and the Origins of Shasei”.
2.- James T. Ulak, “Japanese Visual Arts,” Encyclopædia Britannica, 17:735a.
3.- Janine Beichman, Masaoki Shiki: His Life and Works. Tokyo: Kodansha, 1986, 8, citado por el primo de Shiki, Ryō.
4.- Masaoka Shiki, Selected Poems, trans. Burton Watson (New York: Columbia University Press, 1997), 1.
5.- Beichman 12.
6.-Masaoka Shiki, Peonies Kana: Haiku by the Upasaka Shiki, trans. and ed. Harold J. Isaacson (New York: Theatre Arts Books, 1972), xii.
7.- Siguiendo la cronología de Beichman.
8.- Akiko Sakaguchi sugiere: “Quizás obtuvo su conocimiento de la cultura inglesa a través de Sōseki” . Véase su “Travelling Haiku,” Blithe Spirit 12:3 (September 2002), 50–51. Publicado de nuevo en The Poetry Library website, https://www.poetrymagazines.org. uk/magazine/record.asp?id=11901; Accedido el 6/19/08.
9.- De Janine Beichman-Yamamoto, trans. “Masaoka Shiki’s A Drop of Ink.” Monumenta Nipponica 30:3 (1975), 303–15.
10.- Shiki,” Nihon no shōsetsu,” Garabatos [sin páginas citadas]
11.- Shiki, Scribblings, X: 41-42, citado en Beichman 11.
12.- Beichman, “Preface” 2.
13.- Beichman 19.
14.- Beichman 54–55.
15.- Masaoka Shiki, If Someone Asks . . .: Masaoka Shiki’s Life and Haiku, trans. Shiki-Kinen Museum English Volunteers (Matsuyama, Japan: Matsuyama Municipal Shiki-kinen Museum, 2001), 2.
16.- Akiko Sakaguchi escribe en Blithe Spirit, “En la poesía china había un elemento ganzen (ante los ojos), similar a shasei. Así que también podría haber una influencia inconsciente de la poesía china. En Japón había un elemento keiki (estado de ánimo de una escena) anterior al período de Bashō, pero era un poco diferente del shasei” .
17.- Watson, 6–7. Shiki cita esto de Beichman 46.
18.- Grove Dictionary of Art;
https://www.artnet.com/library/00/0044/T004490.asp.
19.- John Ruskin, Modern Painters (New York: Knopf, 1987, reedición del original en cinco volúmenes). Esta cita está en la página 365 (Volume III, página 209, en el original).
20.- Lawrence Buell, The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995); disponible online en Environmentalhttps://books.google.com/ books?id=Nnvoh8t2nOwC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=ruskin+selective+realism&source=bl&ots=Qnt6WWG7an&sig=tBHymaq2ftv3XARFkfSMjRTM_0&hl=en&ei=RcJMSvuyPJGoMOKfjewD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4.
21.- Luc Herman, Concepts of Realism (Columbia, S.C.: Camden House, 1996), 30; books.google.com/books?id= VeHhIf6q6dMC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=ruskin+realism+truth&source=bl&ots=23mpDjoWnz&sig=IsAe1GLjISU9MPdoqYBAvz_728s&hl=en&ei=5cdMSq-bGIn-MK_SrfED&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7>.
22.- David Goff, “Truth and Falsehood in Ruskin’s Modern Painters” (Course notes for English and History of Art 151, Pre-Raphaelites, Aesthetes, and Decadents, Brown University, 2009); https://www.victorianweb.org/authors/ruskin /goff3.html.
23.- “Pathetic fallacy,” Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pathetic_fallacy. ↩
24.- Este fragmento ha sido extraído de Philip V. Allingham from Carol Levine’s The Serious Pleasures of Suspense: Victorian Realism & Narrative Doubt (London and Charlottesville: University of Virginia Press, 2003), que se reseña en otra parte de Victorian Web [GPL]
25.- Kimiyo Tanaka realizó una verificación de los fondos de la biblioteca personal de Shiki en los registros del Museo Municipal Shiki-Kinen de Matsuyama para el autor.
26.- Masami Kimura. “Japanese Interest in Ruskin: Some Historical Trends,” en Robert Rhodes and Del Ivan Janik, eds., Studies in Ruskin: Essays in Honor of Van Akin Burd (Athens, Ohio: Ohio University Press, 215–44), citado en p. 220.
27.- Ibid., 220–21.
28.- Makoto Ueda, Modern Japanese Poets and the Nature of Literature (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1983).
29.- Lee Gurga, “Toward an Aesthetic for English-Language Haiku,” Modern Haiku 31.3 (Fall 2000), 62.
30.- Roland Barthes, S/Z, citado en Mark Morris, “Buson and Shiki: Part Two,” Harvard Journal of Asiatic Studies 45:1 (June 1985), 255–321.
31.- Ueda 17.
32.-“Truthiness,” Wikipedia;
https://en.wikipedia.org/wiki/Truthiness; accedido en junio 19, 2009.
33.- Akiko Sakaguchi, “Traveling Haiku,” Blithe Spirit 12:3 (September 2002), 50–51, reeditado en the Poetry Library website,
https://www.poetrymagazines.org.uk/magazine/record.asp?id=11901; acceso en junio 19, 2009.
34.- Robert Wilson, “Interview with Dhugal Lindsay,” Simply Haiku 2:3, May–June 2003;
https://www.poetrylives.com/SimplyHaiku/SHv2n3/features/Dhugal_Lindsay.html; accessed July 19, 2009.
35.- Blithe Spirit 19:2 (June 2009), 30.
36.- Haruo Shirane, “Beyond the Haiku Moment: Bashō, Buson, and Modern Haiku Myths,” Modern Haiku 31.1 (Winter–Spring 2000), 55.
37.- Blithe Spirit 19:2 (June 2009), 31.
38.- Scott Metz, “Reboot,” Modern Haiku 40.3 (Autumn 2009), 104.
39.- Citado de una breve esbozo de la vida de Hekigotō, fuente perdida.
40.- Susumu Takiguchi, Kyoshi: A Haiku Master (Bicester, Oxfordshire: Ami-Net International Press), 1997.
41.- Ruskin 363.
42.- Disponible en Simply Haiku Web journal:
https://www.simplyhaiku.com/SHv5n4/features/Ito.html y publicado en 2007 en el libro de Red Moon Press.










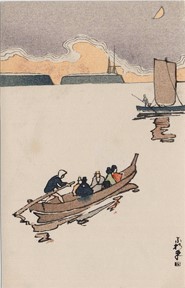




 Tsukuba, 14/11/2019
Tsukuba, 14/11/2019 Tsukuba, 1/11/2019
Tsukuba, 1/11/2019 Tsukuba, 9/10/2019
Tsukuba, 9/10/2019 Tokio, 11/11/2019
Tokio, 11/11/2019 Tsukuba, 29/10/2019
Tsukuba, 29/10/2019 Tsukuba, 1/11/2019
Tsukuba, 1/11/2019 Tsukuba, 25/09/2019
Tsukuba, 25/09/2019 Tsukuba, 1/11/2019
Tsukuba, 1/11/2019