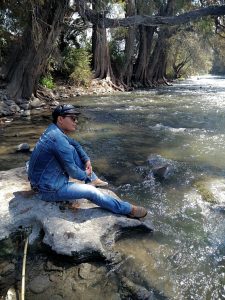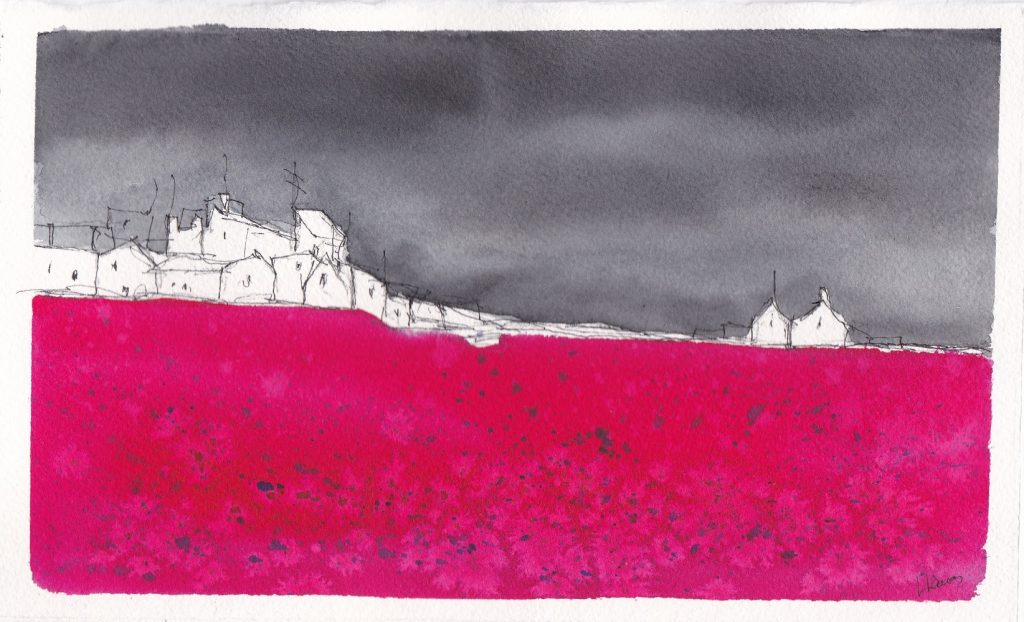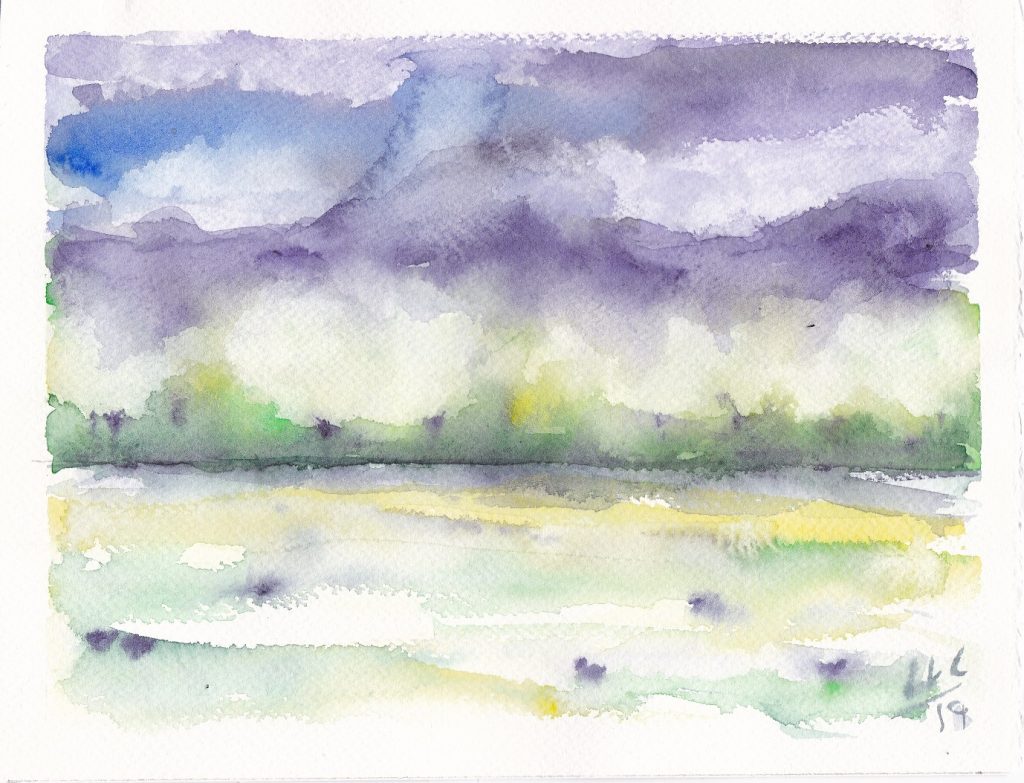Presentamos una serie de artículos de Cristina Banella, que irán siendo traducidos paulatinamente del italiano por Isabel Ibáñez, con la colaboración de Elías Rovira.
CRISTINA BANELLA
Nota curricular:
Traductora de japonés y profesora de italiano para extranjeros, es doctora por el Departamento de Estudios Orientales de la Universidad de Roma ‘La Sapienza’, con una tesis centrada en la relación entre el haiku de Masaoka Shiki y el de Yosa Buson. Obtuvo una beca de estudios del gobierno japonés durante tres años, estudió en profundidad lengua y poesía japonesas en la Universidad de Idiomas Extranjeros de Tokio (Tokyo Gaikokugo Daigaku), e hizo un año adicional de investigación de haiku y tanka en la Universidad Keio de Tokio (Keio Daigaku). Después de haber ocupado el puesto de profesora adjunta en el Departamento de Estudios Orientales de la Universidad ‘La Sapienza’ de 2001 a 2004 con un curso de poesía japonesa, fue profesora invitada en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio durante 4 años. Durante su estancia en Japón, fue miembro de numerosos círculos de haiku y sus artículos científicos sobre el haiku se pueden encontrar en línea y están siendo traducidos al español para El Rincón del Haiku. Contribuyó a la traducción e interpretación métrica de parte de la letra contenida en la antología ‘Un solo mar y la palabra’, publicada con motivo del evento internacional de poesía celebrado en el Casa dell’Architettura Acquario Romano en 2017, que reunió a poetas de zonas de guerra y países de América del Sur; ha traducido al japonés los poemas de Donatella Bisutti que aparecieron en la colección Duet of Water en 2018. Actualmente, junto con la profesión de profesora de japonés, continúa investigando sobre el haiku de mujeres y sobre el movimiento de protesta en el haiku japonés del siglo XX.
-.-
Original: REALISMO E SENTIMENTO: IL MAKOTO NELLO HAIKU DI MASAOKA SHIKI
Cristina Banella
REALISMO Y SENTIMIENTO: EL MAKOTO EN EL HAIKU DE MASAOKA SHIKI
De Cristina Banella
Trad.: Isabel Ibáñez. Col.: Elías Rovira
El ideal poético del shasei («reproducir de lo real») elaborado por el poeta y crítico Masaoka Shiki[1], prescribió la observación directa de la realidad y su reproducción realista. Para escribir una buena poesía, no era necesario ir en busca de emociones o paisajes insólitos; según Shiki, hubiera sido suficiente, en cambio, observar cuidadosamente la realidad de cada día: «Cuando hayas logrado componer dos o tres poemas inspirados en un paisaje, no pares. Por contra, mira frente a tus pies y describe lo que ves. Si escribes sobre lo que está delante de ti, sea hierba creciente o flores, podrás componer diez o veinte poemas sin moverte de allí. Si ves dientes de león, habla de dientes de león. Si ves flores de yomena[2], escribe sobre ellas. Si hay campos de trigo, escribe sobre el trigo que aún no está maduro. Si las flores de soja están floreciendo, compón versos con este tema. Si hay niebla, escribe sobre la niebla. Si hace buen tiempo, deberías hablar de eso. Largos días de primavera, tranquilidad, finales de primavera, la llegada del verano, flores de durazno, sauces en la orilla del río, la recolección de las hierbas en los campos, un paseo por la hierba, golondrinas …: el material está aquí y allá, por todas partes, (tan abundante) hasta el punto de que se puede desperdiciar”[3].
Si el principio es ciertamente aplicable en prosa, en poesía podría ser limitante. El mayor peligro, especialmente cuando se trata de poemas cortos como es el haiku, que consta de solo 17 sílabas, o como la tanka (ver nota 1), es crear solo breves y simples poemas «cuadriculados» que reproduzcan la escena sin emoción o sin transmitir un significado más profundo.
Es un riesgo real; igualmente Masaoka Shiki escribió haikus que no solo representan escenas bonitas e invitan al lector a una reflexión profunda:
Una canasta de hierbas
abandonada…
Nadie alrededor …
Montañas en primavera.[4]
(Kusakago wo / oite hito nashi / haru no yama)
Giros y balanceos,
deslizándose en el viento …
Una mariposa.[5]
(Hira hira a / kaze ni nagarete / chō hitotsu).
Agua para regar …[6]
Una tina grande
desde donde se extiende
el arcoiris …[7]
(Uchimizu ya / niji wo nagedasu / oohishaku)
La presencia de haikus como estos en el trabajo de Shiki ha llevado a algunos críticos a afirmar que: «… La obsesión de Shiki por el realismo a menudo lo llevó a descuidar la expresión de los sentimientos …»[8]; o han juzgado su poesía incluso «bidimensional», tal y como afirma Reginald H. Blyth: «En cuanto a Shiki y Buson, su objetividad tiene algo frío y delicioso al mismo tiempo; frente a su poesía nos sentimos relajados, porque no nos hace preguntas. Cuando Bashō o Issa (ver nota 9) fracasan, uno cae en el sentimentalismo. Cuando Buson[9] y Shiki fracasan, el paisaje parece estar hecho de cartón, y las cosas pertenecen a un mundo bidimensional, sin vida ni profundidad”[10].
El propio Shiki, en cambio, era consciente del peligro inherente al realismo excesivo: “Un poema demasiado realista puede ser banal y no sorprender … Un poeta demasiado apegado al realismo tiende a aprisionar su mente en los confines de ese mundo reducido constituido por lo que solo sus ojos pueden ver, olvidando lo distante en el tiempo o en el espacio»[11]. Sus palabras parecen contradecir el principio de realismo (shasei) que él mismo había defendido; Shiki a menudo expresa opiniones y juicios que podríamos definir como contradictorios, pero estos están justificados, si tenemos en cuenta que muchos de ellos fueron formulados mientras su poética aún estaba en desarrollo y por lo tanto sujeta a revisiones inevitables. Por esta razón pasó, por ejemplo, de una inicial apreciación del Kokinshū[12] a un posterior desprecio feroz; del shasei, que de todos modos nunca fue abandonado, a una mayor implicación del poeta en su poesía y luego a una menos impersonalidad. Shiki entonces hablará de «makoto» («sinceridad»), y no como un principio en contraste con el shasei, sino como complemento a este. El propósito de este artículo es, además, mostrar la interpretación personal de Shiki del makoto en comparación con sus predecesores, demostrar cómo logró alejarse del simple «periodismo poético» fusionando la reproducción objetiva y la participación.
***
Primero analizaremos brevemente el significado de la palabra makoto y cómo se puso en la práctica por algunos poetas que precedieron a Shiki.
Matsuo Bashō (1644-1694), Kobayashi Issa (1763-1828) y Yosa Buson (1716-1783) son junto con Shiki, los grandes maestros del haiku.
Etimológicamente hablando, la palabra makoto se compone de dos caracteres: el carácter «ma» que significa «verdad», «sinceridad» y «koto» que se puede escribir con los caracteres de «cosa» o «palabra». El sentido general del carácter es sin embargo el de «sinceridad» pero también el de «verdad», «realidad», «honestidad». Aparece en varios textos: la primera vez en Nihon Shoki[13], en 720, y más tarde también en el Shoku Nihongi[14], en 797.
En el contexto de la crítica, en cambio, fue realmente Ki no Tsurayuki, en Kokinshū (ver nota 12), quien primero lo usó, al juzgar los poemas de Henjō[15], de hecho, hablaba precisamente de elegancia en el estilo y de falta de makoto. El makoto tuvo una gran importancia también para los poetas de la época medieval: tanto Kyōgoku Tamekane[16] (1254-1332) como Shinkei[17], por ejemplo, le dieron mucha importancia a la expresión de las emociones y trataron de fusionarlas con la objetividad.
El makoto aparece luego en los textos confucianos, durante el período Edo (1603-1867), donde vino referido como «el Camino de los hombres», es decir, como un estado natural del que los hombres se han apartado y al que podrían volver si pudieran dejar a un lado su egoísmo y su ambición.
Volviendo a la poesía, no podemos dejar de lado la figura de Ueshima Onitsura[18], quien incluso hizo del makoto el eje de su poesía: el haikai[19]. En su Hitorigoto (“Soliloquio”, 1718), Onitsura
afirma que no hay haikai sin makoto, que es lo opuesto a la falsedad («itsuwari«). El makoto es hacer eterna una poesía; su profundo conocimiento y su uso exacto puede ser logrado tan solo a través del ejercicio constante. A pesar de esta última afirmación, se debe tener cuidado de no confundir makoto con una mera exigencia formal, porque el makoto está siempre atado al alma («kokoro«), al corazón, y no solo a las palabras («kotoba«). El ejercicio («shugyō«) que refiere Onitsura, no es solo un ejercicio formal, de estilo, sino que es una práctica que debe formar y cultivar el carácter, la propia naturaleza. Según Onitsura, aprendiendo a componer haikai, estudiando y reflexionando, el practicante inevitablemente podrá elevar sus valores morales. La práctica de haikai se convierte en, por lo tanto, casi una práctica religiosa, adquiere el sabor de un ejercicio zen. Incluso el poeta japonés más famoso, Bashō, habla de makoto, enfatizando su carácter de espontaneidad. Lo que quiso decir con makoto, Bashō lo reveló en el transcurso de un episodio que sucedió con motivo de la redacción de una de sus colecciones, Sarumino («La capa de paja del mono», 1691): uno de los alumnos, Sōji, se acercó a él porque quería que se incluyera al menos uno de sus haikus en la colección. Desafortunadamente, ninguno parecía adecuado y, por lo tanto, los dos estaban a punto de darse por vencidos. Bashō entonces, invitó a su alumno a descansar por un momento, y la respuesta de Sōji a la invitación fue tan espontánea que Bashō lo convirtió en poesía:
Fría es la noche…
El cinturón suelto
y ropa en desorden…[20]
(Jidaraku ni / nereba suzushiki / yube kana)
Lo que le preocupaba a Bashō era precisamente la importancia de la expresión espontánea y genuina de los sentimientos, independientemente de la forma que, de hecho, se elaboró posteriormente. Finalmente, incluso para Bashō parece haber una conexión entre makoto, haikai y la práctica de Zen. Así, para él, el makoto se basa en la identificación entre el sujeto de la escritura y el objeto del poema, en una fusión de ellos.
En Akasōshi, («El Libro Rojo»)[21], uno de los tratados sobre la poética de Bashō escrito después de su muerte, el compilador, Hattori Dohō, recoge las palabras del maestro, integrándolas con comentarios propios: “-Aprende de los pinos lo que concierne a los pinos; aprende del bambú lo que concierne a los bambúes … – El significado de las palabras del maestro es: libérate de interpretaciones personales, de visiones subjetivas … Por «aprender» nos referimos a mirar en profundidad y entrar en el objeto … Incluso si lo que se dice puede ser dictado por apariencias externas de las cosas, si no hay sentimiento que surja naturalmente de las cosas, si el objeto y el yo permanecen divididos, el sentimiento no logra la verdad. Estas son las desviaciones que produce la interpretación personal»[22].
***
Ahora veamos qué queda de estas interpretaciones anteriores en Shiki y qué significado tenía makoto para él.
Como ya se dijo anteriormente, hay diferentes etapas en la vida de Masaoka Shiki: la primera, la producción poética, que llega hacia 1895, se caracteriza por la presencia únicamente del shasei, de la preocupación por representar lo que realmente se observaba, tal como aparecía (ari nomama ni utsusu). Pero hacia 1897 tenemos un cambio, debido no solo a una atenta reflexión llevada a cabo por Shiki sobre su propia poética, sino también por el rápido deterioro de sus condiciones físicas[23] y la certeza de un fin inminente. Shiki comienza a hablar sobre la presencia de sentimientos en poesía. De hecho, en una obra compuesta en 1897, Haikai Hogukago (“La canasta de papel usado de haiku «) establece claramente que: «El haiku expresa sentimientos verdaderos (makoto no kanjō) del poeta y aunque intentará distorsionarlos durante la escritura, estos, sin embargo, aparecerán en algún lugar de su poesía»[24]; y nuevamente en Haiku Mondō («Preguntas y respuestas sobre el haiku”, 1896): “Quiero usar la emoción más que cualquier otra cosa. Mientras ellos (los poetas contemporáneos) quieren volverse hacia el intelecto”[25].
Paradójicamente, el acérrimo partidario del shasei («realismo») y del ari no mama ni utsusu («Copiar como es») se encuentra aquí defendiendo la expresión sincera de los sentimientos. Y es precisamente con la medida de sentimiento y sinceridad, con la que Shiki juzga los poemas de otros en algunas de sus obras críticas. La presencia del makoto en Manyōshū[26], por ejemplo, lo lleva a exaltar esta colección y despreciar al Kokinshū, que había apreciado anteriormente, y luego lo lleva a valorar de manera especial la poesía de Tachibana Akemi[27]. En una serie de ensayos titulada Akemi no uta (“La poesía de Akemi”), compuesta en 1900, Shiki reconoce en el makoto, la esencia de la poesía de Akemi y del mismo Manyōshū: “No hay necesidad de discutir que el Manyōshū es superior a todo lo demás que se haya recolectado. Lo que lo hace destacar es que, si bien los poemas de las otras colecciones no muestran sentimientos (kanjō) del autor, el Manyōshū habla de ello claramente. Estas colecciones no expresan sentimientos, porque no los representan como son (ari no mama ni); en cambio el Manyōshū tiene éxito, precisamente porque los presenta como realmente son. Akemi dice sobre la poesía: -no utilices el artificio de la imitación. Sería fácil escribir poesía si solo usaras makoto-. El Kokinshū y las otras colecciones de poemas utilizan la técnica de la imitación. El makoto es la característica peculiar de Akemi y del Manyōshū. Es una característica peculiar del Manyōshū y, por lo tanto, es también la característica peculiar de la poesía. El ari no mama ni utsusu («describir las cosas como son») eso de lo que hablo, no es otra cosa que el makoto«[28].
Como evidencia del hecho de que makoto y ari no mama ni utsusu o shasei son sinónimos, Shiki cita a Akemi nuevamente, afirmando que en él la sinceridad de los sentimientos coincide precisamente con la representación fiel de su vida: «… lo que Akemi tomó como temas de su poesía, eran muchas personas reales que lo rodeaban, eran hechos y paisajes de la vida real, y no la luna de siempre o las flores habituales sobre las que se escribe (por qué) que se han establecido a priori como tema … escribió de su vida de sus dificultades y sus principios … pensando en su hijo desaparecido, escribió sobre sus hijos que (solo) ayer estaban pegados a las mangas del kimono … Cuando hubo algo agradable dijo que era agradable; cuando estaba enojado, escribió que estaba enojado; cuando los pájaros cantaban escribió poemas sobre eso y cuando volaban los saltamontes, escribió poemas sobre saltamontes. Esto puede parecer trivial, pero no se encuentra en otros poetas, excepto en Akemi»[29].
Si Akemi es elogiado por su fidelidad al principio makoto, Oe Chisato[30] es duramente criticado por su excesivo intelectualismo, por la falta de sentimientos. Sobre su poesía, Shiki de hecho hablará de “poemas que dan una explicación razonable, donde en cambio el poema debería expresar emoción”[31]. La emoción es tan importante que impulsa al poeta a escribir un breve ensayo para ilustrar cómo un poema debe escribirse donde el shasei y el sentimiento estén presentes, equilibrándose. El ensayo titulado «Kuawase no tsuki» («Mis poemas sobre el tema de la luna, para una reunión de haiku», 1898) describe en detalle el proceso que llevó al poeta a componer ese haiku que posteriormente envió a su alumno Hekigotō, quien había realizado un concurso de poesía con la luna por tema. En ese momento, Shiki ya estaba postrado en cama y no podía ir a ningún lado para observar la luna para luego componer, como era la costumbre. El poeta afirma haber elaborado un poema tras otro descartándolos todos, ya sea porque eran demasiado triviales o porque les faltaba emoción, como es el caso del haiku siguiente:
Allí, sobre el muelle
se separan, tristes.
Una noche de luna.[32]
(Sanbashi ni / wakare wo oshimu tsuki yo kana)
Fue solo después de varios intentos que llegó a escribir un haiku que consideró adecuado. Él lo compuso recordando la despedida de sus amigos cuando se mudó de Matsuyama, su ciudad natal, a Tōkyō. Aunque él mismo no lo consideraba una obra maestra, sin embargo, le parecía digno de ser presentado a su alumno y bastante bien equilibrado con respecto a la presencia de shasei y emoción:
Es hora de decir adiós:
la embriaguez del vino
se marcha con el barco,
bajo la luna.
(Miokuru ya / yoi sametaru / rope no tsuki)[33]
La emoción y el dolor de la inminente partida hacen que la alegría por el vino bebido se desvanezca durante el banquete de despedida. Espectador de este dolor silencioso, la luna.
Analizando la producción poética de Shiki, especialmente la de los últimos años de su vida, nos damos cuenta de que sus versos están lejos de carecer de emoción. Es cierto que en la mayoría de los casos Shiki se adhirió a la reproducción objetiva de los hechos, pero no es tan raro rastrear la presencia del poeta en los poemas. Encontramos dos tipos de emociones: por un lado tenemos la participación emocionada de Shiki en los sentimientos, en las vicisitudes de los sujetos de su poema, -se trata de las emociones despertadas por el mundo exterior-; por otro lado, tenemos emociones que surgen de su terrible condición de enfermo. En ambos casos el poeta se expresa con sinceridad, retratando los sentimientos «como son», sin tratar de magnificarlos artificialmente.
El primer tipo de makoto, que es la sinceridad al expresar el patetismo que despiertan las cosas, el mono no aware[34], surge cuando el poeta, olvidado de sí mismo, se identifica en los sentimientos de los demás, y se puede ver en haikus como estos:
Noche de luna…
Un espantapájaros
que parece un hombre…
Qué pena da…
(Hito ni nite iru / tsuki yo no kagashi / awarenari)[35]
Ni siquiera diez años
tiene aquel niño
que están dejando en el templo…
– Qué frío… –
(Para ni taranu / ko wo tera ni yaru / samusa kana)[36]
En estos últimos haikus, la escena se describe exactamente como la observó el poeta. Aunque Shiki no puede evitar que su dolor se manifieste por el niño que, tan pequeño, tendrá que vivir lejos de los padres. Y la manifestación de su simpatía está en ese «Samusa kana» («Qué frío …») que no es solo una observación de las condiciones atmosféricas externas, sino que se convierte en una expresión de escarcha que invade su corazón cuando imagina el estado de ánimo del pequeño, hecho de soledad y dolor. Es un frío intensificado por la conciencia de la escena. También en el siguiente haiku tenemos la identificación del poeta con los sujetos de su poema, pero esta vez la situación es más agradable:
Llenas de almejas
las manos,
-¡qué alegría!-
llamar a un compañero.[37]
(Te ni mitsuru / shijimi ureshi ya / tomo wo yobu)
Aquí Shiki parece participar con una sonrisa paternal en la alegría de los dos chicos que están en la playa buscando almejas.
Pero como hemos observado anteriormente, durante los últimos años de su vida, Masaoka Shiki hizo como una especie de retiro sobre sí mismo debido a la enfermedad que gradualmente limitaba su posibilidad de desplazamiento.
El mundo del poeta se estrecha gradualmente: del jardín al interior de la casa, de la casa a su habitación. El consiguiente empobrecimiento de los temas de su poesía llevó al poeta a hablar obsesivamente de sí mismo, tanto en su haiku como en su tanka y en sus diarios[38]. Aparece entonces el otro tipo de makoto: la sinceridad que tiene como objeto los pensamientos sobre uno mismo, el sentimiento más profundo.
A veces estos son inmediatamente comprensibles, otras veces, para ser compartidos, requieren del lector una mayor reflexión. Veamos algunos haikus:
Lluvia del quinto mes…
Incluso cansado
mirar las colinas de Ueno…[39]
(Samidare ya / Ueno no yama mo / miakitari)
El poema fue compuesto en 1902, el último año de la vida de Shiki, cuando el poeta no solo no podía levantarse de la cama ya, sino que para soportar el dolor, se vio obligado a recurrir cada vez más a menudo a la morfina, en dosis cada vez mayores. Desde las ventanas de su dormitorio podía ver las colinas de Ueno, pero el paisaje ahora era demasiado familiar y ya no era de ningún consuelo.
Maté a la araña…
Pero, después,
¡qué soledad
en el frío de la noche![40]
(Kumo korosu / ato no sabishiki / yo samu kana)
Durante una larga noche de insomnio, incluso una araña puede ser una compañera capaz de aliviar la soledad y alejar la mente del dolor y del pensamiento de la enfermedad, aunque solo sea por un momento.
Las semillas
caen del olmo…
Últimamente los niños del vecino
no vienen a verme…[41]
(Y no mi chiru / konogoro utoshi / tonari no ko)
Los niños del poema son en realidad las hijas de Kuga Katsunan, editor del periódico Nippon, del cual Shiki fue redactor. Los dos eran amigos cercanos y las niñas, que vivían en la casa vecina, solían ir a menudo a jugar en el jardín de la casa del poeta. En verano, oprimidos por el calor, entraban a la casa y allí su presencia era para Shiki una agradable diversión de la monotonía y la soledad. Pero estamos ahora en otoño, como nos hace entender el que las semillas caigan del olmo: los días se han vuelto menos calurosos y las chicas prefieren quedarse en el jardín, olvidándose de Shiki. Los versos tienen un tono agridulce: indudablemente, tanto para las niñas como para el enfermo, el clima otoñal es más agradable, pero aunque parece entender el estado de ánimo de las niñas, todavía le queda un poco de amargura en su alma por haber sido abandonado.
«Vendré a acompañarte»
– Pensé –
Y sigo llorando
bajo la mosquitera.[42]
(Kimi wo okurite / omofu koto ari / kaya ni naku)
Shiki expresa aquí toda su frustración y dolor por su exilio del mundo, por no poder salir ni siquiera para saludar a un amigo que se va.
La nieve se ha derretido…
¡Oh la felicidad
del sonido de unos pasos![43]
(Yuki tokete / sect no oto no / ureshisa yo)
El sonido de pasos que escucha Shiki es motivo de alegría ya que señala la llegada de un visitante, un evento que, en su monótona vida, siempre fue muy bienvenido.
Mi pincel está seco…
No hay más flores
que puedan volver a florecer…[44]
(Fude chibite / kaerizaku beki / hana mo nashi)
Es el haiku con el que se abre el diario Bokujū Itteki («Una gota de tinta», 1901) (ver nota 38): kaerizaku («florecer de nuevo») generalmente se refiere a las flores de cerezo, que pueden florecer por segunda vez en otoño si la temporada es especialmente favorable. Pero el poeta siente que la muerte está cerca y comprende que, a diferencia de las flores, no se le dará una segunda oportunidad, no se le permitirá ofrecer la belleza de su poesía al mundo por mucho tiempo. Este haiku, que parece tan distante en el tono, tan objetivo, y que puede sonar a simple afirmación, me parece particularmente representativo entre los haikus en los que podemos rastrear el makoto. Shiki de hecho, había hecho arreglos para que Bokujū Itteki se publicara en un periódico: por lo tanto, quería que su diario fuera «público» y no un hecho privado. Creo que es legítimo preguntarnos, entonces, qué sentido tenía comenzar con el enunciado «Voy a morir», cuando sus lectores lo sabían muy bien, estando la tuberculosis bastante extendida en ese momento, y no habiendo cura para esa enfermedad. El impulso, lo que mueve al poeta, lo que lo lleva a escribir un comienzo de este tipo, se debe quizás a la emoción que llena su alma. De hecho, ¿qué hay detrás de la necesidad de afirmarse frente a un público «¡Moriré!» sino una amargura infinita por este prematuro final (Shiki tenía sólo 35 años cuando murió), y la búsqueda de la participación afectiva en el propio drama?
Los sentimientos de Shiki no son, como hemos visto, siempre tan fácilmente accesibles. El poeta, a veces, parece requerir más esfuerzo por parte de sus lectores, llamándolos a reflexionar y a identificarse con él, con sus condiciones, para poder llegar al significado verdadero y más profundo del haiku.
Sin este proceso de identificación, estos haikus podrían dar la impresión de ser solo observaciones triviales. Entonces, el shasei se convierte en solo una superficie bajo la cual se esconde en realidad, algo mucho más profundo. Es decir, ocurre lo que Shiki había dicho en otro de sus diarios, en Byōshō Rokushaku («Una cama de enfermo de seis pies de largo», 1902): «… una obra basada en el shasei puede parecer un poco superficial, pero cuanto más lo saboreas, más profundo se revela…”[45]. Veamos un ejemplo:
Amor y odio…
La mosca que mato
y luego ofrezco a la hormiga…[46]
(Aizō wa / hae utte ari ni / ataekeri)
Leído sin atención, este haiku puede ser absolutamente insípido. Pero para entender cuáles son los motivos del gesto y esos dos sentimientos de «amor y odio» que el poeta dice sentir, tenemos que ponernos literalmente en el lugar de Shiki, convertirnos nosotros mismos en el enfermo. Estará claro entonces que son los celos y la envidia lo que le lleva a matar a la mosca, que puede volar libre y moverse aquí y allá en la habitación, y dárselo a la hormiga, por la que siente más simpatía, estando obligada a caminar pegada al suelo, al igual que él que se ve obligado a moverse arrastrándose por el suelo.
Mejillas hinchadas
reflejadas en el espejo…
Hace tanto frío …[47]
(Hohobare no / kagami ni utsuru / samusa kana)
Si bien es cierto que las observaciones sobre las condiciones climáticas y la estación están prescritas por las reglas del haiku[48], también es cierto que su uso nunca es accidental en Shiki. No se trata solo de obediencia a las convenciones. Entre las palabras que tenía disponibles para indicar la estación de invierno, Shiki elige deliberadamente «samusa» («frío») porque era el que mejor le convenía para describir también las condiciones del alma. El frío que dice sentir no se debe solo a la temporada: es el frío intensificado por la desolación de observar el deterioro de la propia condición física. Es un fenómeno que también hemos observado en “To ni taranu” (cf. p. 10).
No morirán
las flores de peonía…
Ni las calabazas,
ni la esponja vegetal…[49]
(Botan ni mo / shinazu uri ni mo / hechima ni mo)
Las plantas en el pequeño jardín frente a la casa del poeta eran un tema frecuente de su poesía, así como fuente de consuelo, pero también de desesperación cuando se secaban. Aquí la mente del poeta está ocupada con el pensamiento de la muerte. Ante la perspectiva de su propia desaparición, ¿cuál puede ser el consuelo para una persona como Shiki para quien «no hay dioses, no hay budas» y quien, por tanto, ni siquiera puede encontrar consuelo en la religión? Shiki quería seguir escribiendo hasta el final, logrando escribir su último haiku unas horas antes de morir, mientras estaba muy débil. Esto se debe a que su esperanza de supervivencia se confió en la literatura. Pero no sólo: como este haiku nos muestra, incluso la Naturaleza, incluso sus plantas, podrían constituir un medio para sobrevivir a la muerte. Porque, si el poeta muere, las plantas que tiene con tanto cariño cultivadas, seguirán floreciendo y será como si siguiera viviendo en ellas. Detrás de esa declaración banal, que tiene el tono de algo murmurado para sí misma, encontramos una sensación de consuelo. Su relación con la Naturaleza, en este caso, se asemeja a la de los padres que confían su supervivencia a sus hijos.
Pero la relación de Shiki con la Naturaleza no siempre es tan idílica. En el siguiente haiku, Shiki nos habla de la amargura que hay en su alma y se resalta su sentimiento, casi con malicia, precisamente con una naturaleza exuberante y llena de vida:
Los cogollos de las rosas
se hinchan…
Para decirme que mi mal
volverá a empeorar…[50]
(Kurenai no / sōbi fufuminu / waga yamai / iya ma sarubeki / toki no shirushi ni)
Sobre esta cama de enfermo
una capa de paja
Qué día tan largo…[51]
(Mino kakeshi / byō no tatami ya / hola no nagaki)
Incluso este último haiku no es el resultado de una observación casual. La capa de paja cuelga porque alguien la ha usado y está ahí para recordarle a Shiki que está atrapado en la cama, mientras hay un mundo exterior del que, de hecho, está excluido. Colgado a plena vista, casi parece invitarlo a salir: pero Shiki está dispuesto a señalar que la habitación en la que cuelga es su habitación, la habitación de una persona enferma.
Ese manto entonces se convierte en un objeto inútil y las observaciones de Shiki están cargadas de tristeza que tiene su contrapunto en el kigo con la observación sobre el tiempo «Qué día tan largo». Además de la tristeza, el aburrimiento.
¡Cae la nieve!…
La veo
a través de un agujero en el shōji…[52]
(Yuki furu yo / shōji no ana wo / mite areba)
Este es el primer haiku de una secuencia de cuatro, titulada «Byōchū no yuki» («La nieve, durante la enfermedad»), escrita en torno al tema de la nieve. Este haiku suena como una exclamación de sorpresa y de alegría que sale espontáneamente de los labios del poeta que vio la nieve desde la cama. La caída de la nieve seguía siendo un acontecimiento feliz porque podía distraer a Shiki de sus ocupaciones habituales.
A este primer haiku luego sigue:
Cuántas … Oh cuántas veces
yo pregunté
por la profundidad de la nieve …[53]
(Ikutabimo / yuki no fukasa wo / tazunekeri)
Incluso en este segundo haiku está animado por un sentimiento de alegría casi infantil al pensar que afuera la nieve sigue acumulándose. El sentimiento, como vemos, no se expresa de una manera clara; sólo es «traicionado» por la repetición del acto de preguntar. Pero en esta alegría hay un velo de tristeza. Porque Shiki se ve obligado a «preguntar» a los demás cuánto de profunda está la nieve; no puede ir para verlo por sí mismo. En el tercer y cuarto haiku, los sentimientos se desarrollan y se complican:
– postrado en cama
de una casa cubierta de nieve…-
En esto
no paro de pensar …[54]
(Yuki no ie ni / nete iru a omou / bakari nite)
Aburrimiento, autocompasión, impaciencia por la imposibilidad de acercarse al objeto del propio deseo: todo parece confluir en estos versos. También tenemos la presencia simultánea de dos opuestos: el poeta y la nieve, uno agonizante, destinado a desaparecer, el otro en cambio acumulándose.
¡Abrid el shōji![55]
Quiero echar un vistazo
a la nieve en Ueno …[56]
(Shōji ake yo / Ueno no yuki wo / hito me min)
Los sentimientos del haiku anterior ya no encuentran freno: la ira y la intolerancia estallan en una orden perentoria.
También debemos notar el tono que ha tomado Shiki a lo largo de la secuencia. El primer poema y el último, aun con la diferencia de emociones que los animan, son exclamaciones y se supone que hay alguien que escucha.
El segundo haiku, «Ikutabimo», y el tercero, «Yuki no ie ni», podrían ser tanto un comentario que el poeta se hace a sí mismo, como una observación que dirige a alguien que está a su lado y lo está escuchando. Toda la secuencia podría ser un soliloquio o una conversación privada entre el poeta y alguien que lo conozca lo suficientemente bien como para comprender todo el alcance de sus observaciones.
Pero este poema está destinado a un público: son sus lectores, entonces, los que pueden escuchar una conversación entre amigos.
Podríamos decir más: los lectores se vuelven el interlocutor, el amigo con quien Shiki está hablando y que se involucra en sus asuntos personales, como hemos visto que ocurría en “Fude chibite” (cf. págs. 12-13). En cualquier caso, Shiki alcanza un alto grado de intimidad con sus lectores. También debemos señalar cómo, incluso cuando el poeta expresa compasión por sí mismo, lo hace con sinceridad y en parte con desprendimiento, como si fueran los sentimientos de otra persona. En resumen, mezcla de sentimiento y de objetividad.
Crestas de gallo…[57]
Deben ser al menos
catorce, …
o quince…[58]
(Keitō no / jūshi gohon mo / arinubeshi)
Es quizás uno de los haikus de Shiki cuya interpretación es más controvertida. Los versos, titulados «delante del jardín” (Teizen), fueron compuestos el 9 de septiembre de 1900, durante un encuentro de poesía entre Shiki y dieciocho estudiantes, que tuvo lugar en la casa del poeta, y en el curso del cual habrían sido compuestos varios poemas sobre diferentes temas. En cuanto al tema de la «cresta de gallo», Shiki compuso este haiku, que pasó casi desapercibido y fue reevaluado tras su muerte.
Es difícil establecer el significado exacto de este poema. Está construido en torno a una observación muy simple, casi banal. Conociendo la complejidad de Shiki y teniendo en cuenta sus propias afirmaciones de que un haiku en shasei es solo una superficie bajo la cual se esconden otros significados. (cf. p. 14), no me parece plausible decir que es sólo una observación casual, casi como si Masaoka Shiki no hubiera podido componer algo mejor para la ocasión. Según el crítico y poeta Ōoka Makoto[59] este haiku da la sensación de estar incompleto y que se podría, al agregar dos líneas de siete sílabas, convertir en una tanka. Esa es la sentencia «arinubeshi» final para crear esta impresión de incompletitud y dar un cierto tono alusivo al haiku. El tono de inseguridad sugerido por la partícula conjetural «beshi» (deber), según Ōoka, hace que toda la oración sea un poco extraña, en el caso de que esté redactada mientras se lleva a cabo la acción, y sí cabría más en un recuerdo.
Precisamente esta sería la clave para comprender el significado alusivo de este haiku. De hecho, para Ōoka Makoto, Shiki lo escribió basándose no en la observación directa, pero sí en el recuerdo de las crestas de gallo plantadas en su jardín el año anterior. Como el propio Shiki había registrado en sus diarios, el tifón del año anterior había dejado intactas las flores rojas de las crestas de gallo. El poeta, feliz, había abierto repetidamente su shōji para poder mirarlos. El incluso tenía pensado pintarlos, pero lo había pospuesto por el momento. Entonces, después de unos días, fue de nuevo a abrir el shōji para poder mirar hacia afuera, y tuvo la amarga sorpresa de encontrar todas las flores caídas. Escribió lo que sintió entonces, el mismo sentimiento que una persona podría tener cuando decide hacer un retrato de la mujer que ama, pero que ve morir a esa mujer antes de que pudiera hacer su trabajo. Por tanto, una sensación de infinito pesar y pérdida. Y fueron esas flores en las que Shiki estaba pensando cuando compuso este haiku, que por lo tanto está impregnado de tristeza. Solo porque era un recuerdo, Shiki había podido usar ese tono inseguro.
Según Donald Keene[60], sin embargo, el sentimiento que anima al haiku no es el arrepentimiento, no es el recuerdo de la belleza de las flores y el dolor de su pérdida, es el deseo de estar lleno de vida, como las crestas de gallo. Esta misma idea comparte también el crítico Yamamoto Kenkichi (1907-1988), quien siempre buscó en este haiku significados que fueran más allá de la mera descripción.
El poeta, por su condición, podría haberse sentido oprimido por la vitalidad de las flores. De hecho, el vigor de la naturaleza no había dejado de producirle este efecto. Pero aquí, quizás por esas contradicciones que surgieron dentro de su alma, o quizás más simplemente porque eran las flores que amaba, la reacción es diferente. Según Yamamoto, su visión lo conmueve y lo lleva a hacer un inventario, con un tono de tranquila alegría.
Personalmente, creo que no solo se deben tener en cuenta las condiciones para la interpretación física de Shiki, sino también de su atormentada y contradictoria relación con la naturaleza (véanse las págs. 15 y 16).
Me pregunto si podemos atribuir el haiku de las crestas de gallo solo a un sentimiento claro, por completo, o si en cambio, el alma del poeta no estaba, como de costumbre, agitada por sentimientos contrastados.
Lo que anima al haiku sería una vez más un estado mental de amor-odio. La vista de tantas flores, de un color tan encendido, lo hace feliz. Pero sólo por un momento: esta alegría se mezcla con la conciencia de la propia debilidad, y es precisamente el contraste con tanto color y con tantas flores lo que lo hace más evidente. Si, como afirma Ōoka Makoto, este haiku comunica un sentido de incompletitud, creo que la razón se encuentra en el hecho de que Shiki, tomado del pensamiento de la muerte, ha perdido su desapego por un momento. Es como si la emoción se hubiera vuelto demasiado fuerte y sus palabras le hubieran fallado.
Como hemos visto, por tanto, el realismo no debe confundirse con la falta de emoción. Aunque hay poemas «áridos» o «impersonales» en la obra de Shiki, su obra no termina con ellos. Por otro lado, la palabra escrita adquiere una importancia terrible y vital con Shiki: la literatura es su razón de vivir, su medio para sobrevivir a la muerte, su consuelo y sobre todo el medio que le permite volver a comunicarse con ese mundo del que la enfermedad lo ha excluido. No es creíble, entonces, que a un medio tan importante se le confíe únicamente la tarea de hacer «Periodismo poético». Y es entonces el propio Shiki quien afirma, en su Utayomi ni atōru sho (“Carta abierta a un poeta tanka «, 1898)[61]: «Incluso cuando un poema está compuesto de una manera totalmente objetiva, se basa en sentimientos -ni siquiera hace falta decirlo-. Así que, si describimos fielmente un sauce meciéndose en el viento al pie de un puente, aunque sea una poesía objetiva, la razón por la que la componemos es que hemos percibido la belleza de la escena. Por tanto, la poesía se basa en la emoción …”[62].
Shiki ha sido definido como «anti-lírico»[63], donde «lirismo» significaba la participación del poeta mismo en el mundo descrito, pero como en realidad hay participación en los sentimientos de los sujetos del poema y la presencia del poeta en los versos, creo que es más acertado hablar de ausencia de romanticismo.
Shiki, por ejemplo, no escribía poemas de amor excepto para realizar ejercicios estilísticos. Pero la elección de no hablar de amor, además de dictada por su temperamento poco inclinado al romanticismo, fue coherente con el shasei: no parece haber habido una mujer de la que estuviera enamorado, y en consecuencia no habla de emociones que no ha sentido.
En conclusión, se puede decir que la sinceridad (makoto), en Shiki, debe entenderse ligada en combinación con los sentimientos. Makoto y shasei son en realidad sinónimos, en tanto que makoto es shasei ejercitado sobre el alma humana: “… Al principio representaba la Naturaleza de manera objetiva. Mas tarde mi placer fue también representar el mundo de los seres humanos de una manera objetiva»[64]. Los sujetos del poema cambian, pero la sustancia del principio permanece siendo la misma.
La elección del makoto, para este poeta, tampoco fue dictada solo por su amor por la tradición o por la influencia de poetas anteriores como Akemi. De hecho, a diferencia de este último, de Bashō o de Onitsura, el makoto para Shiki se puede decir que casi no fue una elección, pero fue el lógico e inevitable desarrollo del shasei y del ari no mama ni utsusu, en el momento en el que al shasei le faltaba aquello que le proporcionaba el principal estímulo: el mundo exterior.
BIBLIOGRAFÍA
Beichman Janine, Masaoka Shiki, Tōkyō, Kōdansha International, 1986.
Blyth Reginald Horace, A History of Haiku, vol. II, Tōkyō, Hokuseidō, 1964.
Blyth Reginald Horace, Haiku, vol. I, Tōkyō Hokuseidō, 1952.
Brower Robert, «Masaoka Shiki y Tanka Reform», en AAVV, Tradition and Modernization in Japanese Culture, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1971.
Cheng Wing Fun y Hervé Collet, Masaoka Shiki -Le mangeur de kakis qui aime les haîku-, Millemont, Moundarren, 1992.
Crowley Cheryl, «Poniendo Makoto en práctica -Hitorigoto de Onitsura-«, Monumenta Nipponica 50: 1, págs. 1-46.
Henderson G. Harold, «Shiki», en An Introduction to Haiku, Garden City (Nueva York), Doubleday Anchor Books, 1958.
Keene Donald, «The Modern Haiku», en Dawn to the West, vol. II, Nueva York, Holt Rinehart y Winston, 1984.
Kubota Masafumi, Masaoka Shiki – Sono Bungaku, Tōkyō, Kōdansha, 1979.
Matsui Toshihiko, Masaoka Shiki, Tōkyō, Ofusha, 1979.
Matsui Toshihiko, Masaoka Shiki, Tōkyō, Shintensha, 1986.
Miner Earl, Japanese Linked Poetry – An Account with Translation of Renga and Haikai Sequences, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1979.
Ōoka Makoto, Shiki – Kyoshi, Tōkyō, Kashinsha, 1976.
Ueda Makoto, «Masaoka Shiki», en Modern Japanese Poets and the Nature of Literature, Stanford, Prensa de la Universidad de Stanford, 1983.
VVAA, Shiki Zenshū, Tōkyō, Kōdansha int., 1975-1978, 22 volúmenes, editado por Masaoka Chûsaburō et al.
VVAA, Shiki Zenshū, Tōkyō, Kaizōsha, 1929-1931, 22 volúmenes, editado por Kawahigashi Hekigodō et al.
VVAA, Masaoka Shiki -Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, Tōkyō, Shinchōsha, 1969.
NOTAS DE LA AUTORA
[1] Masaoka Shiki (1867-1902) nació en Matsuyama, en la isla de Shikoku, en el sur de Japón. Dedicó su vida a la composición de haiku, una forma de poesía que consta de 17 sílabas divididas según el esquema 5-7- -5 y a la tanka, compuesta por 31 sílabas, divididas según el esquema 5-7-5-7-7. Pudo infundir tanto nuevo vigor en formas que habían pasado por un período de estancamiento y declive, gracias a la teoría literaria basada en el shasei («reproducir de la vida») y en el ari no mama ni utsusu («reproducir como es») que él elaboró. Famosos son sus ataques a Bashō, el mayor poeta japonés (ver nota 9) y al Kokinshū, una de las más grandes antologías de poesía de Japón (ver nota 12). El descubrimiento de Buson (ver nota 9) como poeta, también se debe a él. Toda la vida de Shiki, sin embargo, estuvo marcada por una terrible enfermedad: tuberculosis espinal, que provocó su inmovilización en la cama y finalmente su muerte prematura a los 35 años de edad.
[2] Yomena es un tipo de crisantemo de color púrpura pálido que crece en las montañas.
[3] Shiki Zenshū, Kōdansha, vol. v, págs. 262-263.
[4] Ibíd, vol. 1, pág. 24.
[5] Masaoka Shiki – Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, pág. 89.
[6] Uchimizu se ha traducido como «agua para regar»; en realidad es agua que se esparce por el suelo, en verano, en un intento de refrescar un poco el aire.
[7] Masaoka Shiki- Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, pág. 92.
[8] Robert H. Brower, “Masaoka Shiki and Tanka Reform”, págs. 399-400 en AAVV, Tradition and Modernization in Japanese Cultura, págs. 399-400.
[9] Matsuo Bashō (1644-1694), Kobayashi Issa (1763–1828) y Yosa Buson (1716–1783) son, junto a Shiki, los grandes maestros del haiku.
[10] Reginald H. Blyth, Haiku, vol. Yo, p. 346.
[11] Shiki Zenshū, op. cit., vol. iv, pág. 395.
[12] El Kokinshū («Colección de poemas antiguos y modernos», c. 920) fue la primera antología imperial y proporcionó el modelo para todas las siguientes. Contiene 1.111 poemas, divididos en secciones. Entre sus compiladores se encuentra Ki no Tsurayuki, quien editó el prefacio en japonés -la colección también contiene otro en chino-, considerado el «manifiesto» del poema autóctono. El mismo Tsurayuki, sin embargo, fue duramente criticado por Shiki, que lo llamó «un mal poeta».
[13] El Nihonshoki, o también Nihongi («Anales de Japón», 720) es una obra escrita en chino, compilada por orden imperial, que cuenta la historia de Japón, desde su creación hasta el 697 d.C. Escrito para respaldar la supremacía del pueblo japonés, teniendo también en cuenta las historias dinásticas compiladas en China, es la primera de las Rikkokushi («Las seis historias Nacionales»).
[14] El Shoku Nihongi es la secuela del Nihonshoki (ver nota 13) y la segunda Rikkokushi. Cubre el período comprendido entre 697 d.C. y 791 d.C.
[15] Henjō (816 – 890) fue un importante poeta waka del siglo IX y es uno de los Seis Inmortales de la Poesía (Rokkasen), designado como tal por Ki no Tsurayuki en su prefacio a Kokinshū.
[16] Famoso poeta de la escuela Kyōgoku-Reizei, recibió el encargo junto con otros tres poetas de compilar la decimocuarta colección Imperial titulada Gyoku yōshū («Colección de hojas adornadas con joyas»). Acusado por la escuela Nijō, rival de la Kyōgoku-Reizei, habiendo utilizado la poesía como un medio para entrar en política, fue exiliado a la isla de Sado.
[17] Shinkei (1406-1475) fue uno de los tres mejores poetas de la Renga (ver nota 19) de su tiempo. Pero no solo escribió poesía, también se ocupó de la crítica.
[18] Ueshima Onitsura (1661-1783), maestro de haikai (ver nota 19), es conocido principalmente por su trabajo titulado Hitorigoto (“Soliloquio”, 1718) en el que resumió sus teorías sobre el haikai.
[19] El haikai o haikai no renga es una forma más ligera de la renga, con un carácter más humorístico y coloquial. La renga fue un poema en cadena que podía llegar hasta un centenar de estrofas, compuesto por diferentes poetas según reglas muy estrictas. El haikai, en cambio, era mucho más sencillo y por ello se practicó por más tiempo, hasta que perdió su carácter de frivolidad y se consideró una forma de poesía seria, digna de respeto.
[20] Nihon Koten Bungaku Taikei, vol. 66, pág. 318.
[21] El Akasōshi es parte de una obra más amplia, el Sanzōshi («Los tres libros», 1703), que también incluye el Shirosōshi («El libro blanco») y Kurosōshi («El Libro Negro»). Fue compilado por Hattori Dohō, un contemporáneo de Bashō, que vivió entre 1657 y 1730.
[22] Nihon Koten Bungaku Taikei, vol. 66, op. cit., pág. 398.
[23] Shiki, que sufre de tuberculosis espinal, estuvo confinado en su habitación en la cama desde 1897. El poeta fue perfectamente consciente de su situación: sabía que no había remedio para la tuberculosis y que debería observar impotente su curso, hasta su fatal desenlace. Además de los síntomas de la tuberculosis espinal, se agregaron los de otras enfermedades. El dolor era tal que Shiki pasó los últimos años de su vida sintiendo un alivio momentáneo solo gracias a la morfina.
[24] Shiki Zenshū, op. cit., vol. iv, p. 577.
[25] Ibidem, págs. 449-450.
[26] El Manyōshū («Colección de diez mil hojas» o también «Colección de diez mil generaciones») es la colección poética más antigua en japonés. A diferencia del Kokinshū, no es una antología imperial pero privada. Los poemas que colecciona datan de los años 600 a 759. Entre los compiladores: Kakinomoto no Hitomaro, Yamabe no Akahito, Otomo no Tabito y Otomono Yakamochi.
[27] Tachibana Akemi (1812-1868) fue uno de los poetas tanka más famosos de finales del período Tokugawa. Sus gustos poéticos fueron influenciados por su ardiente patriotismo, que lo llevó a rendir una verdadera veneración a la familia imperial. Sin embargo, vivió en la pobreza y se dedicó al estudio de Manyōshū, que acabó ejerciendo una gran influencia sobre su poesía.
[28] Shiki Zenshū, op. cit, vol. vii. pag. 144.
[29] Ibíd, vol. vii, págs. 144-145.
[30] Oe Chisato fue un poeta que vivió alrededor del año 900 d.C. y cuyos poemas se incluyeron en el Kokinshū.
[31] Shiki Zenshū, op. cit., vol. vii, pág. 30.
[32] Ibíd, vol. xii, pág. 250.
[33] Ib., p. 251.
[34] Mono no aware: literalmente el aware suscitado por las cosas. En la antigüedad, el término consciente era una expresión de alegría o sorpresa, pero con el tiempo se tiñó de tristeza y melancolía. Podría entenderse como patetismo despertado por las cosas.
[35] Shiki Zenshū, op. cit., vol. ii, pág. 288.
[36] Ibíd, vol. iii, pág. 220.
[37] Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, pág. 151.
[38] El poeta escribió tres diarios durante los últimos años de su vida: Bokujū Itteki («Una gota de tinta», 1901), Byōshō Rokushaku («Una cama de enfermo de seis pies de largo», 1902) y Gyōga Manroku («Notas dispersas escritas boca arriba», 1901-1902).
[39] Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, pág. 157.
[40] Ibíd, pág. 117.
[41] Ib., P. 137.
[42] Ib., P. 143.
[43] Ib., P.157.
[44] Ib., P. 161.
[45] Shiki Zenshū, op cit., Vol. viii, pág. 309.
[46] Ibidem, vol. Iii, pág. 365.
[47] Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, pág. 156.
[48] El haiku requiere la presencia de un kigo, una palabra que indica la estación.
[49] Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, pág. 159.
[50] Shiki Zenshū, op. cit., vol. xi, pág.180.
[51] Masaoka Shiki, Takahama Kyoshi, Nihon Shijin Zenshū, pág. 151.
[52] Shiki Zenshū, op. cit., vol. ii, pág. 610.
[53] Ib.
[54] Ib.
[55] Los shōji son las grandes ventanas correderas de la casa japonesa.
[56] Shiki Zenshū, op. cit. vol. ii, pág. 610.
[57] Las crestas de gallo (keitō) son flores de un intenso color rojo oscuro, y fueron muy queridas por el poeta precisamente por su color, que era su favorito.
[58] Ibidem, vol. iii, pág. 359.
[59] Ōoka Makoto, Shiki – Kyoshi, págs. 23-31.
[60] Donald Keene, Dawn to the West, vol. II, pág. 104.
[61] Esta es una serie de ensayos dedicados a la tanka cuyos principios Masaoka Shiki consideró válidos también para el haiku.
[62] Shiki Zenshū, Kaizōsha, vol. vi, págs. 25-26.
[63] Earl Miner, Japanese Linked Poetry, págs. 105 – 106.
[64] Ibidem, vol iv, p. 482.