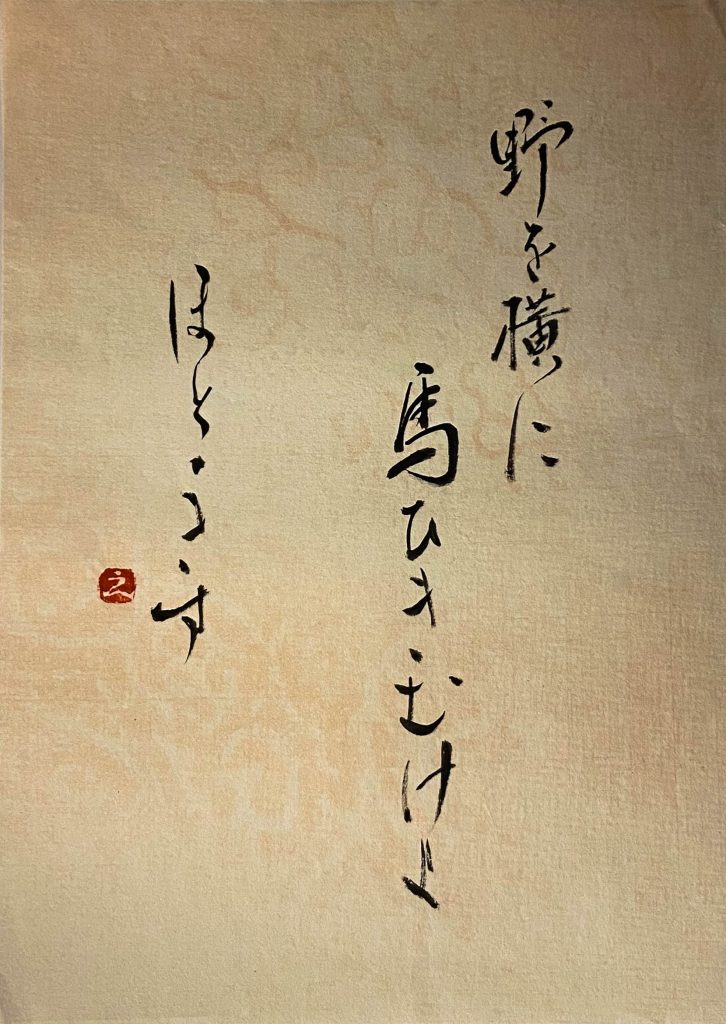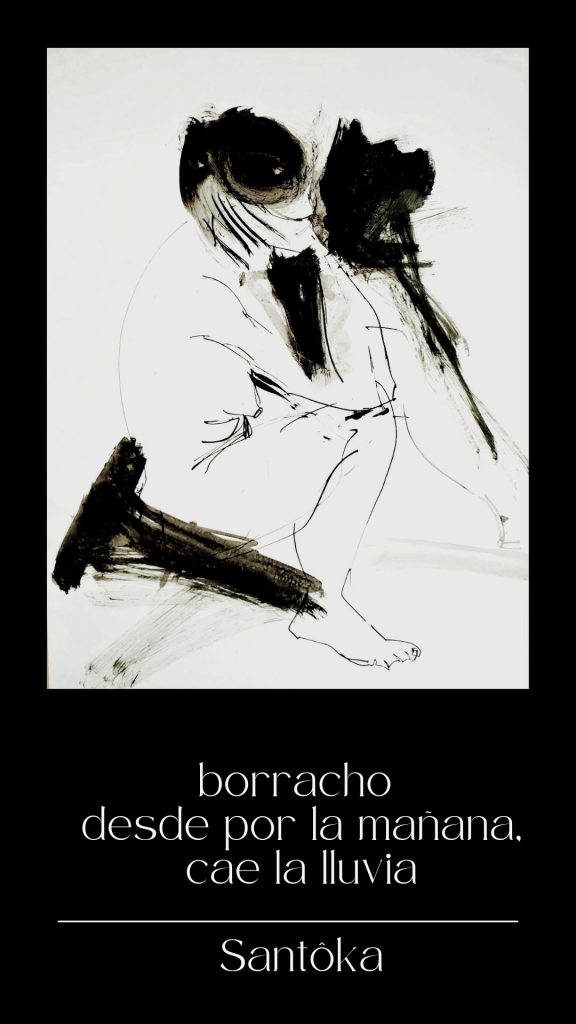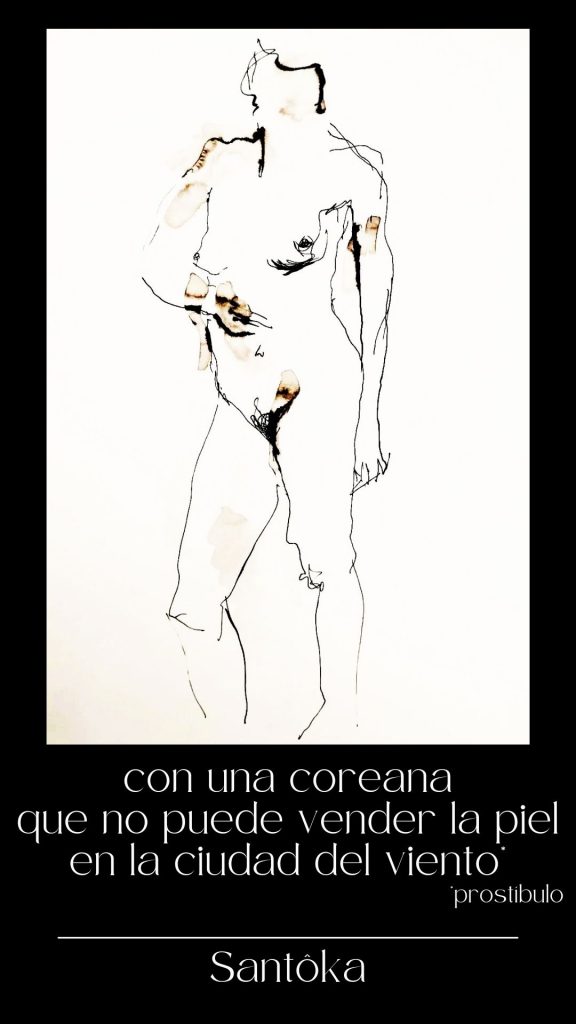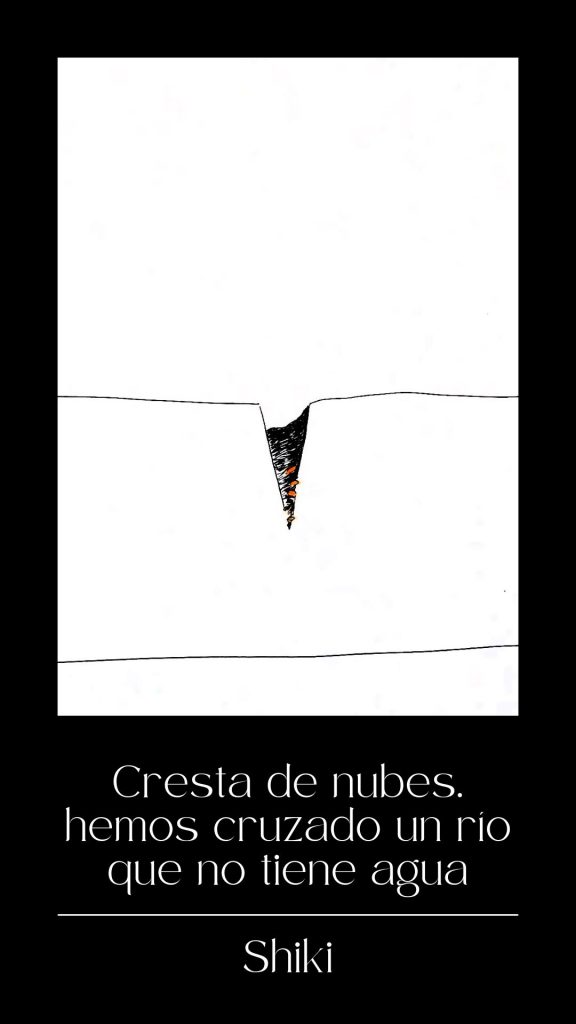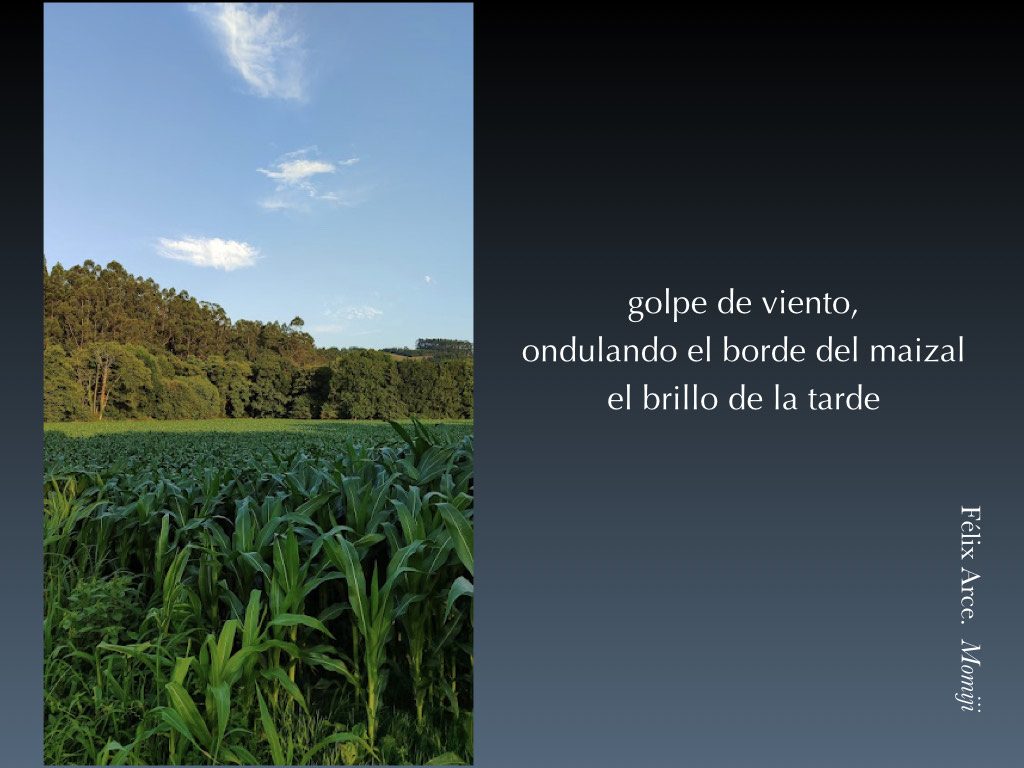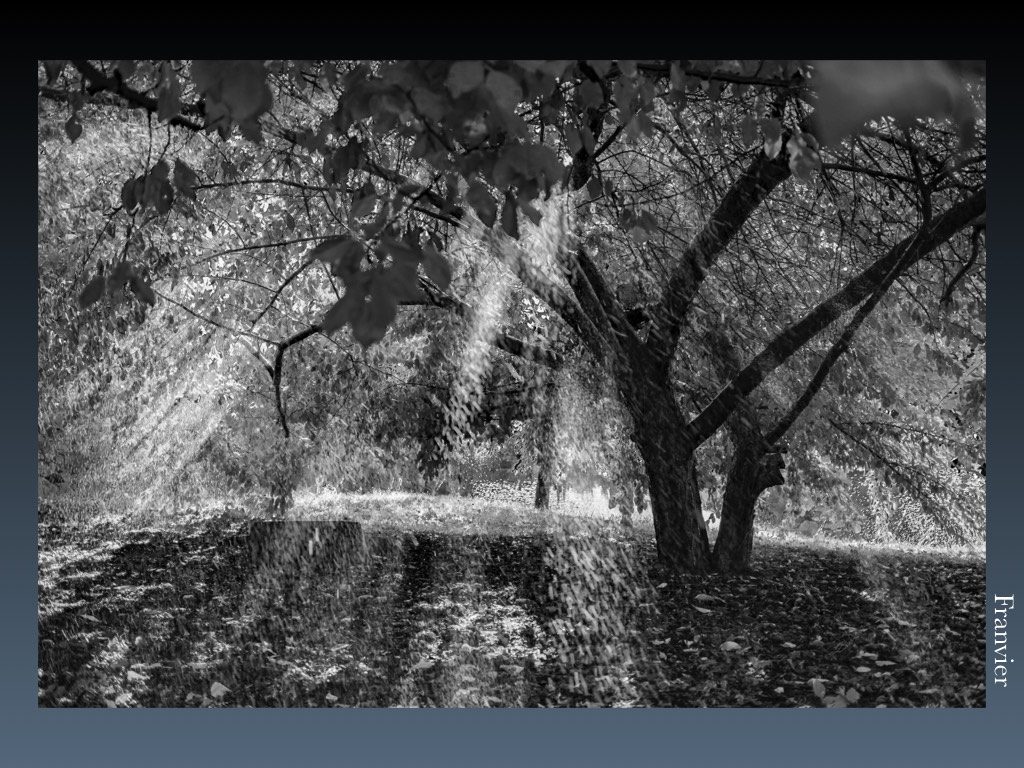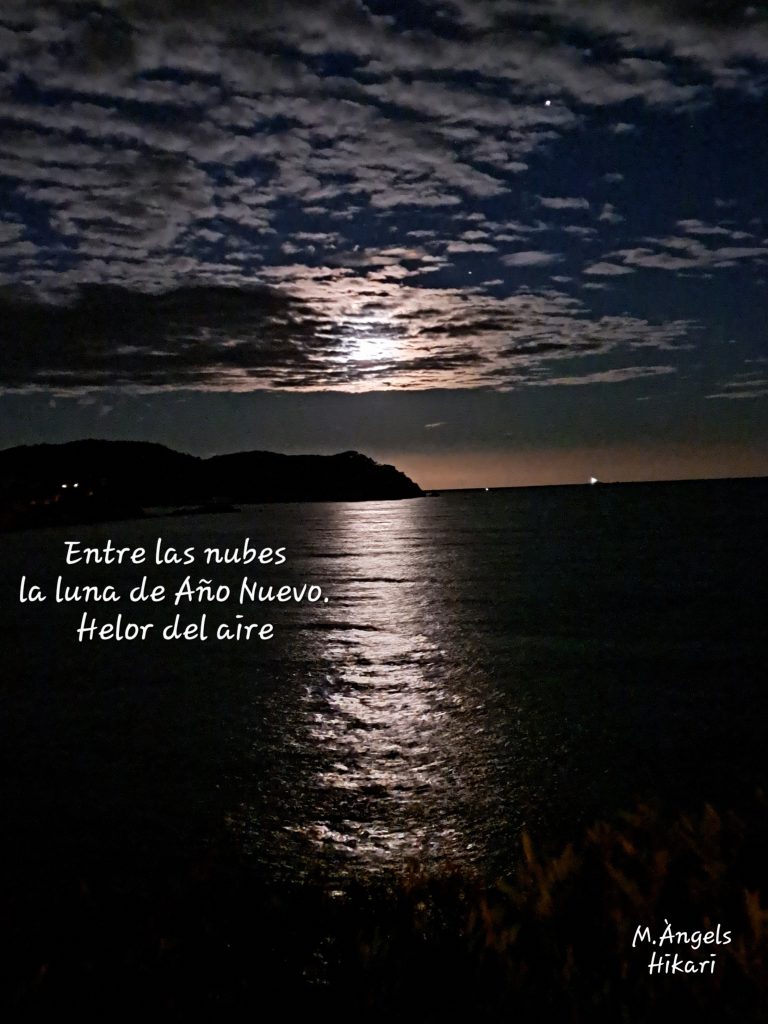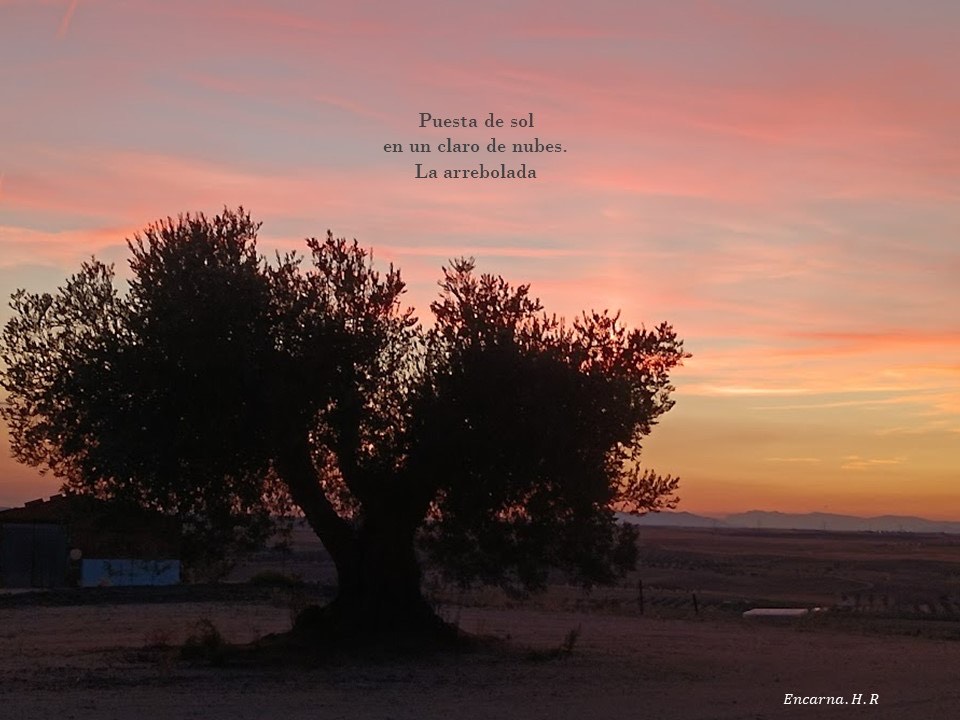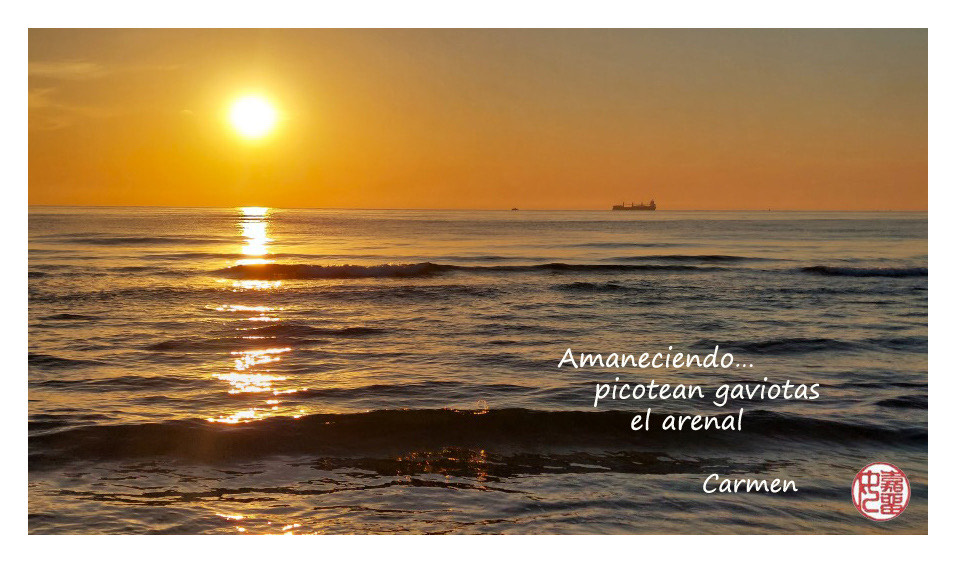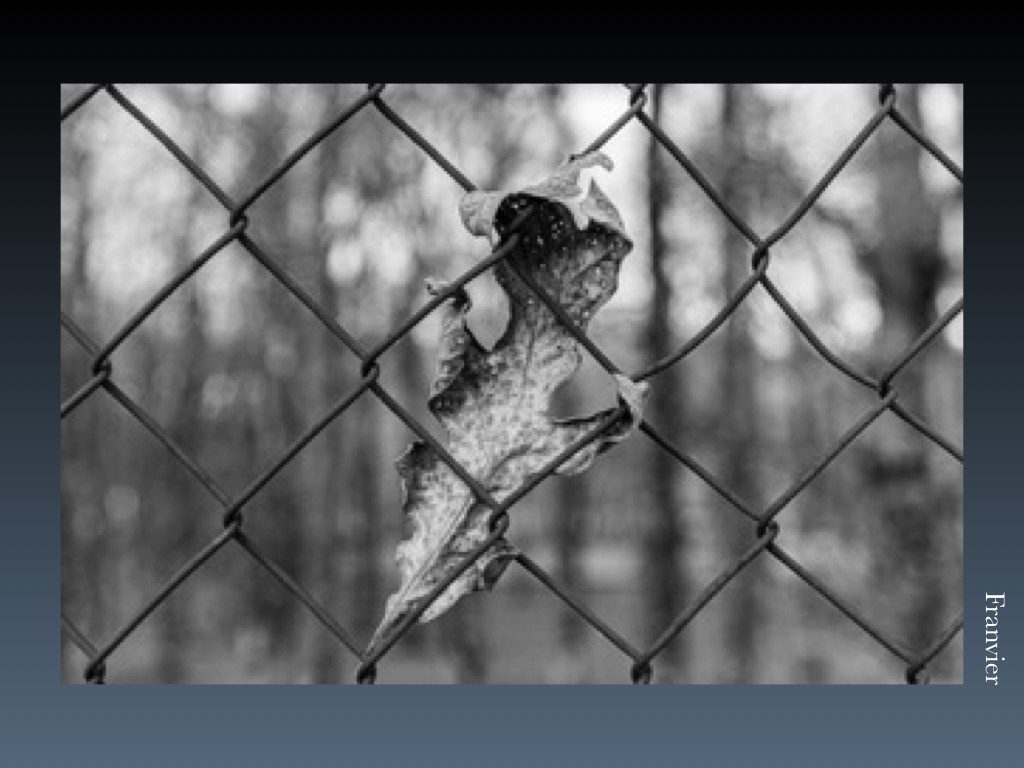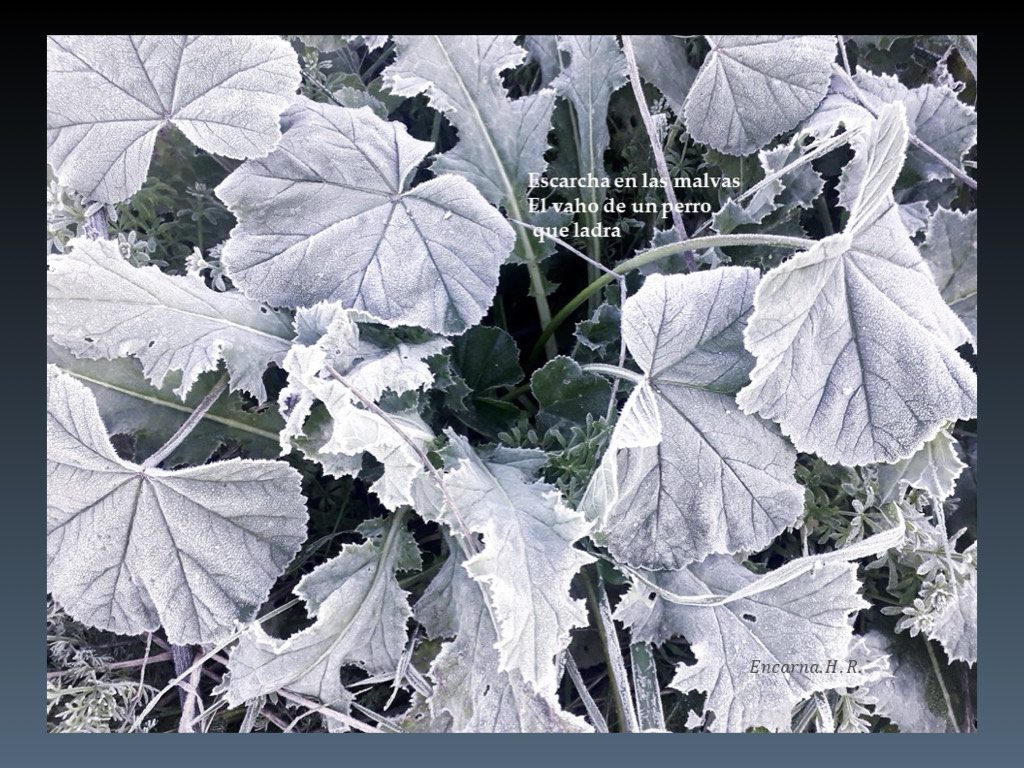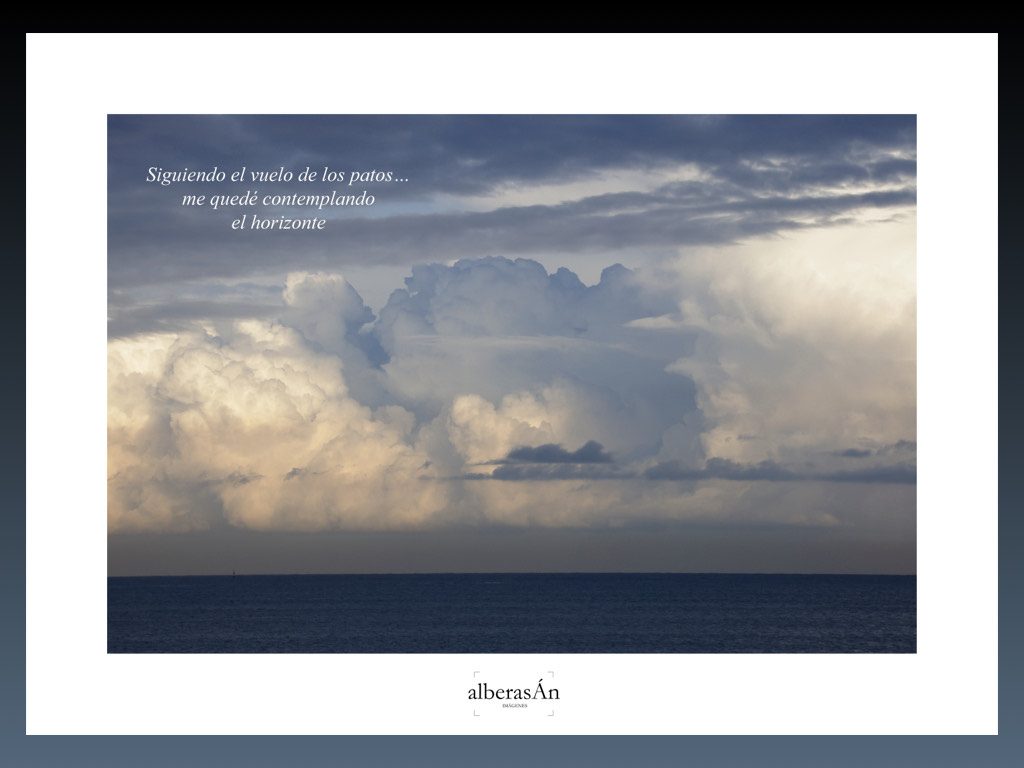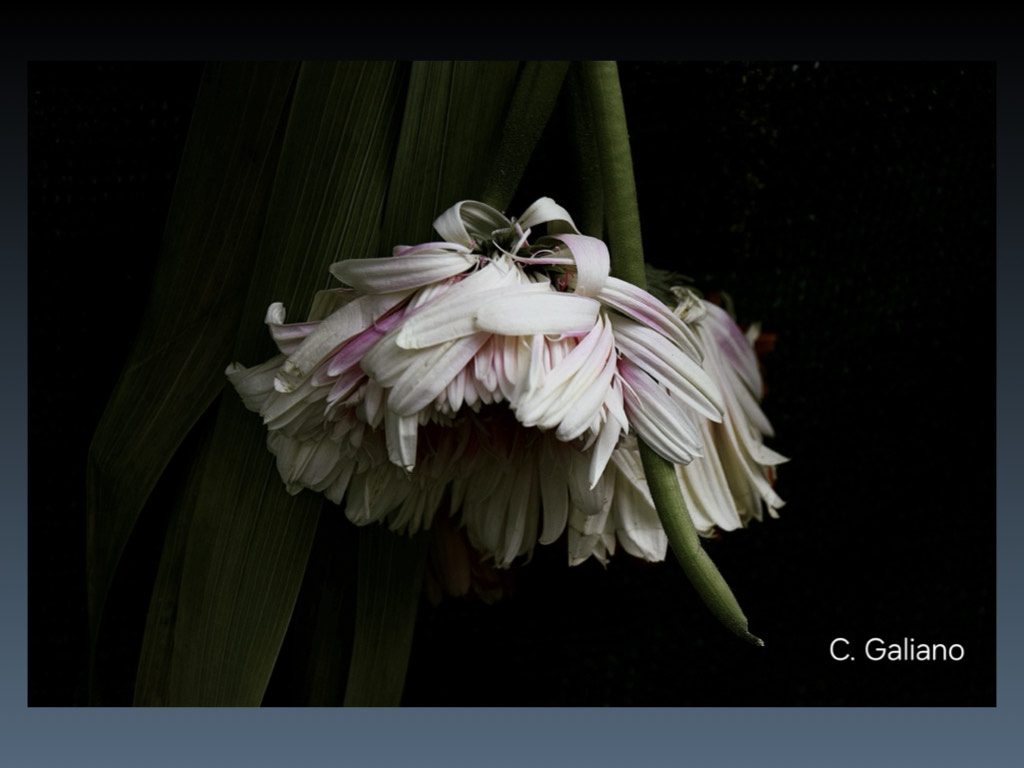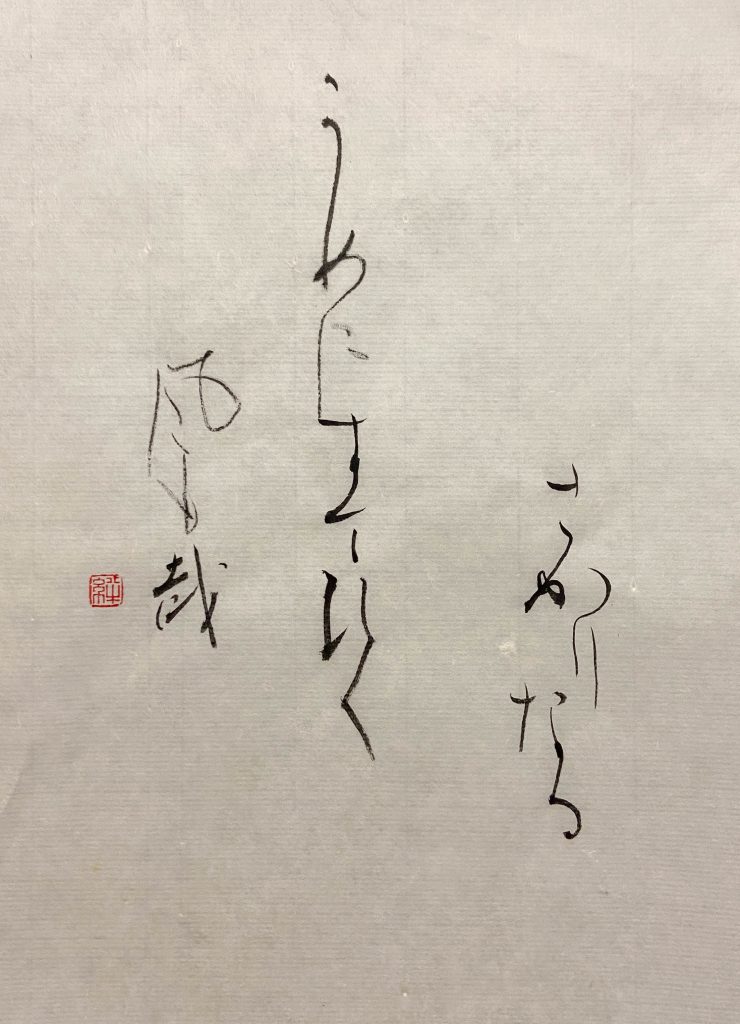Unas de las cosas que encuentro fascinantes respecto a los 忌日 kinichi o aniversarios literarios es la conexión entre autores y poesía. Tenemos por un lado los poetas y escritores que en vida crearon obras que hicieron que su memoria perdurara después de su paso por este mundo. Y luego de su partida, otros poetas utilizaron sus vidas, anécdotas, citas, etc. como inspiración para recordarles. Se forma, de esta manera, un círculo virtuoso, en el que los escritores sirven como inspiración a nuevas plumas. Tenemos así que el haijin se convierte en kigo que es luego utilizado para componer haikus. Poético, ¿no?
Y hablando del kigo, en ese respecto febrero corresponde a 初春 shoshun o inicio de primavera. Este período abarca desde el primer día de primavera o risshun (alrededor del 04 de febrero), hasta el día anterior a 啓蟄 keichitsu o despertar de los insectos, alrededor del 06 de marzo. Por lo tanto, es a este ciclo que corresponden los aniversarios que revisaremos en esta ocasión.
初春 Shoshun Inicio de primavera
西行忌 saigyou ki
Vigésimo quinto día del Segundo Mes del calendario lunar.
Saigyou (1118-1190), su nombre de nacimiento era Satou Norikiyo. Venía de una importante familia militar. Fue guardia del Emperador Retirado Toba junto a Taira no Kiyomori, quién había nacido en el mismo año. Por razones desconocidas, a los 23 años abandonó a su familia, esposa e hijos para convertirse en monje, irse a vivir al monte Koya, y, posteriormente, viajar por Mutsu no kuni y Shikoku. Sus trabajos más importantes son las antologías Sankashuu y Mimosu gawa uta awase. También encontramos sus poemas compilados en la octava antología imperial Shin Kokin Wakashuu y el Ogura Hyakunin Isshu. Falleció a los 72 años en el Templo Horikawa, en Kawachi, Osaka.
El siguiente haiku que conmemora su aniversario es de Takahama Kyoshi (1874-1959).
栞して山家集あり西行忌
shiori shite sankashuu ari saigyou ki
marcando la página del Sankashuu, aniversario de Saigyou
…
利休忌 rikyuu ki
Vigésimo octavo día del Segundo Mes del calendario lunar.
Sen no Rikyuu (1522-1591) nació en una familia de comerciantes de Sakai. Sirvió a los señores feudales Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Incluso se presentó frente al emperador Ogimachi en una ceremonia del té celebrada en el Palacio Imperial. En sus últimos años, perfeccionó el estilo wabicha, que se convirtió en la base de la ceremonia del té. A pesar de la cercanía con Hideyoshi, debido a las diferencias de opinión y dada su independencia, este le ordenó que cometiese suicidio ritual seppuku, el cual se llevó a efecto en el palacio de Hideyoshi en Kioto el 28 del Segundo Mes de 1591.
Este haiku que recuerda al más famoso de los maestros de té japoneses fue compuesto por Awano Seiho (1899-1992).
一本の茶杓に所思や利休の忌
ippon no chashaku ni shoshi ya rikyuu no ki
en una cucharadita de té mis pensamientos, aniversario de Rikyuu
…
其角忌 kikaku ki
Vigésimo noveno día del Segundo Mes del calendario lunar.
Takarai Kikaku (1661-1707), poeta de haiku de principios del período Edo. A pesar de que su padre era doctor, Kikaku decidió dedicarse al haikai y se convirtió en discípulo de Matsuo Bashou a los 14 años y compiló la antología Minashiguri a los 23 años. Desde entonces, se mantuvo activo como el discípulo principal de Bashou. Fue quien marcó los parámetros de este género poético en el período entre la muerte de su maestro y la aparición de Yosa Buson. Dejó registros sobre los últimos días de Bashou y la situación inmediata tras su fallecimiento.
Aonuma Osamu compuso este haiku para conmemorar su aniversario. Menciona a Katou Ikuya (1929-2012), quien fue un poeta, haijin y crítico de haikai. En 1998 estableció el Premio Katou Ikuya para apoyar a la nueva generación de haijin.
其角忌や加藤郁乎と飲むことも
kikaku ki ya katou ikuya to nomu koto mo
aniversario de Kikaku, también bebo con Katou Ikuya
…
多喜二忌 takiji ki
20 de febrero.
Kobayashi Tajiki (1903-1933), fue un autor de la llamada “literatura proletaria”. Su obra más conocida es Kani Kousen (1929), el que retrata la difícil vida de los trabajadores conserveros, pescadores y marineros a bordo de un barco y el comienzo de su revuelta contra la compañía y sus directivos. Nacido en una familia de agricultores de la prefectura de Akita, estudió en la Universidad Otaru de Comercio, durante este período comenzó a escribir ensayos para revistas. Dada la compleja situación financiera y la recesión del país en aquellos tiempos, se unió al Movimiento Obrero. En 1933, luego de ser arrestado por la Policía Superior Especial Tokkou y sometido a tortura, falleció a la edad de 29 años.
El haiku que seleccioné es de Suzuki Tomoko.
爪深くインク浸みをり多喜二の忌
tsume fukaku inku hitami ori tajiki ki
las uñas profundamente manchadas de tinta, aniversario de Takiji
…
不器男忌 fukio ki
24 de febrero.
Shiba Fukio (1903-1930) nació la prefectura de Ehime. Fue el poeta más destacado de la revista especializada en haiku, Ama no gawa (Vía Láctea), la cual fue fundada en 1918 por Yoshioka Zenjidou, y también llamó la atención en la revista Hototogisu. En 1928 se casó con Fumie, hija mayor de Dazai Magoku, político y vicepresidente de Iyo Railway Electric, y fue adoptado como heredero del clan Dazai. Falleció a los 26 años, con solo cuatro años de experiencia en el mundo del haiku.
El siguiente haiku que celebra su figura es de Ogawa Houmatsu.
みつけても紛るる星や不器男の忌
mitsukete mo magiruru hoshi ya fukio no ki
aunque las encuentres, las estrellas se apagaran, aniversario de Fukio
…
Espero haber ayudado a que agreguen nuevos nombres a su catálogo de autores y poetas. Nos encontramos en el próximo artículo de El mundo del kigo. ¡Que febrero sea un mes lleno de poesía!