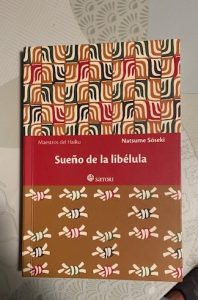¿Hay algo más sagrado que la cuna donde nace la propia vida?
Sol de invierno.
Comienza a brotar
la cebada
La fuerza que reside en este haiku es la misma que la que tiene el grano para germinar. El sol es tibio y no calienta demasiado, pero aun así, la cebada comienza a brotar y la vida se abre camino entre la tierra a codazos, sin cuestionar si merece la pena o no, si llegará a buen puerto o no: todo eso son disquisiciones de la racionalidad. El haiku tiene un aware hondo y arraigado que evidencia la fina mirada de la haijin: es, por suerte, tan presente el milagro de la vida que apenas reparamos en él, y ese milagro necesita de la tierra ―¡bendita tierra! ― para tener lugar. La tierra, en tanto elemento de interés por sí mismo, encierra desde el primer momento una gran lección de humildad: este elemento tan modesto, amén de ser cuna y mortaja, estremece al lector con unos awares de potencia inusitada, sea cual fuere la forma que dicha tierra tomare: polvo, arena o barro. Prueba de ello ha sido el haiku anterior y la dificultad que ha costado seleccionar esta muestra de haikus publicados en el foro por su calidad excepcional, algo que atestigua, sin duda alguna, la buena salud de la que goza el haiku en español.
Un mirlo escarba
la tierra removida.
Siembra de abril
La imagen que evoca este haiku es pura ternura. Acabada la tierra de ser arada para sembrar el grano, el mirlo aprovecha y escarba con el pico para comerse las semillas. En la imagen evocada se ve cómo destella el pico amarillo del mirlo, cuya cola se levanta al inclinarse para picar. Nos parece interesante destacar que este haiku sería un estupendo contraejemplo para mandar al traste la clasificación occidental de los distintos tipos de haiku que hay, pues habríamos de encuadrarlo en ese cajón de sastre al que convenimos en llamar “de difícil clasificación”. La escena es propia de un jinji (haikus de asuntos humanos), pues la siembra y el cultivo de la tierra son obra del hombre, pero el haiku no gira en torno a él; tampoco es un haiku cruel, ni evoca compasión; no lo podríamos considerar tampoco de manera ortodoxa como un haiku de lo sagrado. Sin embargo, es un haiku porque tiene ese pellizco de aware; el mundo es haiku, y el haiku es mundo: está por encima de las fronteras imaginarias que trazamos.
El sol al este
en la tierra húmeda
el maíz
Tenemos un haiku con un aware excepcional y atávico. Concluye la noche y la humedad del relente condensa sobre la tierra sembrada de maíz. Esta fina capa de agua, que humedece ligeramente el campo, se evapora de nuevo en cuanto la tierra se calienta con los primeros rayos de sol: los del amanecer, que salen por el este. A pesar de que el agua es el elemento “activo” del haiku, en tanto que es condición necesaria para la generación del asombro, el verdadero aware recae sobre el maíz, que, en el centro de la escena, es sujeto paciente de todo lo que acontece en el haiku: recibe los rayos de sol y se nutre de la tierra húmeda. Nos encontramos ante un gran haiku de lo sagrado con una capacidad brutal de sugerencia que se admira del mundo tal y como es.
Con el rebenque1
el patrón del olivar
golpea sus botas
1 rebenque: Am. Látigo recio de jinete.
Tiene un haimi particular este haiku. El dueño del olivar está quitándole a sus botas la tierra con un latiguillo para azuzar a las bestias. Una imagen tan sencilla puede impactar en la haijin, que describe con mucha naturalidad este momento tan habitual en un paseo por el campo. La imagen es dinámica al completo: se escucha el restallido del rebenque, e incluso golpear una bota con otra para terminar de sacudir los restos de tierra adheridos. El hecho de no mencionar si la textura de dicha tierra es polvorienta o, en cambio, más embarrada, también abre el haiku en múltiples posibilidades con sabores muy auténticos.
Huerto embarrado.
A través del guante
el picor de la ortiga
Estamos, sin duda, ante un haiku excepcional. El primer verso, “huerto embarrado”, es muy potente y, además de formar una imagen muy clara que encuadra el resto del haiku, añade el olor sugerente de la tierra mojada. Los dos últimos versos tienen incluso más fuerza: la urticaria que provoca la ortiga es tan fuerte que se nota hasta con guantes. El sentido del tacto está muy acentuado en este haiku mediante dos ideas: por una parte, ese escozor desagradable; por otra, los pies del haijin se hunden en la tierra mojada y reconectan de nuevo con el primer verso. La combinación de sentidos involucrados es excepcional, y el aware de este haiku es tan original y directo que impacta en cuanto se lee. Un haiku de antología.
Concluyamos esta sección con otro haiku de matrícula de honor que incide en esa relación táctil derivada de la proximidad, que no es necesario explicar por su absoluta claridad:
Sol de primavera
La tierra del huerto
bajo las uñas
(Los haikus seleccionados pertenecen, en orden de aparición, a Encarna, Hikari, Idalberto Tamayo, Felisa Zicari, Hikari e Idalberto Tamayo).