De noche, Tokio es una fastuosa sinfonía de luz. Desde el aire, la inmensa luciérnaga se despliega, perezosamente. Ahí abajo están las luces de Ginza, el barrio de la elegancia, que hace honor a su significado de “astro resplandeciente”. Desde la habitación del Prince se ve la torre de Tokio, sobre el fondo de un ramo de “ikebana” que yo mismo compuse, en la escuela Sogetsu, con crisantemos amarillos y ramas secas. Muy cerca, el templo budista de Zojo-ji recorta su antiguo y misterioso perfil contra la estructura metálica de la torre que asciende al cielo de otoño. Este laberinto de vértigo alberga también, en su corazón, súbitas islas de sosiego y de naturaleza.
Los días de Tokio siguen de nuevo la pauta de la belleza, compartida por otra intérprete –Akiko Ezawa-, también inolvidable, que subirá conmigo al esplendor barroco de Nikko, el día de la despedida. Antes, visitas a la escuela Sugetsu de “ikebana”, que alberga una exposición temporal de arquitectura de bambú, una especie de verde catedral efímera que contrasta con la modernidad funcional del edificio, en la zona de Akasaka.
Otras imágenes se funden o se superponen en la memoria: las pinturas del Museo Matsuoka, los utensilios para incienso del Okura Shukokan, la entrevista con el crítico de teatro Hiroshi Fujita, quien me descubre algunos secretos del “kabuki” y me proporciona la sorpresa de ver, en el Teatro Nacional, una sesión de “bunraku”, el deslumbrante teatro de marionetas, con la belleza y la fuerza de sus recitativos, el movimiento solemne de los muñecos entronizados como si fueran custodias, la vistosidad de los trajes y el misterio de la música.
El día del equinoccio de otoño quedará en mi memoria como el día del “kabuki” y de los oráculos de Asakusa. Ese día es festivo en Japón y cientos de personas acuden, por la mañana, al templo de Asakusa –“la cuesta roja”-, donde se venera una “Kannon” o diosa de la misericordia que, según se dice, salvó a los tokiotas que se refugiaron en el recinto durante el terremoto de 1923. A un lado y a otro de la larga calle que busca en línea recta la entrada del templo se suceden las tiendas y puestecitos ambulantes, a modo de “rastro” continuo. Aquí se pueden encontrar dulces que ya no se hacen en otra parte, juguetes antiguos, artesanía barata y adivinos que invocan a la diosa y leen el porvenir.
La tarde queda consagrada al “kabuki”, una experiencia estética imposible de definir, porque se trata del arte total –música, danza, recitación, ritual, sensualidad oceánica, fiesta de la intuición y del sentido-. La etimología es ya una definición: -“ka” (música), -“bu” (danza) y –“ki” (recitación). ¿Cómo transmitir toda esa magia?
Los elementos estéticos comienzan ya con el telón de boca o “joshiki-maku”, con sus anchas bandas verticales en verde, negro y rojo, descorriéndose como una cortina al son del “hyoshigi”. Sólo una actitud de activa contemplación, de abandono intuitivo, puede registrar los infinitos detalles: la entrada de algunos actores por el “camino de las flores” o “hanamichi” que arranca desde el fondo lateral del patio de butacas, la música del “shamisen” para los recitados, los efectos especiales del tambor “o-daiko”, las cumbres emotivas que subrayan los “tsuke” (dos tablas de madera golpeadas sobre una tabla cuadrada), la suntuosidad de la escenografía y del vestuario –incluida la “cortina de flores”-, el minucioso maquillaje que expresa simbólicamente las cualidades del actor, los “invisibles” “kurogo” u hombres negros que ayudan, ese momento culminante que señala el “mie” (gesto que resume, vigorosamente, con el cuerpo y con la cabeza, toda la energía, todo el orgullo del actor en su clímax)…
Emocionante por sí misma y por la rareza con que se produce es la ceremonia de transmisión del nombre que puedo contemplar en el kabukiza de Tokio: el elogio solemne de cada uno de los actores al heredero del título de gran actor –en esta ocasión, tres miembros de la familia Bando, padre, hijo y sobrino- y la petición de apoyo al público… Un ritual inenarrable que sólo los gritos de los espectadores reflejan en su justa grandiosidad…
Penúltima sorpresa: la maravilla de Nikko que, como me había dicho el embajador Eikichi Hayashiya, es el delirio del barroco japonés. Delirio doble –la propia naturaleza ahogada en su espléndida fecundidad, los bosques densos, los cedros monumentales, el lago Chuzen-ji, Kegon (la cascada de los suicidas…) y un arte enloquecido por el color y el retorcimiento suntuoso de las formas-. Tras la maravillosa “Puerta de la Luz del Día” –llamada también “Puerta del Crepúsculo” porque no podría uno abandonarla sin pena-, se suceden templos, tumbas, tesoros, linternas de piedra, fuentes y senderos, todo ello ahogado por un verdor asfixiante y la memoria del gran Tokugawa Ieyasu, que duerme aquí, al otro lado de la dorada y roja maravilla del Puente Sagrado…
“No hables de “kekkko” (maravilla), si no has visto Nikko”, dice un proverbio popular. Y, más allá del tópico, a pesar de este día lluvioso, que aviva los colores del otoño nublando las ondulantes lejanías, Nikko es la borrachera sensual, el desatino. Arriba, junto a la furia de la “cascada del dragón”, el otoño se adelanta a sí mismo, extrayendo la sangre viva de los arces, imponiendo su imperio dorado, anticipando la memoria de la nieve.
El viaje se adensa, se desborda, tan lleno de aventura y de conocimiento. Apenas queda espacio para contar la lección de “sho-do” (otro camino del arte zen: el de la caligrafía), con el señor Iijima, el mismo maestro que enseñó a un Joan Miró fascinado y que me dice: “El ‘sho-do’ es uno mismo, un mundo en blanco y negro, una revelación del ser”. O la clase de acuarela o “sumi-e”, en la escuela de la señora Murofushi –que da origen a un cuadro de bambúes que, posiblemente, sea mi primera y mi última audacia pictórica-. O la mañana del regreso, en el Museo de Arte Moderno.
En el Museo del Haiku, también en Tokio, puedo admirar un “haiku” manuscrito del propio Bashô, el más grande de los poetas japoneses; dejar escrito en el libro de visitas un “haiku” modesto, recorrer la vasta biblioteca que atesora miles, millones de “haikus” como relámpagos… Y la despedida perfecta: esta tarde de otoño en la “ermita de Bashô”, oculto paraíso en las orillas del río Sumida, con su colina de las camelias, sus arces y su cerezos dorándose, su prado claro y su vegetación salvaje, la imagen del poeta rodeado de sus discípulos como un dios de la belleza o como un santo de la iluminación súbita, el pabellón de madera con sus pilas de agua –donde vivían, según dicen, las amantes del emperador Meiji-, el rumor del agua, el canto de los pájaros junto al fragor de la ciudad desaforada…
¿Qué imagen mejor? ¿Qué mejor resumen de este viaje iniciático? La poesía del maestro. La quietud de su ermita. Ese “haiku”, cuyo manuscrito contemplé al azar, y que dice:
“Ven a mi ermita
a escuchar al insecto
que canta mudo”.
***
 Cubierto de hojas
Cubierto de hojas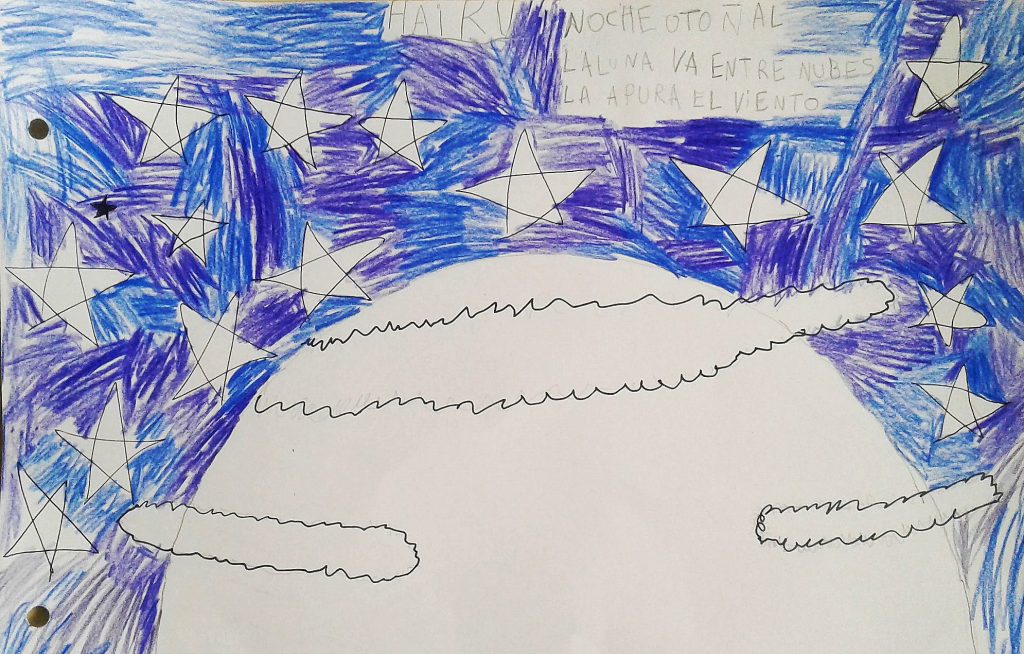
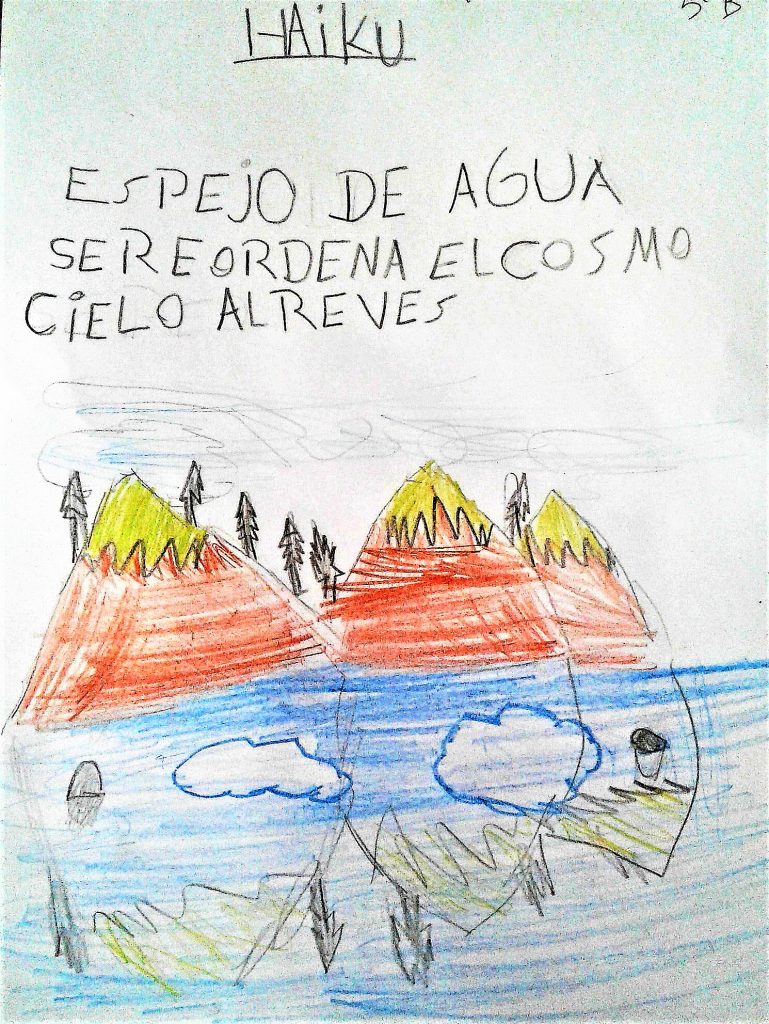
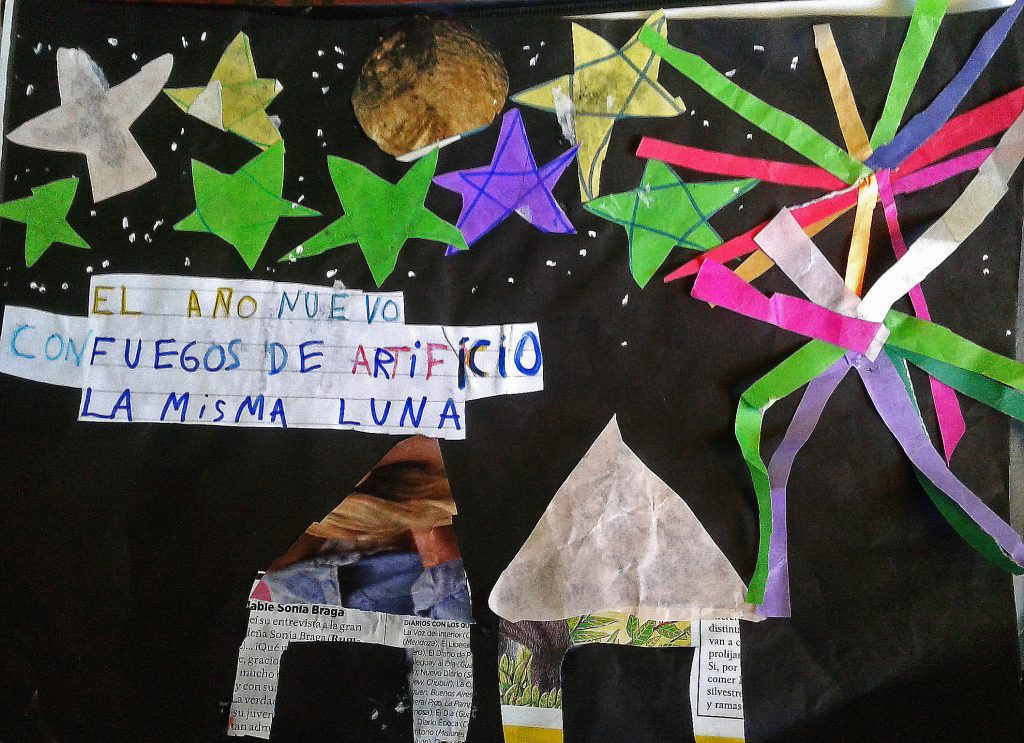


 El “silencio” del primer verso está causado no tanto porque a esa hora tardía no había cerca de mí nadie, cuanto la sensación de silencio que me produce el fluir casi imperceptible de este río desde dicho puente. En tal silencio, durante unos segundos, percibí el resquicio para colarme en la vida de estas aves acuáticas. Quince; pudieran ser más o pudieran ser menos. Un puñado de seres vivos, como yo, sumidos en su propia vivencia del silencio, de la proximidad de la noche, de su diario subsistir. ¿Era esta vivencia el núcleo más profundo de su vida?
El “silencio” del primer verso está causado no tanto porque a esa hora tardía no había cerca de mí nadie, cuanto la sensación de silencio que me produce el fluir casi imperceptible de este río desde dicho puente. En tal silencio, durante unos segundos, percibí el resquicio para colarme en la vida de estas aves acuáticas. Quince; pudieran ser más o pudieran ser menos. Un puñado de seres vivos, como yo, sumidos en su propia vivencia del silencio, de la proximidad de la noche, de su diario subsistir. ¿Era esta vivencia el núcleo más profundo de su vida?