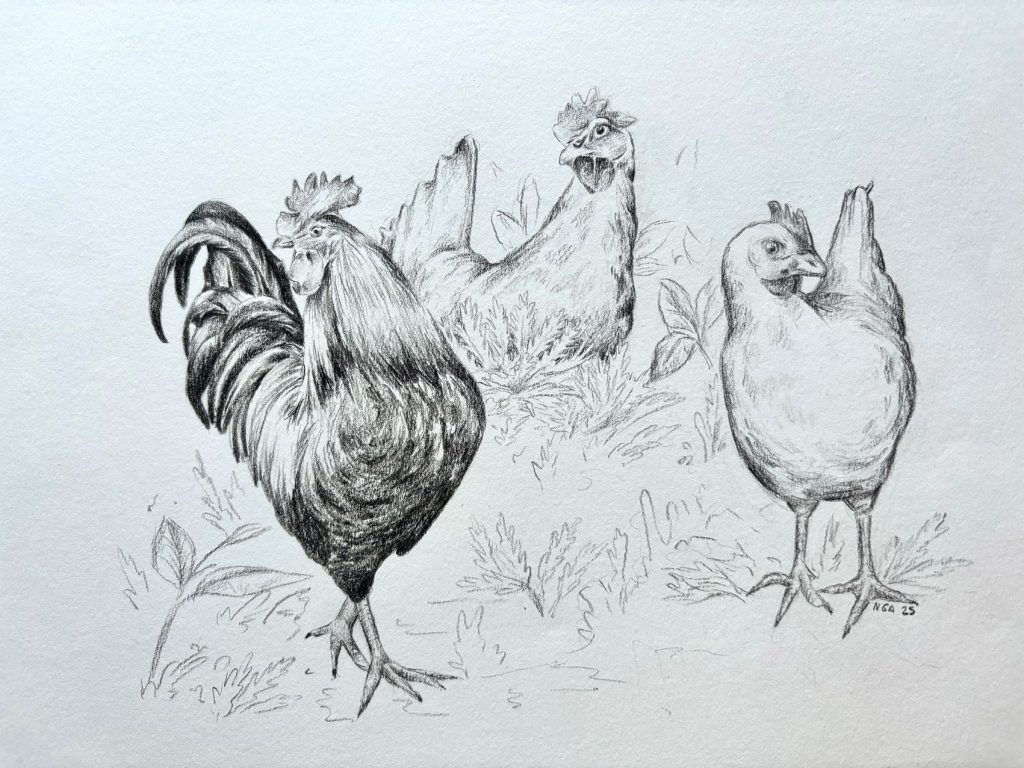CONSTRUIR
Por la mañana
También las piedrecitas
Tienen su sombra.
DECONSTRUIR
Octavio Paz, el gran poeta mexicano que cultivó el arte del haiku, decía que las cosas se esconden en la sombra de sus nombres. Asunto de calado filosófico. La relación entre la “cosa” y el “nombre” ha sido una cuestión omnipresente en la metafísica, alguna corriente de la cual, como el nominalismo del Medievo europeo, negaba la existencia de la realidad –de los conceptos, de las cosas, de los llamados “universales”– fuera de sus nombres. ¡Los nominalistas eran haijines sin saberlo! Y es que la mente del haijin, cuando se asoma al Inconsciente con su intuición, desnuda a las cosas no solo de sus nombres, sino hasta de la sombra, del ropaje de los nombres. La herramienta para hacerlo es su impersonalidad. Cuando el haijin se despoja de su yo o de su intelecto, la cosa –el objeto, la sensación expresada– se muestra vacía de la codificación de la semántica. Como una mariposa que, libre y feliz, sale volando, libre de las ataduras de la relación significante-significado. La claves es eso: la impersonalidad, la vaciedad del yo, el no agente personal de la acción del poema.
En la lengua japonesa, en donde no se marcan la persona o agente de la acción verbal porque no hay desinencias personales en los verbos, es relativamente fácil ser impersonal cuando se compone un haiku. En las lenguas occidentales no lo es tanto. Voy a demostrar esto con un prodigioso haiku de Issa Kobayashi.
Nani mo nai ga
Kokoro yasusa yo
Suzushisa yo
Nani mo nai ga no quiere decir exactamente «no tengo nada», sino «no hay nada» lo cual es diferente aunque la acción de no tener se aplique a uno mismo. En la expresión japonesa no hay verbo alguno que nos permita inventarnos el verbo «tener» en primera persona. Una traducción aproximada que respetara esta impersonalidad del primer verso del original sería usando el verbo «tener» en infinitivo, por ejemplo:
Sin tener nada,
Solo paz en el alma
Y frescor de la brisa.
El admirado maestro Fernando Rodríguez Izquierdo personaliza la acción de «tener» enfatizándola además con el pronombre «yo» , y lo versiona así:
Yo nada tengo,
Pero gozo de calma
Y del frescor.
Con esto de la impersonalidad del haijin no he me apartado sin razón del tema de la sombra de los nombres, de la sombra de las piedrecitas, por volver a mi haiku de este mes. Antes bien, la sombra de esas insignificantes piedras –acompaño fotografía– advertida en el suelo de hormigón, durante un paseo muy mañanero realizado hace unos pocos días, la produce un agente impersonal no mencionado en el verso: un rayo de sol.
Es, por tanto, un haiku impersonal. El haijin es solo la cámara que fotografía el instante. Un instante, me pareció, de grandiosidad cósmica. El testimonio poético de que una cosa inorgánica, en el lenguaje humano, como una pequeña piedra, posee el mismo derecho que cualquier persona u objeto grande –como un árbol o una montaña– a tener su sombra, a tener un nombre. Pero no lo tiene, aunque tenga sombra, y esto le llamó la atención al haijin. La piedrecita sin nombre pasó, entonces, a formar parte con todo derecho del engranaje de la realidad cósmica en la cual las cosas existen aun sin nombre. Todo ellos gracias a su sombra. La sombra creada por el sol naciente. La sombra que oculta el nombre de cada una de esas piedrecitas del camino, que, no por carecer del nombre, son menos cosa.