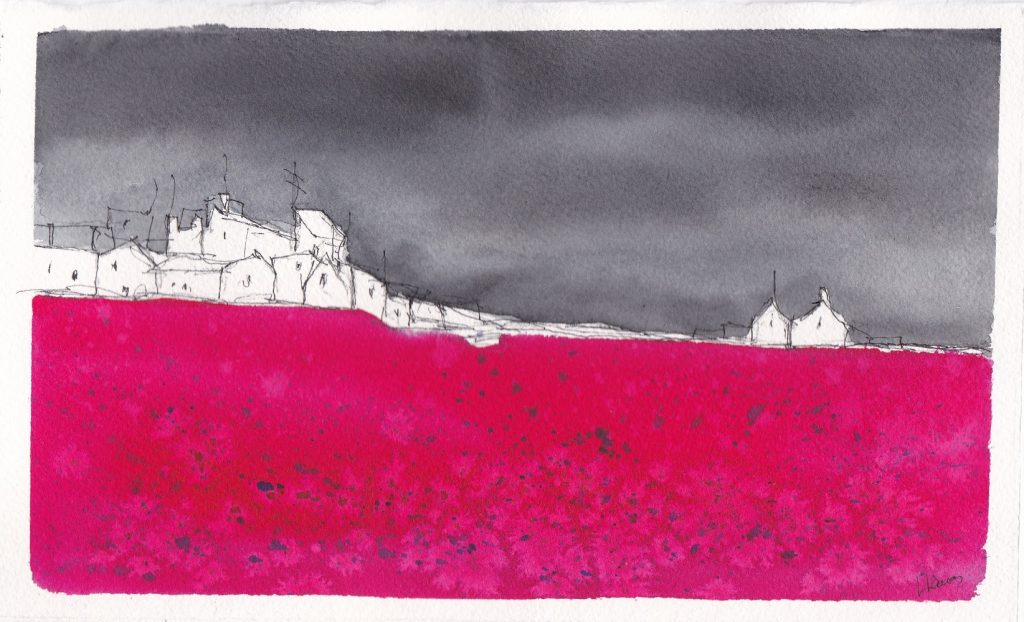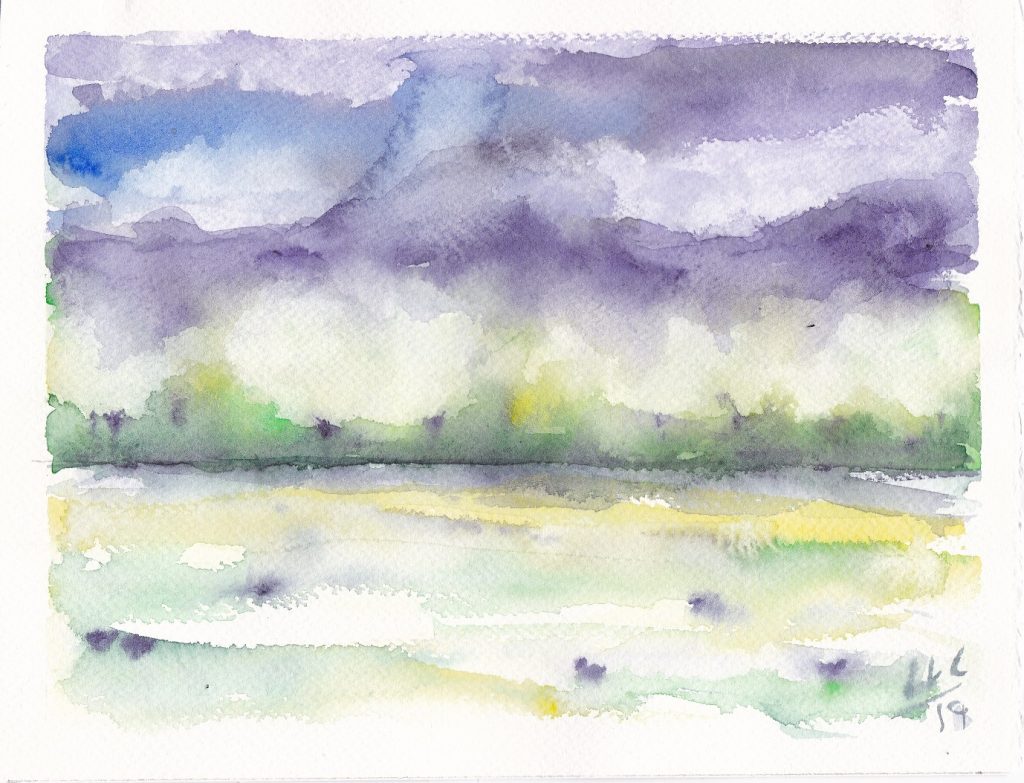Quietud y belleza: he ahí la esencia de Kioto, de sus jardines, que son su alma. La memoria vuelve, una y otra vez, a Ryoan-ji, a ese jardín rectangular, protegido por una tapia de madera sobre la que asoman cedros y arces; apenas nada: unas piedras bordeadas de musgo y un diminuto mar de arena blanca rastrillada que imita el oleaje. Las quince rocas, grandes o pequeñas, están dispuestas en cinco grupos, siguiendo la pauta rítmica de 5, 7 y 3, de manera que ningún punto de vista permite ver más que 14. Ese jardín de meditación -creado probablemente por Soami a finales del siglo XV- resume, hacia dentro, la esencia del zen: austeridad, pureza, calma. “Jardín de la nada”, “sermón en piedra” o “arte del vacío”, Ryoan-ji parece rechazar cualquier interpretación concreta (las rocas como islas en el océano o como crías de tigre cruzando un vado) y remite a la más pura abstracción zen y al logro supremo de la iluminación o satori. A primera hora de la mañana, sin nadie, este jardín del “templo del dragón pacífico” parece recogido en sí mismo, ajeno a la tentación sensorial de un entorno bellísimo con sus arroyuelos, estanques de agua verde donde flotan las hojas y la flor blanca o rosada del loto, grandes árboles y siempre la perspectiva de la montaña de Arashiyama. Un haiku de Takano Sujû, escrito frente a ese jardín de abstracta pureza, anota un incidente que subraya, por contraste, la paz de la contemplación:
sale volando
del alero del templo
la mariposa
La tipología del jardín seco o karesansui, cuyo prototipo es Ryoan-ji, se reitera en otros espacios: arena o grava en lugar de agua; rocas cuidadosamente colocadas evocando montañas o islas, y, a veces, piedras y arena cubiertas de musgo. Uno de los más bellos es el del Pabellón de Plata, con su tranquilo mar de bandas simétricas y su montaña cónica truncada. Pero en Kioto convergen todas las modalidades del jardín japonés. Sintoísmo y budismo son dos constantes interactivas en su devenir histórico, desde la primitiva acotación de espacios naturales para ceremonias y ritos, hasta los diseños de hoy mismo, vinculados a la arquitectura contemporánea: jardines de placer, de paseo, de meditación, de pabellón de té, de prestigio… Recuerdo los del santuario de Heian: una secuencia sucesiva de lagos, puentes de madera, árboles y flores inmortalizadas en los waka (poemas clásicos) y unas originales pasarelas de grandes piedras redondas. Recuerdo el jardín del Kokedera, diseñado en el siglo XIV por el monje Muso Soseki, recreando el paraíso de la Tierra Pura: sobre un aterciopelado mar de musgo emergen, en grupos de roca viva, la “isla de las tortugas” (kameshima), la gran piedra plana de meditación (zazen-seki) o la cascada seca, sugiriendo, de manera maravillosa, el estruendo de las aguas. Hay en Kioto numerosos jardines monotemáticos, de pinos, de cedros, de camelias, de musgo, de azaleas, de iris, de peonías, de sauces, de cerezos, de ciruelos, de bambúes y, por supuesto, de arena y rocas.
En el jardín japonés nunca falta el agua, combinada con la piedra: el ying y el yang, opuestos y complementarios. Fuentes, linternas y pasarelas de piedra. Agua mental del jardín seco, o aguas vivas que se concretan en un estanque irregular, un arroyo, una cascada. El Sakuteiki -primer manual de jardinería japonesa, que data del siglo XI- recoge la herencia china y detalla por dónde debe entrar el agua y hacia dónde debe fluir (de este a oeste, de norte a sur) siguiendo las leyes de la geomancia. El manual sugiere la creación de diferentes paisajes en miniatura, evocando el océano o el lago con sus islas, el ancho río que serpentea mansamente, el impetuoso torrente de montaña con rocas y cascadas, el estanque con sus carpas y sus plantas acuáticas… El haiku clásico está impregnado -como el waka– por la presencia y por el aura del jardín: Sôji lo ve tomado por las mariposas en una casa en ruinas; Bashô percibe cómo se adentran monte y jardín en el salón de estío; Sora contempla a un monje enfermo barriendo los pétalos de ciruelo, y Onitsura, a los gorriones bañándose en la arena de un jardín soleado; Buson se extasía, ensimismado, ante la lluvia invernal que cae, silenciosa, en el musgo…
A lo largo del tiempo, la estética del jardín fue cristalizando o diversificándose en unos principios esenciales: naturalidad, asimetría, simplicidad, sugerencia, originalidad, quietud, austeridad madura, intemporalidad refinada, espacio o vacío, descubrimiento y hallazgo, rusticidad, sencillez elegante e integración del entorno. Algo de todo eso nos revela la siguiente anécdota: Se cuenta que un emperador quiso conocer un famoso jardín y acudió a verlo. Al comprobar su belleza, dijo que era perfecto, pero el creador del jardín se acercó a un arce, cortó una hoja y la arrojó al suelo, que estaba meticulosamente limpio; luego se dirigió al emperador y le dijo: “Ahora está perfecto”.
***




 Un emparejamiento debido a que la naturaleza ha deseado que compartan en mismo espacio en mi jardín. Pero sobre todo, he deseado dotar a la escena de la atmósfera impersonal de esta caprichosa naturaleza que, ciertamente, tiene vida, una vida voraz en primavera, pero que carece de emociones como tal, aunque el castaño y los iris, individualmente, las tengan. La visión de un árbol de grueso y curtido tronco decorado con macetas desnudas de flores, al lado de la inocencia pura de las esbeltas flores recién abiertas me inspira soledad, una soledad extraña, la soledad, tal vez, de saber que vivimos en el seno de una naturaleza sin emociones. Una madre fría y absurda que acoge en un mismo abrazo a la muerte y a la vida, la experiencia y la inocencia, el vacío y el color.
Un emparejamiento debido a que la naturaleza ha deseado que compartan en mismo espacio en mi jardín. Pero sobre todo, he deseado dotar a la escena de la atmósfera impersonal de esta caprichosa naturaleza que, ciertamente, tiene vida, una vida voraz en primavera, pero que carece de emociones como tal, aunque el castaño y los iris, individualmente, las tengan. La visión de un árbol de grueso y curtido tronco decorado con macetas desnudas de flores, al lado de la inocencia pura de las esbeltas flores recién abiertas me inspira soledad, una soledad extraña, la soledad, tal vez, de saber que vivimos en el seno de una naturaleza sin emociones. Una madre fría y absurda que acoge en un mismo abrazo a la muerte y a la vida, la experiencia y la inocencia, el vacío y el color.