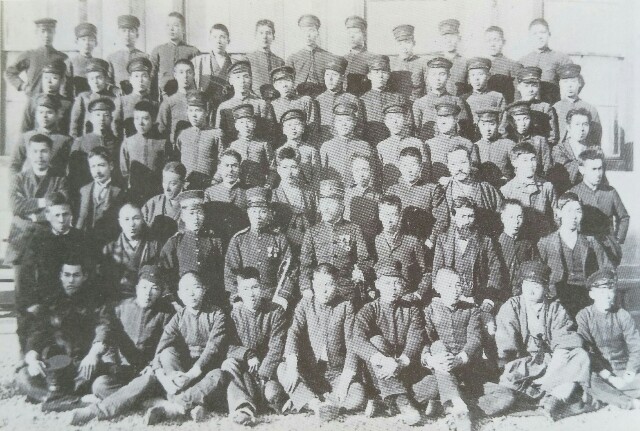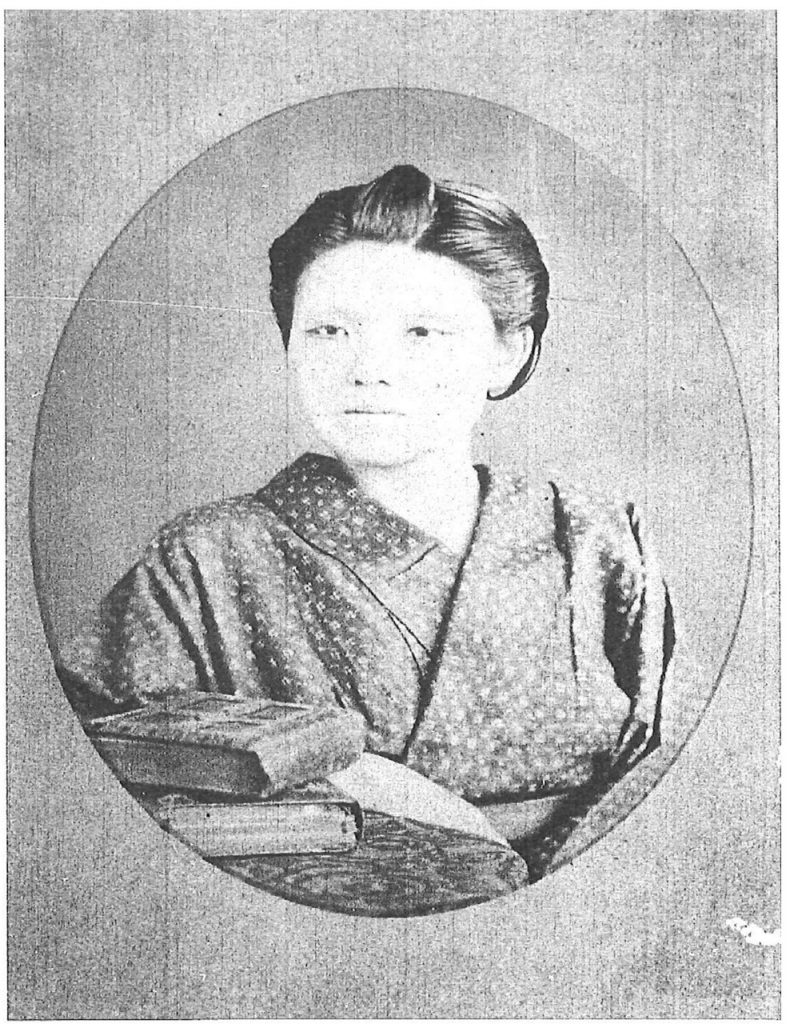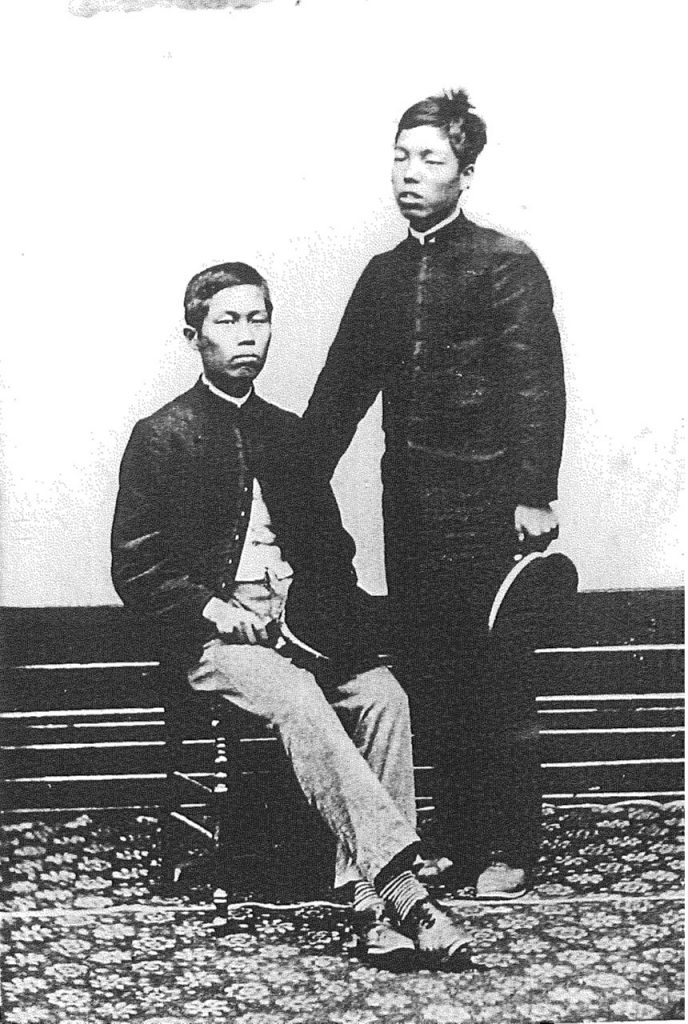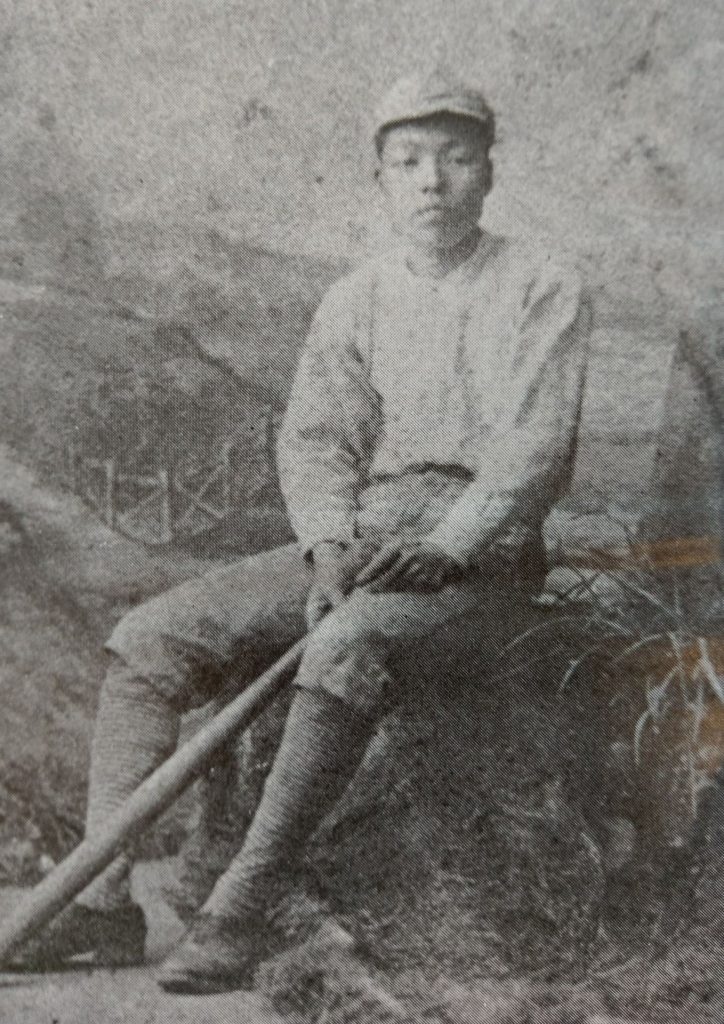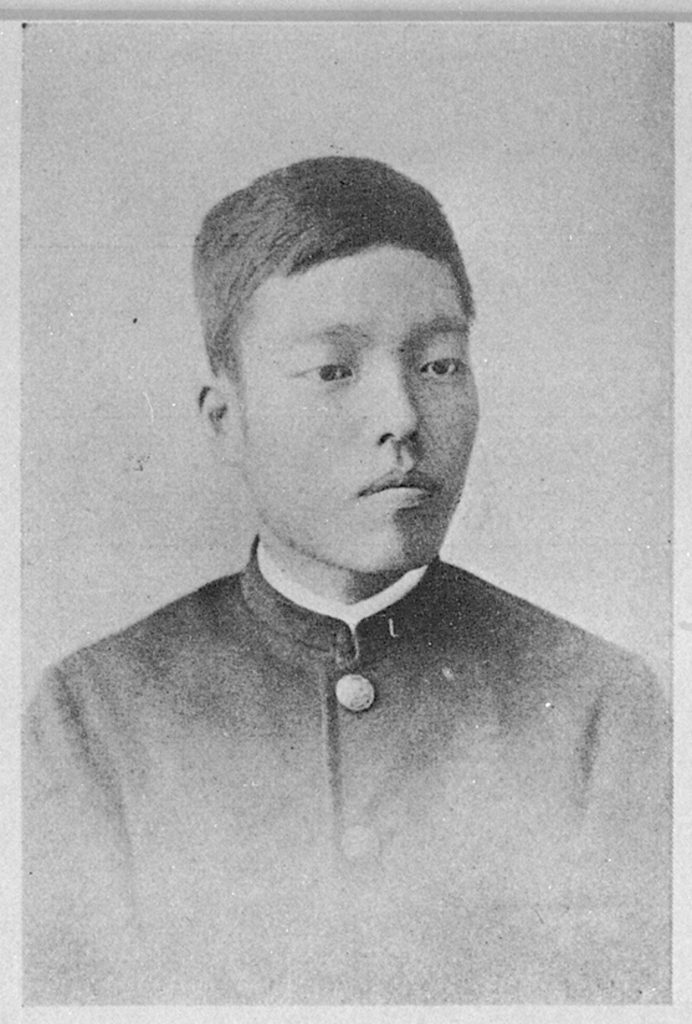- Renku
Un haiku consta de diecisiete sílabas que pueden dividirse en tres partes: cinco, siete y cinco. Es la primera parte de un poema corto, o tanka, que contiene treinta y una: 5, 7, 5; 7, 7. Los haiku se separaron por primera vez de catorce (siete, siete) sílabas durante el siglo XIV. Se encuentran en la Colección Tsukuba, 筑波, compilada por Nijō Yoshimoto, 二条 良基, 1320-1388.
En los primeros tiempos tenemos Poemas Largos, 長歌, y Poemas Cortos, Tanka, 短歌. Más tarde, a principios de la Era Cristiana, los Poemas Cortos comenzaron a ser compuestos por dos poetas, uno haciendo el 5,7,5 y el otro el 7,7. Hay un relato legendario de Yamato-takeru no Mikoto, 日本武尊, (81-112 d.C.), el tercer hijo del Emperador Keikō, 景行, componiendo un Poema Corto Enlazado, 短連歌, es decir, una tanka o Poema hecho por dos personas. En el Manyōshu, una compilación realizada a mediados del siglo VIII por Tachibana Moroe, 橘諸兄, 684-757, encontramos tales Poemas Cortos Enlazados en el octavo libro. Los Poemas Largos Enlazados, 長連歌, es decir, una sucesión de 5,7,5; 7,7; 5,7,5; 7,7. etc. durante cincuenta o cien o mil versos, comienzan a aparecer en la última parte de la Era Heian, 794-858. A principios de la era Kamakura, 1186- 1339, estos poemas enlazados se hicieron muy populares y surgieron dos escuelas, la seria, 有心派, Ushinha, y la cómica, 無心派, Mushinha. Los Mushinha dieron el nombre de Haikai Renga, “poemas deportivos enlazados”, abreviado Haikai, 俳譜, a sus composiciones, y éste se utilizó para designar a todas las poesías y ejercicios poéticos de este tipo. La palabra haiku es una mezcla de haikai y de hokku, 嚢句, el primer poema de los Poemas Largos Enlazados; haikai más hokku se convirtió en “haiku” hacia mediados del siglo XVIII. “Haikai” a veces significa haiku, y algunos ancianos todavía usan la palabra “hokku”.
El haikai o renku prácticamente ha desaparecido en Japón. El desprecio de Shiki, 1866-1902, por esta forma de composición literaria se aduce a menudo como causa de ello. Más probablemente la dificultad inherente de encontrar a cuatro o cinco verdaderos poetas, en suficiente armonía de carácter y humor para llevar a cabo la difícil tarea de escribir un poema entre los cuatro puede haber sido la causa del cese de esta práctica.
La relación entre el haiku y el renku es un poco como la de las antiguas estatuas griegas con los templos en los que estaban consagradas. Sólo gradualmente la estatua comenzó a pulirse a sí misma. Históricamente, y también con el fin de comprender su talante y punto de vista, el estudio del haiku debe estar precedido por algún conocimiento de la naturaleza de los versos enlazados. Fácilmente se comprenderá que los propios poemas enlazados sufrieron desarrollo y cambios tanto de forma como de espíritu durante más de mil años. No es posible tratar este asunto aquí, pero podemos dar una breve descripción de la forma en que el haiku se desarrolló a partir de la waka a través del renku (el nombre usado para la renga desde alrededor de 1750).
En la época de los Manyōshu, las waka se componían sobre los temas de la guerra y el amor, incluyendo también todos los aspectos de la vida humana. A la sencillez de los sentimientos se añadía la belleza de la expresión poética. Se produjeron algunos cambios cuando se creó el Kokinshu, en el siglo X. Los poemas son más “ingeniosos”, están más elaborados, son más indirectos que los anteriores, pero tienen en común el lirismo y la subjetividad, un préstamo de la naturaleza para expresar los sentimientos del poeta.
En cuanto al renku, o poemas enlazados, encontramos en esta composición común de varios poetas algo más lúdico y artificial. La gente se aficionó al renku porque era más fácil que la waka, y les llegaba algo libre y sencillo que es una de las marcas del haiku. El renku alcanzó el cénit de su popularidad en el Período Muromachi, 1392-1490; siendo Sōgi (宗祇, 1421-1502) el máximo exponente de esta forma de verso. La Waka misma, gradualmente, llegó a buscar el yūgen, una sutileza misteriosa, y el seijaku, tranquilidad de espíritu, pero todavía dependía de las palabras para producir sus efectos y, a menudo, caía en la mera vaguedad. Los objetivos de la waka y del renku no eran diferentes, pero el hecho de que el renku tuviera dos o más autores, y que hubiera una oposición entre las dos partes del poema, 上句, la superior, 5, 7, 5, y 下句, la inferior, 7,7, provocaba una clara independencia de las dos partes, y una necesidad de condensación y brevedad en cada una. De nuevo, esta división hizo que el renku tendiera a ser descriptivo y objetivo en lugar de lírico y subjetivo, ya que la identidad del estado de ánimo es más complicada de lograr que la similitud del tema. Además, a diferencia de la waka, que tenía un origen cortesano, los renku eran practicados por monjes y reclusos, lo que acabó dando al haiku su carácter budista, ligeramente pesimista y escapista, esa cierta actitud pasiva de “espectador” ante el mundo que nunca ha perdido.
Después de Sōgi, el renku empezó a perder su originalidad y poder; las reglas aumentaron y se hicieron más complicadas. En la época de Sōkan, 1465-1553, se introdujo nuevo material, palabras, pensamientos inesperados, contradicciones de forma y materia, elementos ingeniosos y humorísticos que en última instancia iban a dar al haiku un “sentido” diferente al de la waka. Cuando llegamos a Teitoku, 1570-1653, el renku o haikai se había vuelto aún más libre, y este es su principal motivo de fama, ya que sus trabajos consistían principalmente en juegos de palabras puramente intelectuales. Contra esto surgió el estilo Danrin, bajo Sōin, 1604-82, que intentó hacer este humor más espiritual y menos verbal. Cuando la poesía volvió a necesitar nueva vida, aparecieron Onitsura, 1660-1738, y Bashō. Durante toda su vida, Bashō escribió renku o haikai, y a continuación un ejemplo del tratamiento que Bashō dio a los poemas enlazados con sus discípulos en la madurez de su vida.
En primer lugar, cabe citar algunas de las normas más relevantes. El hokku, 5,7,5, o verso de arranque, contiene una palabra de temporada y pone la pelota a rodar; pelota que rueda justo hacia donde el instinto de los participantes lo desea. El segundo poema, 7,7, satisface el sentimiento del hokku, completa el cuadro, pero el tercer poema, de nuevo 5,7,5, produce un cambio, trasladándolo a un nuevo reino de la experiencia poética o la imaginación. Suele terminar con て, -ing, con lo que el poema se aleja del hokku y se adentra en nuevos pastizales. La estación cambia según la voluntad de los poetas, pero también rigen ciertas normas.
El ejemplo elegido es una cadena de versos realizada en 1690, cuatro años antes de la muerte de Bashō, entre Bashō, Kyorai, Bonchō y Shihō (léase también “Fumikuni”) y que se encuentra en una colección llamada El impermeable de paja del mono, editada por Bonchō y Kyorai. Contiene haiku, renku y un diario de viaje de Bashō. La presente es una serie de renku titulada Primera lluvia de invierno, Hatsnshigure, 初時雨
初表
鳶の羽も刷ぬはつしぐれ 去来
一ふき風の木の葉しづまる 芭蕉
股引の朝からぬるる川こえて 凡兆
たぬきををどす篠張の弓 史邦
まいら戸に蔦這かかる宵の月 芭蕉
人にもくれず名物の梨 去来
初裏
かきなぐる墨絵おかしく秋暮て 史邦
はきごころよきめりやすの足袋 凡兆
何事も無言の内はしづかなり 去来
里見え初て午の貝ふく 芭蕉
ほつれたる去年のねござしたたるく 凡兆
芙蓉のはなのはらはらとちる 史邦
吸物は先出来されしすいぜんじ 芭蕉
三里あまりの道かかえける 去来
この春も盧同が男居なりにて 史邦
さし木つきたる月の朧夜 凡兆
苔ながら花に並ぶる手水鉢 芭蕉
ひとり直し今朝の腹だち 去来
二表
いちどきに二日の物も喰て置 凡兆
雪けにさむき島の北風 史邦
火ともしに暮れば登る峰の寺 去来
ほととぎす皆鳴仕舞たり 芭蕉
痩骨のまだ起直る力なき 史邦
隣をかりて車引こむ 凡兆
うき人を枳穀垣よりくぐらせん 芭蕉
いまや別の刀さしだす 去来
せはしげに櫛でかしらをかきちらし 凡兆
おもひ切たる死ぐるひ見よ 史邦
青天に有明月の朝ぼらけ 去来
湖水の秋の比良のはつ霜 芭蕉
二裏
柴の戸や蕎麦ぬすまれて歌をよむ 史邦
ぬのこ着習ふ風の夕ぐれ 凡兆
押合て寝ては又立つかりまくら 芭蕉
たたらの雲のまだ赤き空 去来
一構鞦つくる窓のはな 凡兆
枇杷の古葉に木芽もえたつ 史邦
PRIMERA LLUVIA DE INVIERNO
Kyorai El milano se acicala
sus plumas,
con la primera lluvia de invierno.
Bashō Una ráfaga de viento agita las hojas;
están en silencio.
Bonchō Los calzones mojados,
desde la mañana,
cruzando el río.
Shihō Un arco de bambú
amenazando al tejón.
Bashō La hiedra se arrastra
junto a la puerta de madera,
bajo la luna del atardecer.
Kyorai Guardan de los demás
las famosas peras.
Shihō A toda prisa
bocetos en tinta china,
el otoño pasa agradablemente.
Bonchō Cómodo
tabis de punto.
Kyorai Todo
en el Silencio,
está lleno de paz.
Bashō La aldea vista por primera vez,
suena la caracola del mediodía.
Bonchō La estera de dormir deshilachada,
está húmeda y mugrienta
del año pasado.
Shihō Los pétalos de la flor de loto
caen de uno en uno
Bashō La sopa
de Suizenji laver,
es el primer éxito.
Kyorai Siete millas y más
aún por recorrer.
Shihō Esta primavera también,
el criado de Rodō
permanece en su puesto.
Bonchō El injerto está agarrando
bajo la brumosa luna de la noche.
Bashō La pila de piedra musgosa
al lado
de los cerezos en flor.
Kyorai Estoy mejor conmigo mismo,
aunque esta mañana estaba enfadado.
Bonchō De una sola vez
comiendo
la comida de dos días.
Shihō Como si fuera a nevar,
el viento del norte de las islas frías.
Kyorai Cuando oscurece
suben al templo en la cima
para encender el faro.
Bashō Todos los hototogisu
cantado su última canción.
Shihō Huesos delgados;
todavía no hay fuerza
para levantarse.
Bonchō Tirando del carruaje
a casa del vecino.
Bashō Ella dejará pasar
la valla de membrillos,
al que le da las penas del amor.
Kyorai “Bien, entonces debemos separarnos;
aquí está tu espada”.
Bonchō Frenéticamente
ella peina
sus trenzas desordenadas.
Shihō Mírala, melancólica
y frenética.
Kyorai: En el cielo despejado
del amanecer,
la pálida luna.
Bashō Otoño: en el lago Biwa,
la primera helada del monte Hira.
Shihō Una puerta rústica…
canta en verso
su alforfón robado.
Bonchō En el viento de la tarde,
acostumbrado a usar ropa de algodón acolchado.
Bashō Hacinados y durmiendo con otros,
levantarse de nuevo
del alojamiento de esta noche.
Kyorai El cielo sigue rojo
con nubes como fuelles.
Bonchō Una casa que fabrica sillas de montar;
a través de la ventana,
cerezos en flor.
Shihō En las hojas viejas del níspero,
los brotes están estallando.
Creo que nadie podría encontrarle ni pies ni cabeza a este poema; es mucho peor que los libros proféticos de Blake. No obstante, cabe recordar que cuatro personas se sentaron y compusieron este poema, uno de ellos el más grande poeta que Japón produjo, y estando en su madurez. Por lo tanto, vale la pena ver lo que estaba pasando por sus mentes mientras hacían esta sucesión de versos. Es como una imagen de pergamino que se desenrolla lentamente ante nosotros. Se supone que no debemos mirar todo el asunto como tal, excepto en la medida en que permanece en nuestras mentes como un registro de escenas y estados de ánimo cambiantes. Cada versículo se relaciona con el poema anterior y posterior, pero no con los que están a distancia. Repasémoslo de nuevo, versículo a versículo, explicando los puntos oscuros y observando la asociación de ideas.
Ponemos la estación de cada uno de los treinta y seis en lugar de poner el autor. “Mixto” significa que no es de una estación determinada.
Hokku: El milano se acicala[1]
Invierno sus plumas,
con la primera lluvia de invierno.
El énfasis se pone en las plumas más que en el propio pájaro. Acomoda sus plumas ya ligeramente mojadas por la lluvia.
Poema secundario: Una ráfaga de viento agita las hojas;
Invierno están en silencio.
Este poema rellena el escenario detrás del milano, que destaca claramente. En cierto modo, este verso precede en el tiempo al hokku.
Nº 3 Los calzones están mojados
Mixto desde la mañana,
cruzando el río.
Habiéndonos mostrado el bosque con sus ramas casi desnudas sobre las que se posa un milano bajo la lluvia que cae[2], el hombre ahora entra en escena. Se ve a un aldeano vadeando el río, indiferente a mojar sus calzones tan temprano en la mañana. Gramaticalmente, este versículo está incompleto, lo que lleva a un cambio de tema, o un nuevo aspecto del antiguo. El frío las aguas del río fluyen a través de la página.
Nº 4 Un arco de bambú
Mixto amenazando al tejón.
A menudo se colgaba un arco cerca de los matorrales, en los bordes de los campos, para espantar tejones, ciervos y jabalíes. Este arco es una especie de espantapájaros, pero por supuesto supersticioso, en el sentido de que es un producto de la mente del granjero. Este arco está colgado cerca del río que el pobre granjero está cruzando.
Nº 5 La hiedra se arrastra
Otoño junto a la puerta de madera,
bajo la luna del atardecer.
Un mairado es una especie de puerta en la que hay un gran número de pequeños travesaños de madera clavados en los tablones. Al final del campo donde se cuelga el arco que amenaza al tejón colgado, se alza una mansión. La hiedra se arrastra alrededor de la puerta, y la luna se inclina sobre ella. Algunos piensan que se trata de un vendaval en un templo de montaña.
Nº 6 Guardan de los demás
Otoño las famosas peras.
Este verso parece hacer referencia a un pasaje del Tsurezuregusa, Sección II, de Kenko, 兼好, 1283-1350, en el que cuenta que se encontró con una ermita solitaria y silenciosa, que le despertó su admiración hasta que se percató de que una valla rodeaba un naranjo en el jardín, mostrando que el que vivía allí todavía tenía codicia y egoísmo en su corazón.
Nº 7 A toda prisa
Otoño bocetos en tinta china,
el otoño pasa agradablemente.
Retrata la vida de un ermitaño que pinta lo que quiere, como quiere, lo que le gusta. El hecho de no dar peras se debe evidentemente a estar tan lejos de la humanidad, por lo que el significado es muy distinto al de la anécdota de la Tsurezuregusa.
Imagen 11 El fresco de la tarde, de Morikage.
El fresco de la tarde, de Morikage.
Nº 8 Cómodo
Invierno tabis de punto.
Esto simboliza una vida tranquila y autosuficiente de pobreza que, sin embargo, no es agobiante. Este verso es algo Wordsworthiano en su llaneza y sencillez. No es poesía, pero forma parte de ella. Tabi son calcetines japoneses, con el dedo gordo del pie dividido.
Nº 9 Todo
Mixto en el Silencio,
está lleno de paz.
Este versículo no nos lleva a ninguna parte ni desarrolla el pensamiento del nº 8. La aparente falta de poesía del verso anterior se convierte en vaguedad y abstracción, archienemigos de la poesía.
Nº 10 La aldea vista por primera vez,
Mixto suena la caracola del mediodía.
Se dice que hubo una práctica de Yamabushi, 山伏, seguidores del Shugendō, 修験道, una asociación formada por las sectas Shingon y Tendai, que consistía en ascender a las montañas y realizar ritos religiosos en la cima. Al llegar el mediodía, se soplaba una caracola y los devotos descendían la montaña. La relación entre este verso y el anterior es que el ascenso a la cima se hacía en silencio. Este poema de Bashō, se liga con gran destreza al número 9, que parecía haber llegado a un final ciego. A medida que avanzamos en la lectura, podemos comprobar la diferencia de calibre poético de los cuatro participantes.
Nº 11 La estera de dormir deshilachada,
Mixto está húmeda y mugrienta
del año pasado.
Esto se relaciona con la aldea del poema anterior, en relación con el mediodía, cuando los habitantes están durmiendo la siesta. También sugiere viajar en posadas pobres, y conduce al verso 14.
Nº 12 Los pétalos de la flor de loto
Verano caen de uno en uno
Hay un estanque junto a la posada, o el templo, o la casa de un pobre campesino, y en el agua caen de repente pétalos de loto.
Nº 13 La sopa
Mixto de Suizenji laver,
es el primer éxito.
“Suizenji” es el nombre del alga que se cultiva en este lugar de Kumamoto, Higo. En el pequeño pabellón junto al estanque de lotos, los invitados elogian el sabor de la sopa con estas algas puestas en ella. Bashō vuelve a centrar el poema en las cosas comunes, las de la vida ordinaria.
Nº 14 Siete millas y más
Mixto aún por recorrer.
Es decir, el sol está alto en los cielos y debemos partir, pues aún nos queda mucho camino por recorrer.
Nº 15 Esta primavera también,
Primavera el criado de Rodō
permanece en su puesto.
Rodō, también conocido como Gyokusen, 玉川, fue un poeta de la dinastía Tō (Tang). También era un hombre de té, y escribió un libro titulado El Sutra del Té, 茶経. Se menciona a su sirviente como ejemplo de fidelidad. No se va a casa en vacaciones, sino que se queda trabajando. La relación con el viaje del número 14 es más bien escasa.
Nº 16 El injerto está agarrando
Primavera bajo la brumosa luna de la noche.
La conexión entre este versículo y el anterior radica en la permanencia del siervo y la continuación de la vida del injerto que se planta. Además, el siervo diligente de un poeta saldrá por la noche a la luz de la luna para ver cómo viven. El siervo de un poeta bien puede volverse poético el maestro.
Nº 17 La pila de piedra musgosa
Primavera al lado
de los cerezos en flor[3].
El injerto está brotando; la luna brumosa sobre él brilla en el agua de la vieja pila de piedra, utilizada para enjuagarse las manos, fuera de la veranda.
Nº 18 Estoy mejor conmigo mismo,
Mixto aunque esta mañana estaba enfadado.
Al contemplar los cerezos en flor, la mente se aquieta inconscientemente, no tanto por su belleza, sino por lo que surge de su belleza, la ausencia de mente, el ser lo que uno es, sin afectación ni egoísmo.
Nº 19 De una sola vez
Mixto comiendo
la comida de dos días.
A veces no comemos nada, y nos gusta, y otras, compensamos una comida que ha sido escasa. Esto puede ser por capricho, pero es mejor tomarlo como una necesidad, por la naturaleza de las cosas, y entonces vemos una conexión entre este hecho y la calma del número 18. Cuando se enfadaba se perdía una comida.
Nº 20 Como si fuera a nevar,
Invierno el viento del norte de las islas frías.
Los pescadores son más audaces y hacen las capturas más grandes (“la comida de dos días”), justo antes de que empiece a nevar. La tarea de Shihō de continuar con el nº 19 ha sido realizada con éxito.
Nº 21 Cuando oscurece
Mixto suben al templo en la cima
para encender el faro.
Podemos pensar que este templo se encuentra en la cima de una de las montañas de las islas donde sopla el viento frío. Nadie vive en ese remoto lugar, y tienen que subir todas las noches para encender el faro.
Nº 22 Todos los hototogisu[4]
Verano cantado su última canción.
En el camino de ida y vuelta a la cima, a través de los bosques que cubren la montaña, los cucos se oían desde el principio del verano, pero ahora, después de subir tantas veces a la montaña para encender las lámparas del atardecer, ya no se oyen sus voces. Bashō nos había dado aquí, indirectamente, la sensación del paso del tiempo, que en el renku es muy necesaria para unir los espacios entre las imágenes y las ideas poéticas.
Nº 23 Huesos delgados;
Mixto todavía no hay fuerza
para levantarse.
Los hototogisu han cesado su canto con el avance del verano, y el hombre enfermo está como ellos, incapaz de recuperar su antigua fuerza.
Nº 24 Tirando del carruaje
Mixto a casa del vecino.
Esta asociación de ideas está relacionada con el capítulo Yugao del Genji Monogatari, donde Genji visita a la nodriza de Daini cuando está enferma. Como la puerta está cerrada, pone su carruaje contra la valla del jardín de Yugao. En el verso de Bonchō hay alguna alteración, pero a través de él se establece la conexión entre la “huesuda delgadez” del núm. 23 y el “vecino” del núm. 24.
Nº 25 Ella dejará pasar
Mixto la valla de membrillos[5],
al que le da las penas del amor.
Continúa el motivo amoroso del verso anterior, y nos muestra a una mujer que ha rechazado a su amante, pero que ahora se arrepiente de ello y desea reunirse con él.
Nº 26 “Bien, entonces debemos separarnos;
Mixto aquí está tu espada”.
El cambio de este verso es de encuentro a despedida. Ella le da su espada mientras se va.
Nº 27 Frenéticamente
Mixto ella peina
sus trenzas desordenadas.
Mientras se despide, se acuerda, como sólo puede hacerlo una mujer en las circunstancias más difíciles, de su aspecto personal.
Nº 28 Mírala, melancólica
Mixto y frenética.
Parece decidida a quitarse la vida (algunos comentarios se refieren al hombre después de que éste haya abandonado la casa).
Nº 29 En el cielo despejado
Otoño del amanecer,
la pálida luna.
Aquí hay un cambio repentino del hombre a la naturaleza, de lo relativo a lo absoluto, del movimiento al reposo.
Nº 30 Otoño: en el lago Biwa,
Otoño la primera helada del monte Hira.
Hira es el nombre de una montaña al norte de Hieizan, al noreste de de Kiōto. Es famosa por su vista de la nieve al atardecer, siendo una de las Ocho Vistas de Omi. Este versículo continúa la descripción del paisaje del versículo anterior, haciendo que la ubicación sea más definida. La montaña se refleja en el lago.
Nº 31 Una puerta rústica…
Otoño canta en verso
su alforfón robado.
Este poeta puede alquimizar todos sus problemas en poesía, viviendo en las laderas del monte Hira a orillas del lago Biwa. Hay una waka de Chōkei Sōzu, 澄悪曾都, compuesto al enterarse de que le habían robado el trigo sarraceno a su vecino.
盗人は長袴をば着たるらん
そばどをとりてぞ走り去りける
Nusubito wa nagabakama o ba kitaru ran
soba o torite zo hashiri sarikeru.
El ladrón
debe haber usado hakama largo,
(metiéndolo a los lados,
tomando el trigo sarraceno),
mientras se escapaba.
La parte entre paréntesis muestra un juego de palabras con soba wo torite. Los hakama son una especie de pantalones con forma de falda.
Nº 32 En el viento de la tarde,
Invierno acostumbrado a usar ropa de algodón acolchado.
El poeta que es sensible a la poesía sobre perder su alforfón, también es sensible al frío, y se pone su ropa de invierno antes que los demás.
Nº 33 Hacinados y durmiendo con otros,
Mixto levantarse de nuevo
del alojamiento de esta noche.
Bashō describe, a partir de sus muchos años de experiencia, la miserable vida de un maestro en poesía itinerante en el antiguo Japón.
Nº 34 El cielo sigue rojo
Mixto con nubes como fuelles.
Esta luz roja de la fragua es lo que el viajero ve cuando se levanta temprano por la mañana tras una noche de incómodo alojamiento. Algunos piensan que “tatara” no se refiere a un fuelle, sino a algún lugar, por ejemplo, 多々良, al norte de Fukuoka. Quizá lo mejor sea tomarlo como un mero adjetivo ornamental de cielo, otra forma de decir “el cielo ardiente”.
Nº 35 Una casa que fabrica sillas de montar;
Primavera a través de la ventana,
cerezos en flor.
Esto continúa lo que el viajero ve en las afueras de la ciudad, un artesano que fabrica sillas de montar.
Nº 36 En las hojas viejas del níspero,
los brotes están estallando.
Esto también está en el jardín del talabartero. El poema al completo termina con la primavera, y lo particular.
Si el lector vuelve a leer ahora una vez más todo el renku, podrá comprobar que sigue siendo casi tan oscuro como antes. Esto se debe en parte a la dificultad inherente a este tipo de literatura, en parte por falta de formación y por leerla demasiado rápido. En todo caso, tenemos aquí una especie de poesía comunista, y en ella podemos ver la vida poética vivida por cuatro viejos poetas japoneses, tanto individualmente como en comunión. Parte de su valor radica precisamente donde no podemos captarla, en la superposición, en la interpenetración de una escena con otra, del hombre con la naturaleza. Bashō, Buson e Issa se criaron con este tipo de cosas, y no es solo por el origen histórico del haiku, sino que debe haber influido mucho en el haiku separado que compusieron estos y otros poetas menores. Es decir, cada haiku tiene una especie de fluidez que no supone vaguedad. Esta fluidez lo hace menos estático, menos circunscrito; vemos las cosas en sus múltiples relaciones, al mismo tiempo que las vemos como objetos solitarios.
[1] Algunos consideran que el tema de “acicala”, es la lluvia de invierno.
[2] En realidad, no debemos tomar, por ejemplo, los tres primeros versos juntos como una unidad poética.
[3] Para algunos, este «hana» significa sólo flores de algún tipo, un arbusto en flor.
[4] Cucos
[5] Arbustos espinosos.