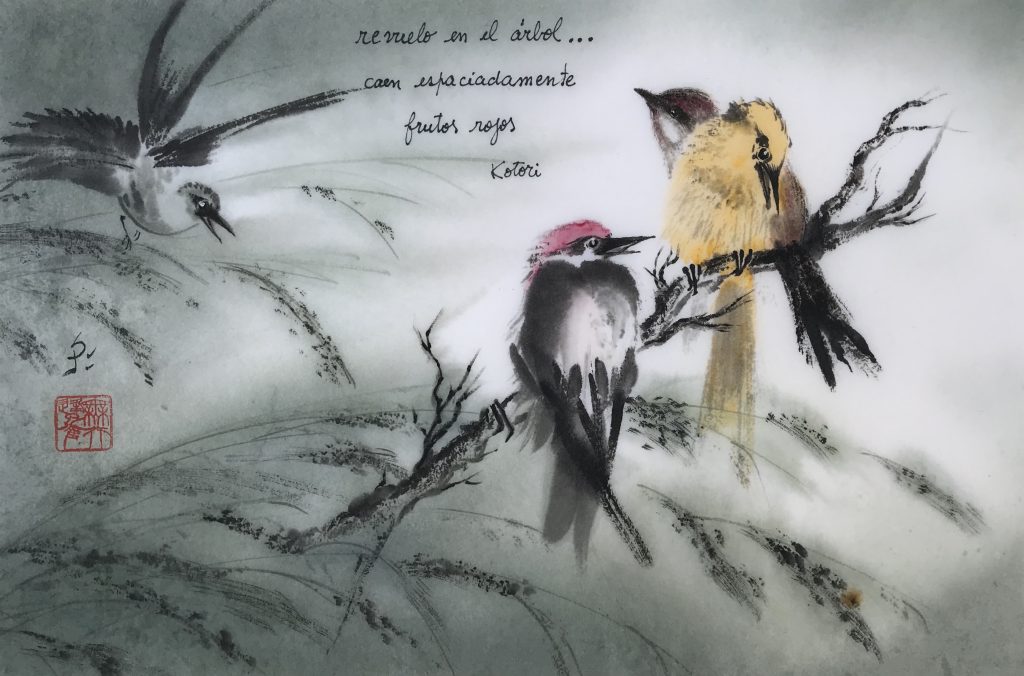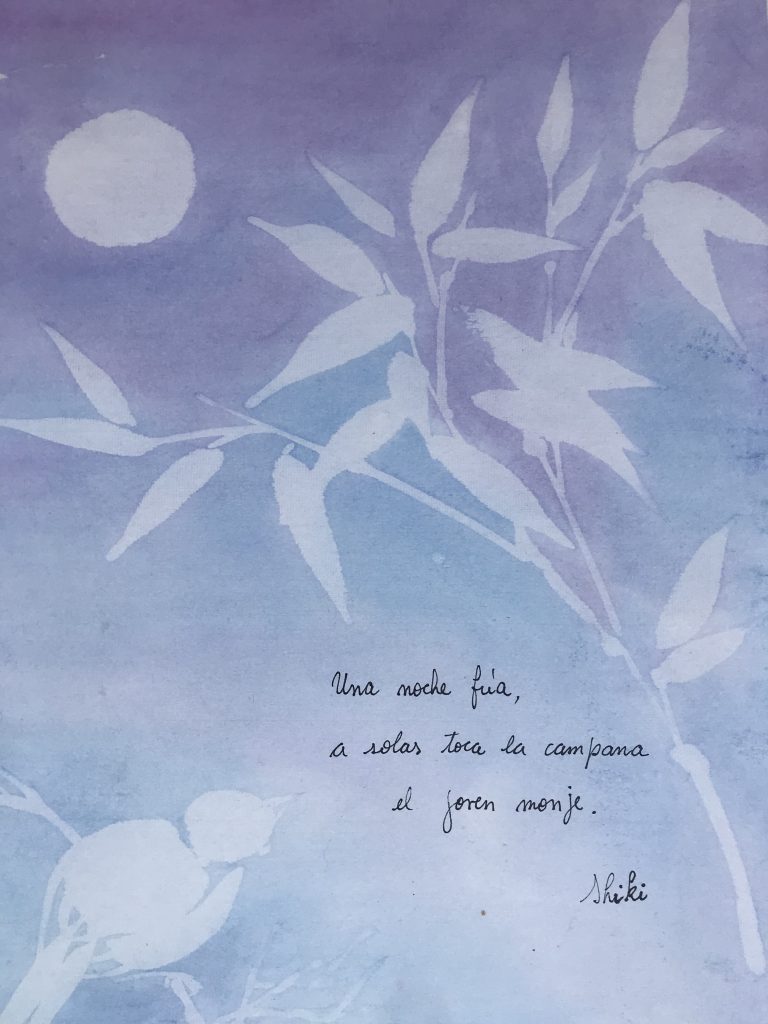Tal como apunté en la anterior entrega, quiero ahora abordar, en la medida de mis posibilidades, el otro aspecto radical de la poética del haiku desde el punto de vista de la conciencia de la pregunta que vengo exponiendo: aquel que tiene que ver con la palabra como salida del lenguaje y, más en concreto, como salida del relato. Hemos de entender, lógicamente, del ‘relato’ de la racionalidad en el que ya se encuentra el hombre antes de haber tenido experiencia poética (en este caso de haijín), que por extensión no es otra cosa que la historia como conjunto de sucesos acaecidos a la especie.
Como ya conocen los lectores de estas colaboraciones, estoy intentando poner en evidencia que la experiencia del haiku es una clara señal de la aparición de la conciencia, fenómeno que lógicamente no se limita al haiku ni a la experiencia del haijín, pero que tiene en ellos, desde mi punto de vista, una manera especialmente clara de mostrarse, aunque toda manifestación de la conciencia se esté dando de forma casi imperceptible en el territorio omnisciente de la racionalidad. Toda ‘salida’, necesariamente, se está dando desde el relato, de manera semejante a como la propia vida supuso una salida de la pura materia físico-química, por ejemplo. La novedad radical de la conciencia en el proceso general de la existencia, como ya hemos comentado con anterioridad, es que si bien aquellas otras ‘salidas’ (de la latencia a la energía, de la energía a la materia, de la materia a la vida) se habían producido de manera fáctica, la ‘salida’ que propone la conciencia no es un paso dentro de la facticidad general de la existencia, sino precisamente el momento en que toda la existencia está en condiciones de ‘salir’ (o no) de la facticidad, provocando un acontecimiento sin precedentes en el seno de la propia Totalidad y, desde luego, un urgente replanteamiento de las respuestas ante la emergencia de la pregunta como pregunta.
Se impone, en principio, aclarar que la aparición de la conciencia no supone una ‘corrección’ de la racionalidad, algo que viene a mejorar las estrategias de la razón o a criticarlas. Ya sabemos que la racionalidad tiene el objetivo de posibilitar la supervivencia de la especie homo sapiens sapiens, y en ese complejo camino la propia racionalidad tiene que auto revisar sus estrategias, adaptarse y evaluar continuamente sus logros y sus deficiencias. Por tanto, la conciencia no aparece, desde el punto de vista poético que aquí mantengo, para criticar el proceder de la racionalidad o proponer una supervivencia diferente. Los problemas que genera la supervivencia los ha de resolver la racionalidad. Y así lo viene haciendo desde los ancestrales códigos que permitían la primitiva distribución de los roles tribales hasta las sofisticadas argumentaciones éticas del humanismo más comprometido con la dignidad de la persona, o el más crítico ecologismo que alza su grito contra la destrucción de la naturaleza. No parece, sin embargo, a decir verdad, que en este aspecto la racionalidad haya logrado su objetivo, a la vista de la desigualdad brutal y de las infinitas injusticias cotidianas en las que se asienta la marcha del hombre en la tierra, pero todo lo concerniente a la ‘supervivencia’, repito, es un asunto que concierne a la razón y ha de resolver la razón.
Desde la perspectiva poética, podemos decir que la supervivencia es la manera (racional) en que la vida se reconoce fáctica y se preserva a sí misma. La lucha por la inmortalidad, por ejemplo, sería el correlato lógico de la supervivencia, y hasta que la ciencia no provea de un método de conservación eficaz la mentalidad religiosa seguirá proyectando escenarios que la garanticen. Es lógico, en este proceso, que la promesa de una ‘vida’ futura (la supervivencia plenamente lograda) a salvo de las limitaciones de la presente (interrumpida por la muerte) ha actuado también como relato redentor de extraordinaria eficacia para mantener el estatus de desheredados de ingentes masas de población. Ya apunté mi convicción de que la racionalidad extendida (aquella que ya no está sujeta a los procesos de la estricta supervivencia biológica en equilibrio con un entorno ecológico determinado) que comienza a desarrollarse en el Neolítico, ya no buscará la supervivencia de la especie como tal sino la supervivencia de los grupos que controlan los recursos. Es precisamente en este momento, en los albores de las diferentes civilizaciones, donde aparecen (por pura lógica) los relatos (desde el poder) tendentes a que las masas asimilen su esclavitud en aras de un guión canónico, guión que, por ende, consagra la facticidad del papel de los amos y los esclavos en el indefectible engranaje de la historia. Sin duda la supervivencia de la especie no tendría por qué generar esta degradación permanente, pero ese es un problema que la racionalidad no ha sabido aún resolver.
Pues si decimos que la racionalidad procura la supervivencia como cierre de la vida en sí misma, podemos decir que la conciencia procura la vida como apertura desde sí misma. La conciencia, desde el punto de vista poético, no tiene como horizonte la supervivencia sino que coloca a la vida en ‘posición de salida’, por decirlo así, porque ya hemos dicho que la conciencia no pertenece al hombre, no pertenece a la vida, sino que aparece como un nuevo estadio en el proceso de la existencia, el estadio en el que se puede (o no) producir la salida de la facticidad, y que por tanto afecta a toda la existencia, no solamente al estadio concreto de la vida.
Sabemos que la historia es el resultado de la supervivencia, pero no sabemos cuál pudiera ser el resultado de la vida. De no haber aparecido la conciencia, sabríamos con certeza que el horizonte de la vida sería la supervivencia. Pero tras la conciencia es esto precisamente lo que salta por los aires. La conciencia abre la vida hacia un horizonte nuevo, pero no sabemos (no podemos saber, puesto que no es fáctico) cuál será su desarrollo. Sería, en todo caso, un horizonte posible, imposible de determinar antes de crearlo. Es evidente, sin embargo, que podemos rastrear en la historia de la supervivencia muchos indicios de que la experiencia de la conciencia está actuando desde antiguo, pero no disponemos de una hermenéutica, por decirlo así, que no confunda estas experiencias con las de la racionalidad. Diríamos que toda acción verdaderamente creativa (de salida) de la conciencia ha quedado irremediablemente interpretada e incluida en el relato general de la facticidad superviviente, y sospechamos que los casos más radicales de tal experiencia han debido ser manipulados o condenados al olvido ante la evidencia de que pudieran subvertir el guión establecido por la racionalidad. La contundencia ‘contra-relato’ de alguna de estas experiencias (estoy pensando, por ejemplo, en la de Jesús de Nazaret, al que quizá me refiera en próximas entregas) provocó una reacción aún más contundente de la racionalidad religiosa de su tiempo, hasta el punto de reconvertirlo en garante de la misma.
Pero volvamos a la intuición poética de que la conciencia procura la vida, y que procurar la vida (y no la supervivencia) significa procurar el horizonte de salida de la vida desde sí misma. ¿Hacia dónde? No podemos saberlo. Ya hemos dicho que la conciencia lo es de la pregunta como pregunta. Solo podemos decir que tal horizonte no puede ser fáctico. No sabemos nada más. Pero también hemos reconocido que se puede transitar el no saber. De hecho, “para ir a donde no sabes has de ir por donde no sabes”. Para intentar adentrarnos en lo posible en ese horizonte no previsto hemos de repensar poéticamente dos nuevos conceptos-experiencias que también en esta ocasión utilizaré de manera impropia, puesto que han sido mil veces definidos desde la racionalidad: la libertad y el amor.
Desde la racionalidad, la libertad es la facultad de elegir entre varias opciones (dentro de lo fáctico), elección que en última instancia pone en juego la propia supervivencia. Una elección adecuada sería aquella que permitiera garantizar de la manera más óptima posible la supervivencia de la especie. Por eso tal facultad tiene una intransferible carga de responsabilidad. Obrar a favor de la supervivencia es lo que la racionalidad exige a esta capacidad de libre albedrío del hombre. En el actual estado de racionalidad extendida la responsabilidad inherente a los actos de la libertad electiva se ha vuelto dramática: la dinámica de dominio de los que controlan los recursos ha orientado el progreso técnico a la fabricación de medios que hoy posibilitan elegir la autodestrucción. Y lo que quiero subrayar es que todo el esfuerzo ético, político, religioso, filosófico, metafísico… que se ponga encima de la mesa para elegir la no destrucción es un trabajo propio e insoslayable de la racionalidad misma.
Desde la experiencia poética la libertad no tiene nada que ver con lo que acabo de exponer. En rigor, desde la experiencia poética, dentro de lo fáctico no es posible libertad en sentido estricto. Libertad solo sería aquella experiencia que precisamente nos posibilitara salir de lo fáctico. Si no se pudiera salir de lo fáctico, la libertad no existiría, solo existiría la libre elección entre diferentes opciones, diferentes maneras de configurar el relato, diferentes modos de dirigir a los personajes de una representación ya fijada en el guión, a los que se les permiten ciertas licencias que no afecten al argumento central. Lo que quiero decir es que si no hubiera aparecido la conciencia no sería posible hablar de libertad. Desde la racionalidad no hay libertad en sentido estricto, solo hay capacidad de elegir, aunque esa capacidad de elegir lo sea sobre la igualdad o desigualdad entre los seres humanos, sobre la destrucción o conservación de la naturaleza o sobre la multiplicación de armas nucleares o su erradicación definitiva.
Aparecida la conciencia como pregunta en el seno de las respuestas que configuran el relato de la facticidad, podemos decir que llamamos libertad a la primera experiencia radical que nos pone en marcha hacia el horizonte abierto por la conciencia. La conciencia que abre a la posibilidad de un horizonte no fáctico supone en sí misma la liberación de las estrategias de la supervivencia y, de alguna manera, nos ‘desata’ del guión establecido desde la racionalidad, puesto que ya no es ese nuestro horizonte. La liberación de la supervivencia coloca a la vida en el umbral del abismo, abismo porque enfrente no hay nada, lo que haya de haber ha de ser creado. La libertad, desde la experiencia poética que aquí mantengo, es la manera en la que se asume el vacío de lo que ya no es (el relato que ya no nos sirve de referencia) y de lo que todavía no es (porque aún no ha sido generado). Es esta doble pobreza radical la que desvincula a la libertad de toda noción que pueda tener que ver con aquello de la ‘capacidad’ de elegir. La libertad (poética) no es para eso. Diríamos que tan solo es liberación posibilitadora, efectiva apertura a la novedad, asunción de la pregunta como pregunta, primer atisbo de que comenzamos a pisar un territorio desconocido. Libertad es el primer movimiento que garantiza que efectivamente se ha dado una experiencia de conciencia, que la conciencia no es un estadio de contemplación, sino de acción, de creación; que la conciencia, en suma, no es un saber donde quedarse, sino la posibilidad real de transitar un no saber. Si una de las condiciones necesarias que pone la racionalidad para reconocer y evaluar la responsabilidad de un acto libre en el horizonte de la supervivencia es precisamente un pleno conocimiento de causa (puesto que si no hay conocimiento podría ser eximida de responsabilidad), la libertad a la que me refiero desde la perspectiva de la conciencia poética no puede estar condicionada por ningún saber estratégico, por ninguna información que le oriente a la correcta consecución de un fin, puesto que decimos que lo que hay por delante es puro vacío. Por eso, desde el punto de vista que mantengo, la libertad tiene en la conciencia su condición de posibilidad, pero abre a un horizonte inaudito. A la capacidad real de crear ese horizonte llamo amor. Por eso la libertad, que es la experiencia posibilitadora a la que nos abre la conciencia, solo tiene sentido como condición de posibilidad del amor. El amor es la ‘posibilidad’ a la que abre la libertad, nuevo horizonte no fáctico abierto por la conciencia.
Desde el punto de vista poético, llamo amor a la experiencia que permite mantenerse en la pregunta, en aquello que se realiza fuera de lo fáctico, de manera no estratégica. Sin duda, se trata del concepto más complejo con el que tenemos que enfrentarnos puesto que ya ha sido interpretado desde la racionalidad y aparece incluso ‘santificado’ en los relatos que dan cuenta de los procesos de la supervivencia y en las mentalidades que entronizan la vida fáctica como un absoluto sagrado. Desde la más básica inclinación afectiva que orienta el sentimiento de los sexos en aras de la procreación de la especie, hasta la más sublime inclinación a Otro-Tú absoluto que llega incluso al engolfamiento místico, la racionalidad ha tipificado el amor desde todos los puntos de vista posibles. Los mitos de la generación, la reproducción, el instinto sexual, los sentimientos preferenciales, la teoría del deseo, el instinto maternal, el matrimonio socializante, la liberación sexual, la personalidad sentimental, la dimensión espiritual-mística, la solidaridad ética, la caridad religiosa…, así lo demuestran. Es difícil encontrar un concepto al que la racionalidad haya sacado más partido, inclusive el de utilizarlo como reclamo de la necesaria autocrítica que ha de ejercer sobre sí misma para seguir siendo racionalidad superviviente; ‘alternativa’ paradójica, pensamos, por cuanto ha servido para regenerar los propios estatus de la supervivencia. Pero hemos de subrayar que la experiencia del amor no es posible en el seno de lo fáctico. Desde lo fáctico es posible (y necesario) la generosidad, el altruismo, la compasión… y todas las cualidades que posibilitarían una historia más justa y fraternal entre los hombres. Pero el amor es otra cosa desde el punto de vista poético.
Enfrentarnos a este panorama cultural es ingenuo y casi imposible. Solo puedo decir que desde el punto de vista de la conciencia poética el amor sería una especie de relacionalidad posible, una manera no estratégica de relacionarnos con todo lo que nos rodea. En rigor, sería la experiencia que nos permite mantenernos en la pregunta, la propia pregunta convertida ya en experiencia viva, en acción actuante hacia el no saber, en efectivo camino de tránsito por el horizonte como apertura en sí. El amor sería, en efecto, la verificación de que el camino abierto por la conciencia y posibilitado por la libertad está efectivamente recorriéndose, y que ese recorrido real se mantiene como pregunta. Es decir, el amor sería aquella experiencia por la que la apertura de la conciencia se está desarrollando ya en una existencia no fáctica. La ‘posibilidad’ de salir de lo fáctico se ha verificado: ya existe realmente una experiencia concreta que nos permite transitar en la apertura de lo posible: crear radicalmente la novedad. La salida del relato que no crea un relato diferente, sino que se mantiene como salida, tránsito hacia lo no fáctico, novedad radical en el seno de la existencia y, en última instancia, atisbo de que la Totalidad no es fáctica, es decir, de que la pregunta no tiene respuesta, pero que algo inconcebible desde la racionalidad está sucediendo en el seno de la Totalidad, y eso que está sucediendo tiene que ver con la experiencia del amor al que ha abierto la conciencia.
Las consecuencias de esta experiencia del amor desde la perspectiva poética no son fáciles de imaginar. Desde luego, el proceso de identidad del yo-racionalista superviviente quedaría obsoleto. El amor situaría la vida ya en el estadio de la conciencia, no en el estadio biológico. La configuración de la identidad individual se vería sometida a una extrañeza infinita: aquello que nos hacía fuertes y nos daba seguridad se convierte en nuestro principal anclaje con el pasado; renunciar a la supervivencia como horizonte supone verdaderamente dejar de ser lo que creíamos que éramos. Pero cualquier proyección de la experiencia del amor hacia sus consecuencias futuras sería un profundo contrasentido desde el punto de vista de la conciencia, porque lo único cierto es que andaríamos por el no saber hacia el no saber. Por este motivo, prever los resultados que en la historia personal y colectiva tendría esta experiencia radical sería poco menos que volver a los modos típicos de la racionalidad.
A partir de la experiencia del amor tampoco el pensamiento sería ya pensamiento. La conciencia de la pregunta no abre a ningún nuevo horizonte especulativo sino al amor como experiencia de relacionalidad no fáctica, es decir, como primera experiencia inaugural de un nuevo estadio de la existencia. Pero teniendo en cuenta que nos encontramos instalados en el estadio de la racionalidad (del que la conciencia propone salir), la acción de salida en tanto ‘salida desde la racionalidad’ puede ser pensada a través de un ‘pensamiento’ poético. Es todavía ‘pensamiento’ (puesto que sale de la ‘racionalidad’), pero es ya ‘poético’ (puesto que ‘sale’ de la racionalidad). En ese impasse es precisamente donde tengo inevitablemente que situar estas reflexiones, provocadas por la necesitad de pensar una salida que ha sido señalada por el imperativo de la conciencia de asumir la pregunta como pregunta y que tiene en el haiku una de sus más contundentes manifestaciones. Que la palabra del haiku manifieste la aparición de la conciencia, liberando al haijín del relato de la racionalidad y abriendo a una experiencia posible de amor como nueva relacionalidad no estratégica que no podemos saber de antemano a dónde nos lleva, constituye el núcleo de lo que yo entiendo por experiencia poética, o experiencia de la pregunta como pregunta, efectiva posibilidad de recorrer el horizonte del no saber.
En las próximas entregas intentaré referirme a las poéticas de la racionalidad que, como veremos, proponen una respuesta y un sentido de la experiencia poética dentro de lo fáctico. Tal vez desde ahí podamos reconocer con más claridad las insalvables diferencias con nuestra poética del no saber.