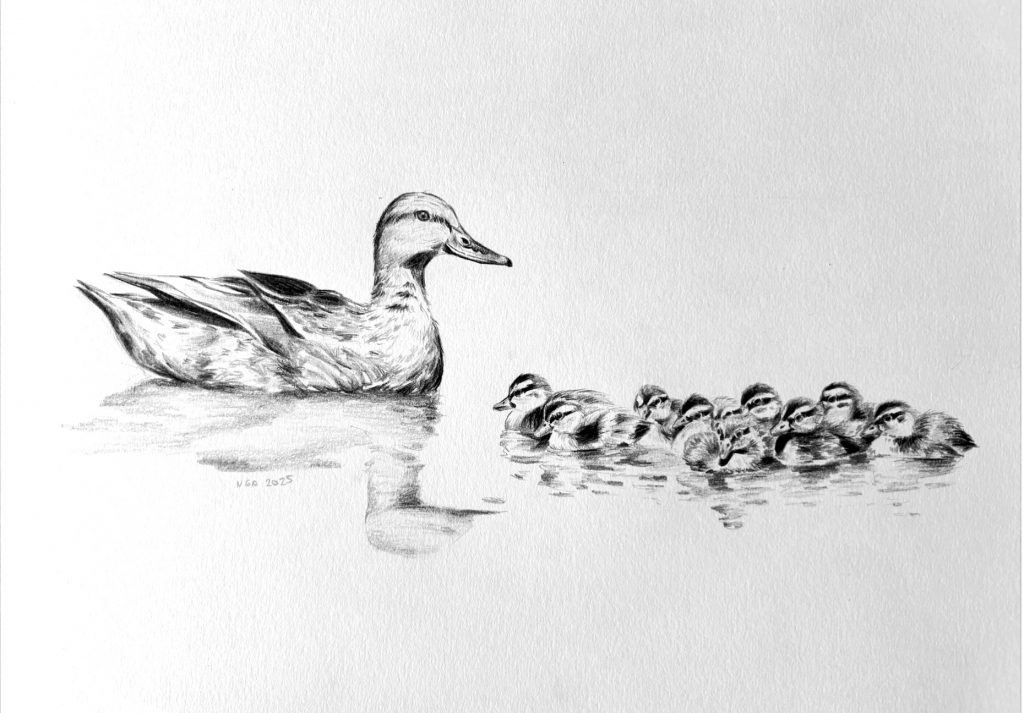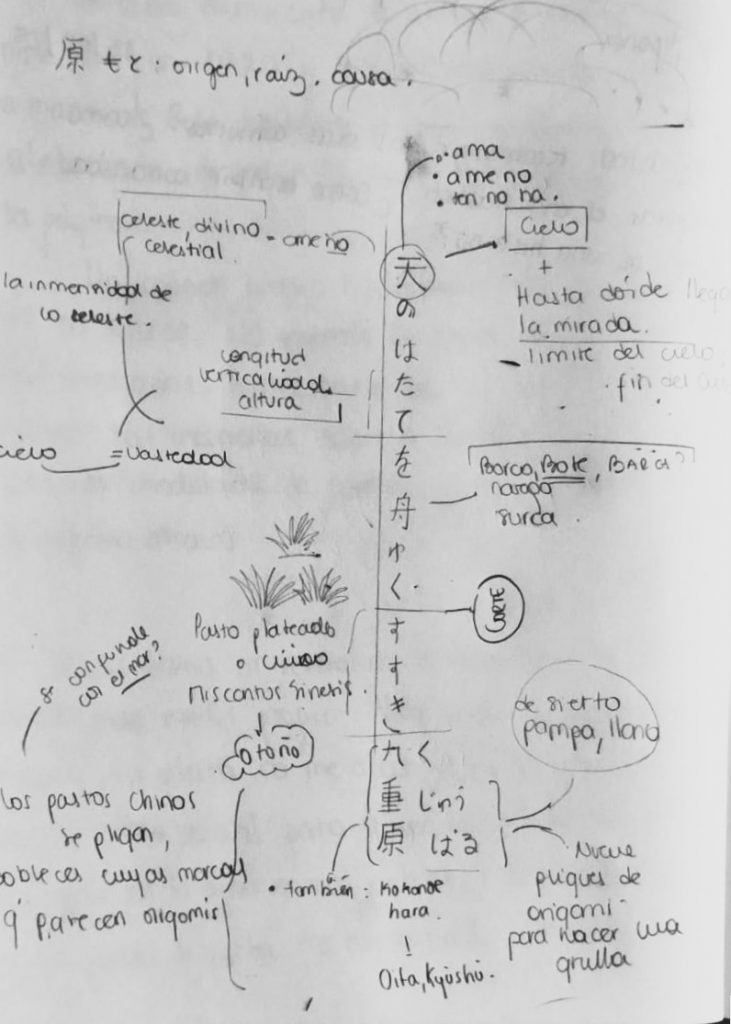Mientras aquí, en Santiago, hemos tenido un fin de otoño e inicio de invierno muy frío y con algo de lluvia, en el hemisferio norte ya están sufriendo los embates estivales. El otro día veía online el amanecer del solsticio de verano en Stonehenge y recordaba un amanecer que fue muy importante para mí y que, de hecho, es un kigo: el 初日の出 hatsu hi no de, o la primera salida del sol, kigo de Año Nuevo. El 01 de enero del 2013 tuve el placer de presenciarlo en la isla de Enoshima. Como pueden ver, continúo viviendo las estaciones de forma simultánea.
En el artículo de este mes nos corresponde cubrir el último período de la estación estival: 晩夏 banka o fines del verano. Corresponde a julio o el sexto mes del calendario lunar, Minadzuki. A pesar de estar finalizando la temporada, el calor sigue muy alto, sin embargo, la pronta venida del otoño se puede notar en el viento que sopla temprano en la mañana y al atardecer. Una de las celebraciones más esperadas y disfrutadas en Japón, y que se ha extendido en el mundo gracias a quienes estudian el idioma o consumen manga y anime, es el Tanabata o Festival de las Estrellas, el cual se celebra en gran parte de las prefecturas japonesas el 7 de julio, pero algunas lo hacen el 8 de agosto. Esta festividad celebra la conjunción de dos estrellas, Vega y Altair, explicada en la antigüedad con la leyenda de Orihime, la tejedora (Vega) y Hikoboshi, el pastor (Altair), quienes estaban separados por el río de la Vía Láctea y que sólo en la noche del 7 de julio podían reunirse. Tal era su felicidad que cumplían los deseos de los seres humanos que estos escribían en tanzaku, tarjetas colgadas en ramas de arbusto de bambú o sasa.
La selección de haikus de este mes es bien variada, espero la disfruten.
Kigo: 海の日 umi no hi; Día del Mar. Uno de los festivos nacionales en Japón. Originalmente se celebraba el 20 de julio, pero en 2003 se cambió al tercer lunes de este mes. Es un día para expresar gratitud por las bendiciones del mar y orar por la prosperidad de Japón, que es una nación marítima.
Período: 晩夏 banka; fin del verano
Categoría: 行事 gyouji; eventos
Haijin: Itou Touko (1871-1941)
海の日の正午を告げる船の笛
umi no hi no shougo wo tsugeru fune no fue
el silbato del barco anuncia el medio día en el Día del Mar
…
Kigo: ナイター naita-; juego nocturno de béisbol. El partido se juega de noche con las luces encendidas. Dado que jugar bajo el sol abrasador del verano es físicamente agotador, tanto para los jugadores como para los espectadores, el partido comienza al anochecer, cuando está relativamente fresco, y continúa hasta la medianoche.
Período: 晩夏 banka; fin del verano
Categoría: 生活 seikatsu; vida diaria
Haijin: Murata Kyuutei (¿?)
ナイターの片隅で打つ小ばくち
naita- no katasumi de utsu shou bakuchi
en un rincón del juego nocturno una pequeña apuesta
…
Kigo: トマト tomato; tomate. De la familia de las solanáceas. Es originario de Sudamérica. El fruto se agrieta con la lluvia, por lo que suele cultivarse principalmente en invernaderos. Se dice que se introdujo en Japón durante el período Edo (1603-1868), pero su consumo ha aumentado en los últimos años y se han desarrollado diversas variedades. Sus brillantes esferas rojas evocan el sol de verano. Desprenden un olor agrio cuando aún están verdes y, al madurar completamente, están llenos de jugo y dulzor. Se disfrutan mejor fríos y crudos. Son utilizados en jugos, puré de tomate y diversas preparaciones culinarias.
Período: 晩夏 banka; fin del verano
Categoría: 植物 shokubutsu; vegetación
Haijin: Katou Akinori (1946)
濡れてゐる朝日の中のトマト買ふ
nurete iru asahi no naka no tomato kau
comprando tomates en el húmedo sol matutino
…
Kigo: 鶯音を入る uguisu ne wo iru; finaliza el canto del ruiseñor. El canto del ruiseñor, que cantaba con fuerza, se detiene a finales del verano. El “入る iru” en este caso significa “納める osameru o finalizar”. Es importante tener en cuenta que la palabra “鶯 uguisu o ruiseñor” utilizada sola es un kigo de primavera.
Período: 晩夏 banka; fin del verano
Categoría: 動物 doubutsu; animales
Haijin: Sakuragi Toshiaki (1894-1990)
石庭寺深く鶯音を入るる
sekitei ji fukaku uguisu ne wo iruru
en lo profundo del jardín de piedras del templo termina el canto del ruiseñor
…
Espero que quienes estén en el hemisferio norte puedan disfrutar del brillo y luminosidad del sol veraniego sin tener que sufrir demasiado por el calor y la humedad sofocantes. Y quienes estamos en el hemisferio sur, nos inspiraremos con estos haikus y soñaremos con paseos por los jardines o en la playa.
¡Hasta el próximo artículo!