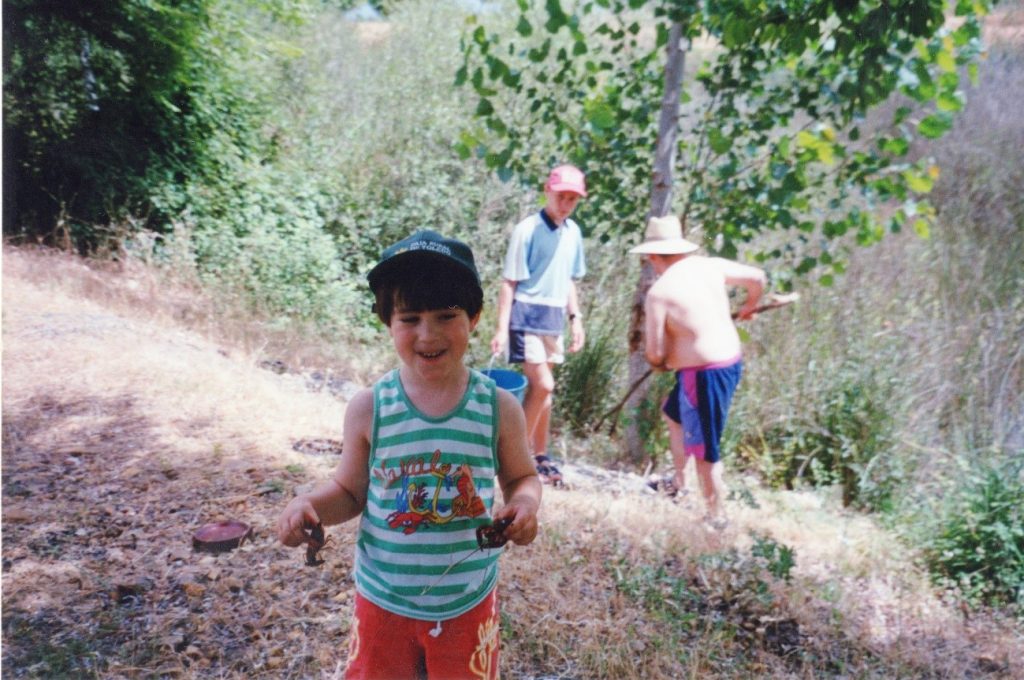APÉNDICE
EXTRACTO DE LA “COLECCIÓN DE VERSOS DE LA RELIGIOSA CHIYO”:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO HAIKAI DE CHIYO
Se pueden encontrar dos ediciones de los haikai de Kaga no Chiyo:
la primera es la de Kaga no Taimu, realizada durante la era Ka-ei (1848-1853); la segunda es la de Kaga no Shiromaru Akira, impresa en la era Meiji (1868-1912). La selección que aquí se presenta incluye los mejores poemas contenidos en los dos primeros recopilatorios.[1]
(NT: En este apéndice se ha incluido el kanji de cada haiku, pese a no estar en la edición de Gilberte Hla-Dorge, de tal modo que cualquier posible error en ese añadido es nuestro. Además, se añaden al final los haikus de Chiyo presentes en el libro que no se han agregado a esta recopilación antológica).
-.-
- SECCIÓN DE PRIMAVERA
HATSU-HI: “el primer sol del año”
- 1. 松竹や世に誉れある日の始め
matsu take ya / yo ni homerareru / hi no hajime
¡ah, los pinos, los bambúes de adorno!
en todas partes se celebra
el primer sol del año
- 竹も起きて音吹き交わす初日かな
take mo okite/ oto fuki kawasu/ hatsu hi kana
se yerguen los bambúes
y hay cruce de silbidos…
sol de año nuevo
- 鶴の遊び雲井に羽鳴う初日かな
tsuru no asobi/ kumoi ni hanawu/ hatsuhi kana
bajo el primer sol,
la armonía de ver en el cielo
las grullas que pasan
SAITAN: “el primer día del año”
- 身も宝荷も宝や初日影
miro mo takara/ niro mo takara ya/ hatsuhi no kage
son unos tesoros:
primeras sombras
del amanecer
- 美しき夢見なほや花の春
Utsukushii/ yume minaō ya/ hana no haru
bonitos sueños:
comienzan a tenerse
con la primavera florida
- 葉や水の田毎に解けて初日影
ha ya mizu no/ tagoto ni tokete/ hatsu hi kage
los primeros rayos del sol,
provocando el deshielo
en cada arrozal
HATSUZORA: “el cielo del día de Año Nuevo”
- 何と見んその八景の初日影
nani to min/ sono hatsu kei no/ hatsu ni kage
¿a qué compararé
esos ocho paisajes?
los primeros rayos de sol del año
JINJITSU (NANAKUSA): “mañana de la recolección de las 7 hierbas”
- 七草に見合わぬものは蕪かな
nana kusa ni/ miyawanu mono wa/ kabura kana
de las siete hierbas,
la que no conviene,
es el nabo
- 雪遊びする暇もなし若菜摘み
yuki asobi/ suro hima mo nashi/ wakana tsumi
ni siquiera hay tiempo
de jugar con la nieve:
recolección de hierbas jóvenes
- 雪つぶて笑う間もなし若菜摘み
yuki tsubute/ kaeiō ma mo nashi/ wakana tsumi
bolas de nieve,
ni siquiera hay tiempo para reír:
recolección de hierbas jóvenes
HANA NO HARU: “primavera florida”
- 良きことの二重にも余らうや花の春
yoki koto no/ ni e ni mo amarō ya/ hana no haru
es imposible ver
todo lo bueno y lo bello,
¡la primavera florida!
FUKU-WARA: “briznas de paja que dan buena suerte”
- 福藁や散り替えけちゃは大相好敷
fukuwara ya / chirigae kecha wa / ōsōkōshiki
¡ah, las briznas de paja que dan buena suerte!
al igual que el polvo,
esta mañana son hermosas
WAKA MIZU: “el agua nueva”
- 若水や藻に咲く花もこの私蔵光
waka mizu ya / mo ni saku hana mo / kono shizōkō
gotas de agua nueva:
hacen florecer
las plantas acuáticas
MANZAI: “artistas ambulantes”
- 14. 漫才や戻りは老の恥ずかしく
manzai ya/ modori wa oi no / hazukashiku
¡los artistas ambulantes!
tras su partida,
una se avergüenza de haber envejecido
- 漫才の口や真砂は作るとも
manzai no / kuchi ya masago wa / tsukuru tomo
las palabras de los artistas ambulantes,
son más numerosas
que los granos de arena
KISSO HAJIME: “ropas nuevas”
- 我が装の鳥も嘘棒愉着初め
waga sowo no / tori mo uso bō yu / kisso-hajime
el pájaro bordado en la tela
parece tan alegre:
me pongo una ropa nueva
AWA YUKI: “la nieve ligera”
- 春雪や降るにもあらず降らぬにも
haru yuki ya / furu ni mo arazu / furanu ni mo
¡ah, la nieve de primavera!
¿caerá
o no caerá?
WAKANA: “hierbas jóvenes comestibles”
- 手の跡を雪の受け取る若菜今
te no uto wo / yuki no uketoru / wakana ima
la huella de mi mano
borrada por la nieve:
recolección de hierbas jóvenes
- 入り合いの幾つも沈む若菜かな
iriai no / ikutsu mo shizumu / wakana kana
recoger hierbas al atardecer…
alejándose
el sonido de las campanas
- 道分くも数の内なン若菜摘み
michi waku mo / kazu no uchi nan / wakana tsumi
a lo largo del camino,
mientras nos divertimos recogiéndolas,
cada vez más brotes verdes
YUKIGE: “el deshielo”
- 雪解けや誠少なき水の音
yuki toke ya / makoto sukunaki / mizu no oto
¡ah, el deshielo!
casi imperceptible
el sonido del agua
KASUMI: “la niebla”
- 青柳の雨をまくらう霞かな
aoyagi no / ame wo makurau / kasumi kana
por la mañana,
el joven sauce,
envuelto en la niebla que se deshace
UME: “flores de ciruelo”
- 梅赤や石も顔出す雪間より
ume aka ya / ishi mo kao dasu / yuki ma yori
¡oh, perfume de las flores de ciruelo!
las piedras emergen
en los claros de nieve
- 24. 梅が香やことに月夜の面白や
ume ga ka ya / koto ni tsuki yo no / omoshiro ya
¡ah, el perfume de las flores de ciruelo!
son especialmente hermosas
en una noche de luna
- 梅が香や朝々霜、花の影
ume ga ka ya / ata ata koru, / hana no kage
el perfume de los ciruelos…
cada mañana escarcha
a la sombra de las flores
- 酒売りの戻りは樽に野梅かな
sake uri no / modori wa tarō ni / no-ume kana
el vendedor de sake,
regresa a casa con su tonel vacío
¡lleno de ciruelas silvestres! [2]
- 梅咲くや寒い寒いが癖となり
ume saku ya / samaui samaui ga / kuse to nari
¡la floración del ciruelo!
decir “¡qué frío, qué frío!”
se vuelve costumbre
- 怪もなく男の影や梅の影
kai mo naku / otoko no kage ya / ome no kage
sin motivo aparente,
la silueta de un hombre
bajo la sombra del ciruelo
YANAGI: “el sauce”
- 鶯は起こせど眠る柳かな
uguisu wa / okosedo nemuru / yanagi kana
el ruiseñor
no logra dormir,
¡oh sauce llorón!
- 結ぶと床と風の柳かな
musubu to / toko to kaze no / yanagi kana
anudándose y desanudándose,
siguiendo al viento,
las ramas del sauce
- 吹き分ける柳は青ひ馬の髪の毛
fuki wakeru / yanagi wa aohi / uma no kaminoke
como crines de caballo,
divididas por el viento,
las ramas verdes del sauce
- 一本は音なき月の柳かな
hito moto wa / oto naki tsuki no / yanagi kana
solitario,
un sauce
en el silencio y la claridad de la luna
- 青柳や何の様ぞ寝てばかり
aoyagi ya / nan no yō zo / nete bakari
¡oh, sauce verde!
¿cuál es tu propósito?
solo duermes y duermes
- 太る程恐ろしくなる柳かな
futoru hodo / osoroshiku Naru / yanagi kana
a medida que crece,
se hace más aterrador…
¡el sauce! [3]
- 松原に柳は春の夕べかな
matsu bara ni / yanagi wa haru no / yūbe kana
tarde de primavera:
en el bosque de pinos,
¡esos sauces…!
AOYAGI: “el sauce llorón (lit. sauce verde)”
- 青柳はどこへ植えても静かなり
aoyagi wa / doko e uete mo / shizuka nari
no importa dónde se plante,
permanece tranquilo
el sauce llorón
UGUISU: “el ruiseñor japonés”
- 鶯や又い直しい直し
uguisu ya / mata iinaoshi / iinaoshi
¡ah, el pequeño ruiseñor!
ensaya el canto
y lo vuelve a ensayar
- 鶯や声からすとも富士の雪
uguisu ya / koekarasu tomo / fuji no yuki
¡ah, el ruiseñor!
aunque se desgañite,
la nieve del Fuji no se derretirá[4]
- 鶯や都嫌いの竹の奥
uguisu ya / miyako girai no / take no oku
¡ah, el ruiseñor!
no le gusta la ciudad
y se esconde entre bambúes
- 鶯や初音に聞くは幾所
uguisu ya / hatsune ni kiku wa / iku tokoro
¡ah, el ruiseñor!
¡en cuántos lugares
he escuchado su primer canto!
- 鶯や梅にも問わず夜ぞ歩き
uguisu ya / ume ni mo towazu / yozō aruki
¡ah, el ruiseñor!
dejando el ciruelo,
un vuelo nocturno[5]
- 鶯は共あれ此の初音かな
uguisu wa / tomo are koko no / hatsune kana
el ruiseñor,
¡aquí está
su primer canto!
- 鶯の物に飽かろうか竹の奥
uguisu no / mono ni akirou ka / take no oku
ruiseñor,
¿tan cansado estás que vuelas
hacia lo profundo del bosque de bambú?
- 鶯の隣まで来て夜べかな
uguisu no / tonari made kite / yōbe kana
el ruiseñor ha llegado
hasta la casa vecina,
es de noche[6]
- 鶯は一所来なきか初音かな
uguisu wa / issho konai ka / hatsune kana
el ruiseñor,
¿ha desafinado
en su primer canto?
HIBARI: “la alondra”
- 46. 囀りに物の交らぬ雲雀かな
saezuri ni / mono no majiranu / hibari kana
en su gorjeo,
todo es pureza,
¡la alondra!
- 二つ三つ夜に居るな雲雀かな
futatsu mitsu / yo ni iru na / hibari kana
dos… tres…
quizás canten toda la noche:
¡las alondras!
- 大節は雲の大芯雲雀かな
ō fushi wa / kumo no ōshinō / hibari kana
de vez en cuando,
por las nubes se pierde de vista,
¡la alondra!
- 蝶々は寝ても澄ますに雲雀かな
chōchō wa / nete mo sumasu ni / hibari kana
¡unas alondras!
pasando el tiempo en reposo,
las mariposas
- 上がりては下を見て泣く雲雀かな
agari te wa / shita wo mite naku / hibari kana
al elevarse,
miran hacia abajo y cantan,
¡oh, las alondras!
- 恐ろしや高い所で鳴く雲雀
osoroshi ya / takai tokoro de / naku hibari
¡qué susto!
el canto tan alto
de la alondra
- 川沿い道草に沈むや夕雲雀
Kawakimichi / kusa ni shizumu ya / yū hibari
camino seco:
se hunde entre las hierbas,
la alondra del atardecer
- 朝夕は草の湿りや夕雲雀
asayū wa / kusa no shimeri ya / yū hibari
mañana y tarde,
la humedad en las hierbas…
¡la alondra del atardecer! [7]
OBOROZUKI: “la luna velada”
- 久しきて見直す人や朧月
Iisashite / minaosu hito ya / oborozuki
hacemos una pausa,
para volver a contemplar
la luna velada
- 夜の花を丸包むや朧月
yo no hana o / maru tsutsumu ya / oborozuki
la luna velada
envuelve delicadamente
todas las flores
OBOROYO: “noche con luna velada”
- 朧夜や言葉の余る私守
oboroyo ya / kotoba no amaru / watashi mori
no ha observado completamente
la noche de luna velada:
el barquero[8]
- 朧夜や見止めた物梅ばかり
oboroyo ya / mi-todometa mono / ume bakari
bajo el claro de luna velada,
lo que se deja ver,
son sólo las flores de ciruelo
HARU NO SORA: “El cielo de primavera”
- 静けさや何の心や春の空
shizukasha wa / nan no kokoro ya / haru no sora
¿por qué
está tan tranquilo?
cielo de primavera
HARU NO AME: “lluvia de primavera”
- 春雨や往来殊殊なる物ばかり
haru-ame ya / ōtsukōushū Naru / mono bakari
bajo la lluvia de primavera,
todas las cosas
lucen más
- 春雨や美しうなろう物ばかり
harusame ya / utsukushō narō / mono bakari
bajo la lluvia de primavera,
todas las cosas
se embellecen
- 春雨に濡れてや水も青雪
haru-ame ni/ norote ya mizu mo / ao miyuki
¿será porque está regada
por la lluvia de primavera?
el agua que corre también se vuelve verde[9]
- 春雨や元より京は今日の土
haru-ame ya / moto yori kyō wa / kyō no tsuchi
desde el principio,
la capital en el mismo lugar…
lluvia de primavera[10]
- 春雨や皆濡らしたき物の色
haru-ame ya / mina nurashitaki / mono no iro
lluvia de primavera,
una querría dejar que empape
el color de las cosas[11]
TAKO: “cometa”
- 吹け吹けと花によくなし奴凧
fukefuke to / hana ni yoku nashi / yakko-dako
vuela, vuela, cometa,
no tengo ningunas ganas
de contemplar flores
WAKAKUSA: “hierbas jóvenes”
- 若草や尾の表はるる雉の声
wakakusa ya / o no arawaruru / kiji no koe
¡ah! el canto del faisán,
su cola sobresale
sobre las jóvenes hierbas
- 若草や切れ間切れ間に水の色
wakakusa ya / kirema kirema ni / mizu no iro
aquí y allá,
entre las hierbas jóvenes
…el color del agua
- 分け入って水音ばかり春の草
Wakeitte / mizu oto bakari / haru no kusa
solo se escucha
el murmullo del agua entrando
bajo las hierbas de primavera
KIJI: “el faisán”
- 一夜寝た妻に尾や引く雉の声
hito yo neta / tsuma ni o ya hiku / kiji no koe
canta el faisán:
se dirige, sin duda,
hacia su pareja de una noche
KAERU: “la rana”
- 鳴く雲雀呼び戻したる蛙かな
naku hibari / yobi modoshitaru / kaeru kana
haciendo regresar
a la alondra que canta
¡la rana!
- 蓮の葉の器に添うがん蛙かな
hasu no ha no / utsuwa ni sougan / kaeru kana
posándose
sobre una hoja de loto
¡ah! la rana
- 二つ三つ飛んで見てと蛙かな
futatsu mitsu / tonde mite to / kaeru kana
probando,
la rana da
dos o tres saltos
- 腹伏せ雲を大籠蛙かな
Harabote / kumo wo ōkago / kaeru kana
tendida sobre su panza,
la rana,
observa las nubes
- 雨雲に腹の袋大蛙かな
amagumo ni / hara no fukuro ō / kawazu kana
la rana:
hincha su panza
ante las nubes de lluvia
- 未だ京の心で行く蛙かな
mada kyō no, / kokoro de yuku / kawazu kana
aún con el ánimo
de la capital, avanzamos:
¡ah, el croar de la rana!
- 日和には腹を動かして蛙かな
hiyori ni wa / hara o ugokashite / kawazu kana
cuando hace buen tiempo,
espera la lluvia:
la rana
MATSU NO HANA: “flores de pino”
- 誰も今も似ては袋大や松の花
dare mo ima mo / nite wa fukuro ō ya / matsu no hana
todo el que las ve,
las olvida:
las flores de pino[12]
KONOME: “brotes”
- 77. 二を呼ぶまで名の無き木の芽かな
ni ono o yobu / made wa na no naki / konome kana
hasta que les dan nombre,
carecen de identidad:
los brotes
- 朝宵に滴の太る木の芽かな
asa yoi ni / shizuku no futōru / konome kana
de la mañana a la noche,
la gota de agua crece
sobre los brotes[13]
CHŌ: “mariposas”
- 雨の日は夢の夢まで蝶かな
ame no hi wa / yume no yume made / chō kana
día de lluvia…
sueña la mariposa
hasta el día siguiente
- 蝶々や女の道の跡や先
chō chō ya / onago no michi no / ato ya saki
una mujer caminando:
las mariposas revolotean
a su alrededor
- 月の夜の桜に蝶のあらねかな
tsuki no yo no / sakura ni chō no / arane kana
noche de luna,
sobre los cerezos, las mariposas
creen dormir por la mañana
- 蝶々や慣れも腹立つ日もあらん
chō chō ya / nare mo hara tatsu / hi mo aran
¡mariposa!
aunque parezcas gentil,
un día te enfadarás
- 足音に夢のごと舞う蝶かな
ashi oto ni / yume no goto mau / chō kana
al son de mis pasos,
baila como en un sueño,
la pequeña mariposa
- 蝶々や花盗人をつけて行く
chō chō ya / hana nusubito o / tsukete yuku
¡mariposa, mariposa!
persigue
al ladrón de flores
HINA[14]: “muñecas”
- 転びても笑いばかり雛かな
korobite mo / warai bakari / hina kana
aunque caiga,
sigue sonriendo,
la muñeca
- 灯火の宵や雛の台所
tomoshibi no / yoi ya hina no / daidokoro
hay que poner luces
para los preparativos
en la cocina de las muñecas[15]
- 笑っては人を酔わぐる雛かな
waratte wa / hito o yowaguru / hina kana
sonriendo,
dejan que la gente se embriague:
las muñecas
- 男には勝る笑ひや雛祭
otoko ni wa / magaru warai ya / hina matsuri
día de la Fiesta de las Muñecas:
la risa de las jóvenes
supera con creces la de los hombres
SHIOHI: “marea baja”
- 広い物皆動くなり潮干狩
hiroi mono / mina ugoku nari / shiohigari
todo lo que se recoge
se mueve:
la pesca en bajamar[16]
MOMO NO HANA: “flores de melocotonero”
- それほどに乾きぬ道や桃の花
sore hodo ni / kawakinu michi ya / momo no hana
el camino
aún no está tan seco…
flores de melocotonero
- 里の子の肌また白し桃の花
sato no ko no / hada mata shiroshi / momo no hana
la niña del pueblo:
su cara es tan clara
como la flor del melocotonero
- 山に咲かぬ物と聞きしが桃の花
yama ni sakanu / mono to kikishi ga / momo no hana
dicen que no florecen
en las montañas,
pero ahí están las flores de melocotonero
- 隠れ家も色み出けり桃の花
kakurega mo / iro midekeri / momo no hana
flores de melocotonero:
atraen la mirada
hacia la casa solitaria
- 戸の相手人は犬なり桃の花
to no aite / hito wa inu nari / momo no hana
la puerta está abierta,
no hay nadie cuidando la casa:
flores de melocotonero
- 桃咲くや幾度思う雪当り
momo saku ya / ikutabi omou / yuki atari
melocotoneros en flor,
¡cuántos jinetes
he encontrado[17]!
- 桃咲くや名は眠りとやら世と思う
momo saku ya / na wa nemi to yara / yō to omou
flores de melocotonero:
no recuerdo
el nombre de este lugar
- 蝶道は男の技や桃の花
chō michi wa / otoko no waza ya / momo no hana
la gente
se echa por el atajo,
para admirar las flores del melocotonero[18]
- 鶏の家に集まるや桃の花
niwatori no / ie ni amaru ya / momo no hana
las gallinas de corral
se acercan a la valla,
flores de melocotonero
- 二三里は二度も行く日や桃の花
ni san ri wa / ni do mo kourou hi ya / momo no hana
una haría dos o tres leguas,
dos veces al día,
para admirar las flores de melocotonero
KAGERO: “vapor de calor”
- 陽炎や濡れぬるは水の上ばかり
kagero ya / nurenuru wa mizu no / ue bakari
el vapor de calor,
solo sobre el agua
no se moja
- 陽炎や干しては袋大石の上
kagero ya / hoshite wa fukuro ō / ishi no ue
sube el vapor de calor
desde la superficie del risco
que se seca… o se moja
SAKURA: “cerezo”
- ただ帰ろう心で出たが初桜
tada kaerou / kokoro de deta ga / hatsu zakura
salimos con la intención
de regresar tranquilamente…
pero ahí están las primeras flores de cerezo
- 見て戻ろう人には逢わず初桜
mite modorou / hito ni wa awazu / hatsu zakura
contemplando
las primeras flores de cerezo,
nadie ha regresado aún
- 初花やまだ松竹は芙蓉の声
hatsu hana ya / mada matsu take wa / fuyou no koe
¡he aquí las primeras flores!
aunque pinos y bambúes
aún tienen voces de invierno[19]
- 散るまでは鳥の目過ぎる桜かな
chiru made wa / tori no mie sugiru / sakura kana
hasta que caen,
los pájaros son muy visibles,
flores de cerezo[20]
- 花守や人の嵐は昼ばかり
hanamori ya / hito no arashi wa / hiru bakari
el guardián de las flores:
lo del tumulto humano
solo ocurre de día[21]
- 足跡は男なりけり初桜
ashi-ato wa / otoko narikeri / hatsu-zakura
esas pisadas
son de un hombre,
en camino al cerezo en flor[22]
- 短冊は風をあつく桜かな
tanzaku wa / kaze o atsuku / sakura kana
los tanzaku
alejan el viento
de las flores de cerezo
- 梵鐘を空に折りあゆる桜かな
bonshō o/ sora ni oriayuru / sakura kana
las flores de cerezo
elevan al cielo
los sonidos de la campana de la tarde
- 申さればれて蝶も昼寝や糸桜
Moushoubarete / chō mo hirune ya / ito zakura
parece mentira,
una mariposa durmiendo de día
sobre el cerezo de ramas largas
- 影は朧空は花なり糸桜
kage wa oboro / sora wa hana nari / ito zakura
claros lunares intermitentes,
el cielo cubierto por flores:
cerezos de ramas largas
- 女同士押して登ろうや山桜
onago doshi / oshite noborou ya / yama zakura
las mujeres, empujándose,
suben para admirar
los cerezos de montaña
- 人のため酒とわばやな初桜
hito no tame / sake towaba ya na / hatsu zakura
vamos a buscar sake
para los demás:
primeras flores de cerezo
- 折りたこうも申す物なし初桜
oritakou mo / mōshōbu mono nashi / hatsu zakura
al ir a romper la rama,
no hay nada que atar:
primeros cerezos en flor[23]
- 朝宵に森からも桜かな
asa yoi ni / mori kara mo / sakura kana
¡ah, los cerezos del bosque!
¿quién no los ve,
desde la mañana hasta el anochecer?
- 月影も立たざうむや花明けぼらけ
tsuki kage mo / tatazoumu ya hana / akaborake
la luna también se detiene
para admirar las flores,
al amanecer
- 山桜一人見に来てそうまの物
yama zakura / hitori mi ni kite / sōmanou mono
vengo sola
a contemplar los cerezos de montaña,
¡qué lamentable!
- 曙の桜になりてきかな
akebono no / sakura ni narite / akaki kana
amanece,
asciende el sol
y junto a los cerezos, cambia la luz[24]
- 長夜れば水は離れて山桜
chou yoreba / mizu wa hanarete / yama zakura
sólo cuando te acercas,
el agua se distingue
de los cerezos de montaña[25]
- 男なら一夜寝てみん花の山
otoko nara / hito yo nete min / hana no yama
si fuera un varón
pasaría una noche
en la montaña de flores
SERI: “anantha estolonífera”
- 何やらの時見おきたるねぜりかな
nani yara no / toki mi oki tarou / nezeri kana
no sé en qué momento
nos dimos cuenta
de estas plantas de anantha
TANPOPO: “diente de león”
- たんぽぽや折々さまよう蝶の夢
tanpopo ya / ori ori samayou / chō no yume
los dientes de león
de vez en cuando interrumpen
el sueño de la mariposa[26]
YAMABUKI: “flores de kerria”
- 山吹や柳に水の淀む頃
yamabuki ya / yanagi ni mizu no / yodomu koro
¡ah, las flores de kerria!
junto al sauce
el agua se estanca
- 山吹の解ける川や水の幅
yamabuki no / hodokeru kawa ya / mizu no haba
desenredadas,
las finas ramas de kerria:
el río se desborda
FUJI: “glicinias”
- 125. 地に届く願いはやさし藤の花
chi ni todoku / negai wa yasashi / fuji no hana
su deseo de tocar la tierra,
es fácil de cumplir:
flores de glicina
- 松風も声に成るや藤の花
matsu kaze mo / kogoe ni naru ya / fuji no hana
hasta el viento en los pinos
se vuelve un susurro
al pasar por las glicinias[27]
- 松風をいくつに分けて藤の花
matsu kaze wo / ikutsu ni wakete / fuji no hana
las glicinias,
dispersan el viento
que viene de los pinos
SUMIRE: “violetas”
- 駆け出づる駒も嗅ぎ合う菫かな
kake izuru / koma mo ai kagoo / sumire kana
incluso el caballo que galopa,
olfatea en sus patas
el olor a violetas
- どれほども違わぬ道に菫かな
dore hodo mo / chigawanu michi ni / sumire kana
al borde del camino,
que no es demasiado largo,
unas violetas
- 山影や忘れしほどの菫かな
yama kage ya / wasure shi hodo no / sumire kana
¡ah! la mata de violetas
queda olvidada
a la sombra de la colina
- 牛も起きて使う続くと見る菫かな
ushi mo okite / tsukauzuku to miru / sumire kana
hasta el ganado al despertar
se queda mirando
a las violetas
BOSHUN: “fin de primavera”
- 床川辺春や刈りゆく葦の内
Tokogawabo / haru ya karu yuku / ashi no uchi
junto al río
la primavera se va
entre los juncos
TSUKUSHI: “colas de caballo (plantas)”
(NT.- La cola de caballo (Equisetum arvense), a veces llamada cola de rata o cola de zorro, es una especie de planta de la familia Equisetaceae).
- 筆立てて何々用や土筆し
fude tatete / nani nani yō ya / tsukushi shi
preparando sus pinceles
¿qué escribirán?
las colas de caballo[28]
- 土筆土筆心に寺の跡もあり
tsukushi tsukushi / kokora ni tera no / ato mo ari
colas de caballo por miles
aquí y allá;
los restos de un templo
TSUBAKI: “camelias”
- 苔の上に猪口も流るる椿かな
koke no ue ni / choko mo nagaruru / tsubaki kana
flotan sobre el arroyo
como tazas de sake,
las camelias[29]
HARU NO NO: “campo primaveral”
- 春の野の物取りつくや蓬餅
haru no no no / mono tote tsuku ya / kowa no mochi
en el campo primaveral,
nos divertimos amasando pasteles
de hierbas silvestres
GASSAIN: “epigramas sobre pinturas”
- もどかしや川届ども梅の花
modokashi ya / kawa todoke domo / ume no hana
¡qué impaciencia!
llega el aroma pero…
¿dónde están las flores de ciruelo?
- 鶴一つ何の心や桃の花
tsuru hitotsu / nano kokoro ya / momo no hana
¿por qué?
una grulla solitaria pintada
entre flores de melocotonero
- 道草に蝶も目覚めぬ花見かな
michi kusa ni / chō mo megasenu / hana mi kana
las mariposas no pueden dormir
en las hierbas del camino:
flores de cerezo[30]
- 若草や駒の寝起きも美しき
wakakusa ya / koma no neoki mo / utsukushiki
¡qué bonito!
el despertar del caballo
entre hierbas jóvenes
- 飲み干して土から酔いや藤の花
nomi hoshite / tsuchi kara yoi ya / fuji no hana
absorbiendo todo el sake
derramado en tierra,
se embriagan las glicinas
SEMBUTSU: “detalle de despedida”
- どっち向いて見送りょうはずも花ごもり
dotchi muite / mi-okurou hazu mo / hana gomori
con esta bruma que oculta las flores
¿la podrá seguir con la mirada
en aquella dirección?
- 日も折に流し短し花ごもり
hi mo ori ni / nagashi mijikashi / hana gomori
los días son
a veces largos, a veces cortos[31]:
bruma de la floración
(NT.- algunos haikus personales)
Estoy feliz de volver a coger el pincel hoy, después de tres años de enfermedad.
- 力の増させさせつ蝶の春
chikara no / tsuki masesasetu / kei no haru
la mariposa
ha recuperado sus fuerzas:
esta mañana es primavera
- この雪に誰がためなるぞ梅の花
(Inscripción en el retrato de un anciano) [32]
kono yuki ni / taga tame naruzo / ume no hana
bajo la nieve
las flores del ciruelo
¿para quién florecen esta mañana?
- 百年へ遊び遊びの柳かな
(Para celebrar el 80° aniversario de un erudito de Tomari, provincia de Echigo.)
momotose e / asobi asobi no / yanagi kana
hacia los cien años
jugando y jugando,
el sauce
(NT.- Juego de palabras: “momotose” = 100 años, “asobi” = juego/ocio)
- 147. 諸途にても付くものならば凧の糸
(A quien parte para la capital)
morotoshini mo / tsuku mono naraba / tako no ito
si fuera el hilo de una cometa
me ataría
al bajo de tu vestido
- 148. 里水あらばと濡ろろう柳かな
(Inscripción sobre un grabado de Komatchi)
sato mizu / araba to nurourou / yanagi kana
si hay un agua que me lleve,
me dejaré mojar
dice el sauce[33]
ZATSU: “miscelánea”
- 人音を追い入ろうも素人若菜かな
(Inscripción sobre un grabado con grullas)
hito oto wo / tsuirou mo shiroto / wakana kana
con el ruido de la llegada del gentío,
las grullas también regresan
sobre la hierba joven
- 初空や袋も山の笑ひより
(Inscripción sobre una imagen de Hotei) [34]
hatsu zora ya / fukuro o mo yama no / warai yori
el cielo de Año Nuevo…
el saco de la felicidad
es la sonrisa de la montaña
(NT.- Hotei, dios de la abundancia, sonríe como las montañas en primavera)
- 151. 百年にここ人眠り柳かな
(Para celebrar un 80º aniversario)
momotose ni / koko hito nemuri / yanagi kana
para llegar a los cien años,
todo lo que necesita es una siesta:
el sauce
- たおらるる人に香るや梅の花
(Debemos devolver bien por mal)
taoraruru / hito ni kaoru ya /ume no hana
perfuman
a quien las quiebra:
flores del ciruelo[35]
- 見送りば曽屋雀に何花になり
(Sōbeitsu: adiós a una persona que parte)
miokureba / soyazume ni nan / hana ni nari
si la sigues con la mirada
a veces se vuelve nieve
a veces se vuelve flor[36]
- 名残名残散るまでは水梅の花
(Ofrenda de flores de ciruelo al Buda)
nagori nagori / chiru made wa mizu / ume no hana
es una pena,
no se mira el caer
de las flores del ciruelo
(NT.- Juego de palabras: “nagori” = pena/residuo)
- 初空に手に取る富士の笑ひかな
(Con motivo de una ceremonia llamada Hakamaghi, durante la cual un niño pequeño de cinco años se pone, por primera vez, el hakama o pantalón ancho con pliegues. -Esta celebración familiar generalmente tenía lugar el día 15 del undécimo mes lunar; aquí, probablemente se celebraba en el momento del Año Nuevo-)
hatsu zora ni / te ni toru Fuji no / warai kana
bajo el cielo de año nuevo,
se escucha la risa
del Monte Fuji
- 初空に手に取る富士の笑ひかな
(Sobre una pintura del Monte Fuji)
uguisu no / iro kakosu tomo / Fuji no yuki
incluso después
del canto del ruiseñor,
persiste la nieve del Fuji
- 春風も油断はならず鹿の笛
(Lamento)
haru kaze mo / yudan wa narazu / shika no fue
incluso con la brisa de primavera
debe cuidarse
del reclamo que atrae al ciervo[37]
- 葉と鳴りし木は何思う仏生へ
(Nacimiento de Buda)
ha to narishi / ki wa nani omou / busshō e
los árboles sin hojas…
¿con qué sueñan?
Natividad de Buda
Fin de la sección de primavera
- SECCIÓN DE VERANO
KOROMOGAE: (cambio de ropa estacional)
- 花の香に後ろ見せてや衣替え
hana no ka ni / ushiro misete ya / koromogae
huyendo del perfume de las flores
de primavera,
cambio de ropa
- 二日三日身に染みかのうろう合わせかな
futsuka mikka / mi ni shimi kanōrou / awase kana
durante dos o tres días
no se está cómoda:
ropa doble de verano
(NT.- “awase” se refiere a prendas de vestir superpuestas, típicas del cambio estacional)
- 美しき人に寒さや衣替え
Utsukushii / hito ni samusa ya / koromogae
las personas elegantes,
pasan frío
con sus ropas nuevas[38]
BOTAN: “peonía”
- 垣間より隣あやかる牡丹かな
kaki ma yori / tonari ayakaru / botan kana
a través del seto
el vecino comparte la felicidad:
¡contemplar las peonías!
- 宙々の夫婦寝あまる牡丹かな
chūchū no / fūfu ne amaru / botan kana
zzz… es demasiado grande
para una pareja de mariposas dormidas:
la peonía
(NT.- “chūchū” onomatopeya del zumbido de insectos, aunque las mariposas…)
- 水際に添わばまたあもあらん白牡丹
mizō ni sowaba / mata amo aran / shiroi botan
si creciera junto al agua
tendría otro nombre:
la peonía blanca[39]
- 更にない物と庵にも牡丹かな
sarani nai / mono to an ni mo / botan kana
las peonías:
no se mueven
ni las de las chozas de los monjes
- 吹いてみて風の負けたろう牡丹かな
fuite mite / kaze no maketarō / botan kana
empezó a soplar el viento,
pero ha cesado
al llegar a las peonías
- 老の心見る日の長き牡丹かな
oi no kokoro / miru hi no nagaki / botan kana
con corazón de anciano,
se pasa unas largas jornadas
contemplando las peonías
KAKITSUBATA: “iris”
- 鍋鼠の流れ恥ずかし杜若
nabezumi no / nagare hazukashi / kakitsubata
el hollín de la olla
arrastrado por la corriente: ¡qué vergüenza!
… el iris de agua
- 行く春の水そのままや杜若
yuku haru no / mizu sono mama ya / kakitsubata
florecidos los iris,
se reflejan en el agua
de la primavera que se va
- 水の描き水の景色や杜若
mizu no kaki / mizu no keshiki ya / kakitsubata
el agua lo dibuja,
el agua lo borra:
el iris
(NT.- Juego de palabras: “kaki”= dibujar y “keshiki”= borrador)
WAKABA: “Hojas jóvenes”
- 卯の花の闇に手の掬若葉かな
u no hana no / yami ni te no suku / wakaba kana
¡ah! tocar con las manos
las hojas tiernas de deutzia
en la oscuridad
- 夕暮れの滴も散らぬ若葉かな
yūgure no / shizuku mo chiranu / wakaba kana
anochece:
ni una sola gota cae
desde las hojas jóvenes
SHIGERI: “follaje exuberante”
- 日の足の道付けかへる茂りかな
hi no ashi no / michi tsuke kaeru / shigeri kana
los rastros de luz
trazan un sendero y desaparecen
bajo el follaje frondoso
U NO HANA: “flores de deutzia”
- 174. 卯の花は日を持ちながら曇りけり
u no hana wa / hi wo mochi nagara / kumori keri
las flores de deutzia
expuestas al sol,
se han nublado
- 卯の花や連待ち合わず橋の上
u no hana ya / tsure machi awazu / hashi no ue
¡oh, flores de deutzia!
sobre el puente
esperando a su amiga
HAZAKURA: “hojas de cerezo”
- 葉桜や目に立つものは蝶ばかり
hazakura ya / me ni tatsu mono wa / chō bakari
sobre las hojas de cerezo,
lo único que llama la atención
es una mariposa
HOTOTOGISU: “el cuco”
- 物の音水に入る夜やほととぎす
mono no oto / mizu ni iru yo ya / hototogisu
al golpear la superficie del agua
un ligero sonido en la noche:
el cuco
- 何と鳴き物の動きやほととぎす
nani to naki / mono no ugoki ya / hototogisu
sin saberse por qué,
el cuco
está muy agitado
- ある夜のは寝るまで帰れよほととぎす
aru yo no wa / neru made kaere yo / hototogisu
cuco,
la noche pasó
¡déjame dormir!
- ほととぎすほととぎすとて明けにけり
hototogisu / hototogisu tote / ake ni keri
¡cuco! ¡cuco!
con estas palabras
el día ha llegado[40]
- 跡あらのあちらにはなしほととぎす
ato ara no / atchira ni wa nashi / hototogisu
no se ve por ningún lado
su silueta:
el cuco
- ほととぎすまだ知らず身のあはれなり
Hototogisu / mada shirazu mi no / aware nari
también es conmovedor
dejar la hoja en blanco
sin haber hablado del cuco
KANKODORI: “cuclillo común”
- 寂しきは聞く人に心寒古鳥
sabishiki wa / kiku hito ni kokoro / kankodori
¿se pone triste
quien escucha cantar
al pájaro del Himalaya? [41]
(NT.- “kankodori” es el cuclillo del Himalaya, de canto melancólico)
HOTARU: “luciérnagas”
- 下闇に織忘れてや飛ぶ蛍
shita yami ni / ori wasurete ya / tobou hotaru
en la oscuridad bajo los árboles
sin esconderse,
vuelan las luciérnagas
- 撞妻ぞ来て消え撞妻ぞ来て飛ぶ蛍
tsuma zoraite / kie tsuma zoraite / tobou hotaru
se choca, se apaga
se choca…
vuela la luciérnaga
- 陰陽も人葉の内も蛍かな
in’yō mo / hito ha no uchi mo / hotaru kana
luz y sombra
en una sola hoja:
la luciérnaga[42]
(NT.- in’yō es el término japonés para el concepto de yin-yang en la filosofía china)
- 水枯れ物に焦がれて蛍かな
mizu kuai / mono ni kogarete / hotaru kana
para alguien sin afecto,
también brillan
las luciérnagas
- 昼は手に子供も取らなう蛍かな
hiru wa te ni / kodomo mo toranou / hotaru kana
durante el día
ni siquiera un niño las toma en su mano:
las luciérnagas
- 川ばかり闇は流れて蛍かな
kawa bakari / yami wa nagarete / hotaru kana
posadas en la orilla
fluyen en la oscuridad…
las luciérnagas
TAUE: “trasplante de arroz”
- まだ髪の弱い者も出て田植えかな
mada kami no / yowai mono mo dete / taue kana
aquellas
que aún no han recogido su cabello,
salen a trasplantar el arroz[43]
- 連よりも後あとと田植えかな
tsure yori mo / ato ato to / taue kana
mucho más rápido que los compañeros
retrocede y retrocede
trasplantando arroz
- 今日ばかり男を使う田植えかな
kyō bakari / otoko wo tsukau / taue kana
solo por hoy,
las mujeres comandan a los hombres
al trasplantar arroz
- 田植え歌明日も歌う道沿がら
taue uta / ashita mo utau / michi sōgara
la canción de trasplantar arroz:
mañana también la cantarán
de camino a casa
UKIKUSA: “hierbas flotantes”
- 浮草の流れては又咲き替わり
ukikusa no / nagarete wa mata / saki kawari
las hierbas flotantes
florecen, fluyen
y otras las reemplazan
- 浮草や蝶の力の負け得ても
ukikusa ya / chō no chikara no / ogaete mo
aunque con todas sus fuerzas
una mariposa la retiene,
la lenteja de agua se va flotando
(NT.- La lenteja de agua común o lenteja de agua menor (Lemna minor) es una planta acuática pequeña, de la familia de las aráceas).
- 浮草を岸につなごうや蜘蛛の糸
ukikusa wo / kishi ni tsunagou ya / kumo no ito
la lenteja de agua:
prendida a la orilla
por un hilo de araña
BENI NO HANA: “flores rojas de cártamo”
- 山影や心の火は紅の花
yama kage ya / kokoro no hi wa / beni no hana
a la sombra de la montaña,
el sol
son las flores rojas
- こぼれてはただの水なり紅の露
koborete wa / tada no mizu nari / beni no tsuyu
derramada en el suelo,
no es más que agua
el rocío de las flores rojas[44]
- 冬そまる鹿の小道や紅畑
fuyu somaru / shika no komichi ya / beni batake
campo de flores rojas:
el ciervo comienza
a abrirse un sendero
HIME YURI: “lirio concolor”
- 姫百合や明るいことをあちら向き
hime yuri ya / akarui koto wo / achira muki
¡ah, el lirio!
es tan brillante…
pero luego da la espalda
WAKATAKE: “bambú joven”
- 若竹の節は日々に日々変わりけり
wakatake no / fushi wa hi ni hi ni / kawari keri
jóvenes bambúes:
el viento que sopla
cambia sus nudos cada día
- 風ごとに葉を吹き足そうや今年だけ
kaze goto ni / ha wo fukitasou ya / kotoshi-dake
cada ráfaga de viento
añade hojas nuevas
a los bambús de este año
- しばらくは風の力ぞ今年だけ
shibaraku wa / kaze no chikara zo / kotoshi-dake
el bambú de este año:
creciendo en unos días
con la fuerza del viento
SEMI: “cigarras”
- 204. 初蝉や梢にも世のあらう日から
hatsusemi ya / koze ni mo yo no / arou hi kara
¡ah, las primeras cigarras!
cantan desde el día
en que se anhela la brisa
- 蝉の音や殻はその音にありながら
semi no ne ya / kara wa sono ne ni / ari nagara
¡el canto de las cigarras!
al pie del árbol,
sus mudas
KUINA: “rascón”
- 水音は水に戻りてくいなかな
mizu oto wa / mizu ni modorite / kuina kana
el murmullo del agua
al agua regresa:
el rascón
ATSUSA: “el calor”
- 晩鐘に散り残りたろう暑さかな
banshō ni / chiri nokori tarō / atsusa kana
al sonar la campana de la tarde,
el calor
aún no se ha disipado del todo
- 来てみれば森には森の暑さかな
kite mireba / mori ni wa mori no / atsusa kana
cuando voy al bosque
buscando el fresquito, ¡ay!,
también allí hay calor
- 209. 扇かして見れば竹にも暑さかな
Ōgokashite / miredo take ni mo / atsusa kana
hasta moviéndose como un abanico
los bambúes,
¡parecen tener calor!
NŌRYŌ: “tomar el fresco nocturno”
- 浮草に我は根の付く濃涼かな
ukikusa ni / ware wa ne no tsuku / nōryō kana
me enraízo
como hierba flotante
para tomar el fresco
- 松の葉も数ひ尽くほど夜涼みけり
matsu no ha mo / yomi tsukau hodo / yōzōmi keri
tanto tiempo como llevaría
contar las agujas de un pino,
paso tomando el fresco
NATSU TSUKI: “luna de verano”
- 釣り糸に触らうや夏の月
tsuri ito ni / sawarou ya / natsu no tsuki
brillando
en mi sedal
¡ah! la luna de verano[45]
KUMO NO MINE: “cima con nubes”
- 蛤の白跡高し雲の嶺
hamaguri no / shiro ato takashi / kumo no mine
se eleva un espejismo
de las ruinas de un castillo:
cima nubosa
SUZUSHISA: “el frescor”
- 涼しさや梢梢の風気余り
suzushisa ya / kozue kozue no / fūki amari
¡qué frescor!
en la copa de los árboles
un viento excesivo
- 215. 涼しさや手は届かねど松の声
suzushisa ya / te wa todokane do / matsu no koe
no es posible llegar
a estar frescos…
el sonido de los pinos
- 涼しさやあらうほど出して鷺の首
suzushisa ya / arou hodo dashite / sagi no kubi
la garza…
estira el cuello
para sentir el fresco
- 涼風や教え合うだろう草と草
suzukaze ya / oshie au tarō / kusa to kusa
la brisa fresca…
las hierbas
se apiñan unas con otras
- 涼しさや裾からも風香藪畳
suzushisa ya / susokaramo fūkō / yabu datami
¡qué frescor!
sobre un tapiz de hierba
el viento bajo la ropa
- 涼しさや冷やし終わろうろう帆掛舟
suzushisa ya / hiyashi owarō rou / hokakebune
frescura…
un velero va en busca
de los rayos de sol
- 風涼し若葉に落つる夕化粧
kaze suzushi / wakaba ni otsuru / yūgeshiki
brisa fresca…
sobre las hojas tiernas
la bruma de la tarde
- 葉桜の昔忘れて涼しさ
hazakura no / mukashi wasurete / suzushisa
olvidando el pasado
los cerezos con hojas…
la frescura
- 幾久辺の我と離れて夜涼み
ifukebe no / ware to hanarete / yoru suzumi
atardeciendo
mi sombra se aleja de mí
¡tomar el fresco!
- 涼しさや夜深き橋の知らぬ人
suzushisa ya / yo fukaki hashi no / shiranu toshi
frescura…
en el puente a altas horas
se acompañan entre desconocidos
- 煙草入れ振りて戻る涼みかな
tabako ire / fūrite modoru / suzumi kana
tras agotar una bolsa de tabaco
vuelve a casa
¡qué frescura!
- 涼しさや隣の竹の風り変わり
suzushisa ya / tonari no take no / fūri kawari
¡qué frescura!
nos llega la brisa
que sopla en los bambúes de al lado
- 落ち合いも皆丸腰や夕涼み
otchi ai mo / mina maru goshi ya / yū suzumi
frescura de la tarde:
se encuentran casualmente
todos sin su espada
SHIMIZU: “agua cristalina”
- 様子指しでまた我に会う清水かな
yōsu sashide / mata ware ni au / shimizu kana
siguiendo en la misma dirección,
nuevamente
el arroyuelo
- 道くひも手の内やわし清水かな
michi kui mo / te no uchiyawashi / shimizu kana
nos entretenemos en el camino;
las manos se ven más bonitas
al jugar con el agua clara
- 紅差した口も忘るる清水かな
beni sashita / kuchi mo wasururu / shimizu kana
¡qué cristalina el agua!
olvidé que mis labios
estaban pintados
- 230. 山の底野の末も繋ぐ清水かな
yama no soko / no no sue mo tsunagu / shimizu kana
en la unión del pie de la montaña
y el fin de la llanura,
el arroyo claro
YŪGAO: “rostro del atardecer, campanillas, flor de la tarde”
- 夕顔や物の隠れて夕照色
yūgao ya / mono no kakurete / yūshōshiki
rostro del atardecer…
las cosas ocultas
parecen más bellas
- 夕顔や女の肌の見える時
yūgao ya / onna no hada no / mieru toki
¡ah, la flor de la tarde!
es el momento en el que se ven
los hombros desnudos de las mujeres
- 夕顔に何の用ぞや火のあたり
yūgao ni / nan no yō zo ya / hi no atari
junto al yūgao
¿qué sentido tiene
encender una luz?
HIRŪGAO: “rostro del mediodía, campanillas del mediodía, correhuela”
- 昼顔や危なき橋の水暗み
hirūgao ya / abunaki hashi no / mizu kurami
campanillas del mediodía:
junto al puente inseguro
unas aguas turbulentas
- 昼顔や表図様よ昼の鐘
hirūgao ya / omote zūyō yo / hiru no kane
las correhuelas,
descaradamente abiertas
al sonar las campanas del mediodía
SARUSUBERI: “Lagerstroemia indica, árbol de Júpiter”
- 散れば咲き散れば咲きして猿滑
chireba saki / chireba sakishite / sarusuberi
caída una flor,
cae otra flor:
flores del Árbol de Júpiter
Zatsu: “miscelánea”
- 夕風に雲も影刈る牡丹かな
(inscripción sobre un retrato de la princesa Sōtori)
yūkaze ni / kumo mo kage karu / botan kana
viento de la tarde:
una araña quieta
en la sombra de una peonía[46]
- 子の闇に鳥も迷うや夕の涼み
(inscripción en un dibujo que representa pollitos)
ko no yami ni / tori mo mayō ya / yū no suzumi
los padres son ciegos
y también la gallina se pierde:
el fresco de la tarde[47]
- 涼しさやことに八十の松の声
(para celebrar un 80º aniversario)
suzushisa ya / koto ni yatoi no / matsu no koe
¡ah, la frescura!
y sobre todo, el sonido desde los pinos
octogenarios
- 送る場や清水に映けの見ゆる間
(en el momento de la partida de Aikawaya Soue-Jo)
okurabaya / shimizu ni uke no / miyuru ma
al despedirla,
en el agua cristalina
su reflejo fugaz
- 241. 夕顔の宿や茶の香も水櫛き (saludos)
yūgao no / yado ya cha no ka mo / mizu kushiki
la casa de la flor del atardecer
y también el aroma del té…
todo es común[48]
- 仰むけばきれいに暑し雲の嶺
aou mukeba / kirei ni atsushi / kumo no mine
al alzar la vista,
cálida y hermosa
la cumbre con nubes
- 起きて見つ寝て見つ通いの広いかな
(a la muerte de mi esposo)
okite mitsu / nete mitsu kayoi no / hiroi kana
despierta lo veo,
dormida lo veo, en el mosquitero…
¡cuánto vacío! [49]
- その別れ浮き草の花芥子の花
(lamento por la muerte de una amiga)
sono wakare / uki kusa no hana / keshi no hana
esta separación:
flor de hierba flotante
flor de amapola
- 清水には表も裏もなかりけり
(para explicar el estado de imparcialidad y de verdad, libre de toda ilusión)
shimizu ni wa / omote mo ura mo / nakukeri
para el agua clara
el derecho y el revés
no existen
- 日を流し五月の空も昨日今日
(poesía de despedida al dejar Kioto)
hi wa nagashi / utzuki no sora mo / kinō kyō
se alargan los días,
el mes de mayo
se acerca
- 菊も良し聞かれぬもまたほととぎす
(sobre un retrato del venerable Maestro -Bashō-)
kiku mo yoshi / kikarenu mo mata / hototogisu
oírlo es bueno,
no oírlo también lo es…
el canto del cuco[50]
- 騒々しや成に捕えて騒々みかな
(a pesar del ruido perpetuo del tráfico de vehículos en la ciudad, se oye el murmullo del agua[51])
sōzōshii ya / nari ni toraete / sōzōmi kana
tomando el aire,
se siente la frescura
tal cual es
Fin de la sección de verano
- SECCIÓN DE OTOÑO
RISHŪ: “presagio de otoño”
- 秋来ぬと物ありげなり庭の草
aki kinu to / mono arige nari / niwa no kusa
el otoño ha llegado:
por las plantas del jardín
se sabe bien
- 秋立つや風幾度も聞き直し
aki tatsu ya / kaze ikutabi mo / kiki naoshi
¿llega el otoño?
una y otra vez
se escucha el viento
- 秋立つや初めて葛のあちら向き
aki tatsu ya / hajimete kuzu no / atchira muki
al llegar el otoño
por primera vez las flores de kuzu
se giran hacia el otro lado[52]
- 茅の波顔に降るや今朝の秋
kaya no nami / kao ni fururu ya / kesa no aki
las ondulaciones del mosquitero
caen sobre su rostro:
mañana de otoño
- 萩の葉の物言い顔や今朝の秋
hagi no ha no / mono ii gao ya / kesa no aki
¡cuánto transmiten
las hojas de lespedeza!
mañana de otoño
- 初秋やまた美しき水の音
hatsu aki ya / mata utsukushii / mizu no oto
principios de otoño:
aún más bello
el sonido del agua
- 寝過ごして大工起にけり今朝の秋
nesu goshite / daiku ki ni keri / kesa no aki
habiendo dormido mucho,
el carpintero me ha despertado
esta mañana de otoño
- 初秋や俺現れぬ庭の色
hatsu aki ya / ore arawarenu / niwa no iro
principios de otoño:
aún no aparecen
las flores del jardín
- 初秋や折たに折た風ばかり
hatsu aki ya/ oreta ni oreta / kaze bakari
¡ah, principios de otoño!
solo la brisa se filtra
entre las euforbias
(NT.- llamadas así por Euphorbus, médico griego. El género es muy diverso en cuanto a forma y tamaño, existen desde pequeños árboles, arbustos, a plantas herbáceas)
HATSOU AKI: “comienza el otoño”
- 秋来ぬとただ秋来ぬと眺めけり
aki kinu to / tada aki kinu to / nagame keri
lo he contemplado repitiendo:
el otoño ha llegado,
solo el otoño ha llegado
- 雪子曙暮らし今朝の秋
yuki chigo / akebono kurashi / kesa no aki
con el alba
abriéndose esta mañana otoñal
¡tan oscura!
ZANSHU: “el calor que queda”
(NT.- Zanshu es un término que significa “el calor restante” o “el calor que queda” después de que el verano ha terminado. Este término se utiliza para describir los días cálidos que ocurren al final del verano, justo cuando el otoño comienza a asomar)
- 秋の坊へ零れて入る暑さかな
aki no bō e / koborete hairu / atsusa kana
el calor del verano,
se alarga y llega
hasta el otoño[53]
- 朝の間はかたついえいろう残暑かな
asa no ma wa / kata tsuiwe irō / zanshō kana
por la mañana,
todavía queda
un resto de calor
INAZUMA: “relámpago”
- 稲妻の裾を濡らすや水の上
inazuma no / sowo wo nurasu ya / mizu no ue
un relámpago:
la cola mojada de su vestido
brilla sobre el agua
HOSHIAI: “encuentro de estrellas”[54]
- 荻も穂に一入や星の遊びより
ogi mo ho ni / ichiru ya hoshi no / asobi yori
hasta a los juncos se le ven sus espigas
por el ir y venir
de las estrellas
- 夕顔も寝ろう夜更ぞ星祭
yūgao mo / nerou yakōsō zo / hoshi matsuri
las flores del yūgao,
también deben reposar
la noche del encuentro de las estrellas
- 傾城の葉賀人呼びて星祭
keigei no / haga hito yobite / hoshi matsuri
la cortesana,
hablando de ella misma,
celebra la fiesta de las estrellas
- 星の名残露にも寄らで袖袂
hoshi no nagori / tsuyu ni mo yorade / sode tamoto
la pena de las estrellas
al separarse, no se confía
ni a una gota de rocío
- 星の別れ烏も森の静かなり
hoshi no wakare / karasu mo mori no / shizuka nari
triste separación de las estrellas:
hasta los cuervos del bosque
guardan silencio
- 馬はあれど牛や小畑の星送り
uma wa aredo / ushi ya kobata no / hoshi okuri
aunque hay caballos,
son bueyes los que guían
las estrellas a Kobata
- 架け橋やこちらに橋は物の音
kakehashi ya / kotchira ni hashi wa / mono no oto
hay un puente de urracas celestiales,
pero el puente de aquí abajo
es ruidoso
AKIKAZE: “viento de otoño”
- 木から物のこぼれる音や秋の風
ki kara mono no / koboreru oto ya / aki no kaze
¡ah! el sonido de la lluvia
que cae gota a gota de los árboles…
viento de otoño
- 夕顔の実も持ちにくし秋の風
yūgao no / mi wa mochi nikushi / aki no kaze
la calabaza
está ya a punto de caer:
viento de otoño
ASAGAO: “campanilla / gloria de la mañana”
- 朝顔や尾長顔を顔に触る
asagao ya / onoga tsura o / tsura ni sawa
desarrollándose,
de un tallo a otro,
las campanillas
- 朝顔や徒灯の隠れもあり
asagao ya / ada tomoshibi no / kakure mo ari
las glorias de la mañana,
ya están abiertas
y hay poca luz[55]
- 朝顔や星の別れを彼方に向き
asagao ya / hoshi no wakare o / achira ni muki
las estrellas
se despiden de las campanillas
que se vuelven del otro lado
- 朝顔や鐘つくうちに咲きそろう
asagao ya / kane tsuku uchi ni / saki sorou
flores de asagao:
mientras doblan las campanas
florecen a la vez
- 朝顔や地に這うことを危ながり
asagao ya / ichi ni hau koto o / abunagari
¡oh, campanilla!
teme arrastrarse
por el suelo
- 朝顔の花や影の恐ろしき
asagao no / hana ya kage no / osoroshiki
¡cómo destacan!
las campanillas
en la sombra de los árboles
- 278. 朝顔は雲の糸に咲きにけり
asagao wa / kumo no ito ni / saki ni keri
ha florecido
junto al hilo de araña,
la campanilla
- 朝顔や帯して袂起きはずれ
asagao ya / obishite emo / oki hazure
la correhuela,
se acuesta recogida
se levanta desordenada
- 朝顔や宵に残りし針仕事
asagao ya / yoi ni nokorishi / hari shigoto
¡oh, campanilla!
anoche le quedaron
cosas por hacer
- 朝顔につるべ取られてもらい水
asagao ni / tsurube torarete / morai mizu
las enredaderas
se llevaron mi cubo
¡agua recogida![56]
KIKYŌ: “flor de campánula”
- 桔梗の花咲くときぽんと言ひさうな
kikyō no hana / saku toki pon to / iisō na
la flor de campánula,
al abrirse
hace un sonido como ¡pon!
HAGI: “lespedeza”
- 余り手は月を戻や萩に露
amari te wa / tsuki o modō ya / hagi ni tsuyu
sobre la lespedeza,
en las gotas de rocío
el reflejo de la luna
KINUTA: “batán”
- 落とせて雨に沈まる杵かな
Otosete / ame ni shizumaru / kinuta kana
al caer,
la lluvia apacigua
el sonido del batán
HISAGO: “calabaza”
- 赤黄底広を何々持つや種吹部
akō sokō wo / nani nani motsō ya / tane fukube
¿qué promesas
guardan?
semillas de calabaza
TSUTA: “hiedra”
- 開けて見れば蔦となりけり石灯籠
akete mireba / tsuta to nari keri / ishidōrō
al salir el sol,
la hiedra cubre
la lámpara de piedra
KUSABANA: “flores de hierbas”
- どう見てもはろうまこう種や草花
dō mite mo / harō makō tane ya / kusabana
siempre distintas:
flores de hierbas sembradas
en primavera
- 千草を先もぞ織してや草の庵
sensō wo / saki mōzōshite ya / kusa no iori
mil hierbas otoñales
se trenzan y anudan
formando una cabaña
HANA NO: “campo de flores”
- 秋の野や穂とならう草ならぬ草
aki no no ya / hō to narō kusa / naranu kusa
¡el campo otoñal!
hay hierbas que florecen
hay hierbas que no
- 見ろう内に濡ろいざやうがちに花のかな
mirō uchi ni / nurō izayō gachi ni narō / hana no kana
contemplándolas,
nos moja el rocío
¡flores del campo!
- 傘を負う所を訪ねよう花のかな
kasa wo ou / tokoro wo tazuneyou / hana no kana
¿dónde dejar el sombrero?
buscamos un lugar
entre las flores
TOMBO: “libélulas”
- 蜻蛉釣り今日はどこまで行ったやら
tombo tsuri / kyō wa doko made / itta yara
el cazador de libélulas
¿hasta dónde
habría llegado hoy?[57]
- 揚光水に尾長影追う蜻蛉かな
yōkō mizu ni / onoga kage ou / tombo kana
fluye el agua:
la libélula persigue
su sombra reflejada
UZURA: “codorniz”
- 縫ひ物に針のこぼれる鶉かな
nui mono ni / hari no koboreru / uzura kana
cosiendo,
se escapan unas puntadas
¡canto de codornices!
SHIKA: “ciervo”
- 水の色藍こなりてや鹿の声
mizu no iro / ako narite ya / shika no koe
el agua se tiñe de rojo[58]
¿es por eso que braman
los ciervos?
- かかる夜も鹿に短し明けにけり
kakaru yo mo / shika ni mijikashi / ake ni keri
una noche tan larga,
para los ciervos es corta
¡ha llegado el amanecer!
- 滝は耳の外に落つるや鹿の声
taki wa mimi no / soto ni otsuru ya / shika no koe
¿el ruido de la cascada
llega desde tan lejos?
el bramar del ciervo
KAGASHI[59]: “el espantapájaros”
- 唐菅の枕定めむらうかかしかな
tōgan no / makura sadamourou / kagashi kana
el espantapájaros, inutilizado,
tiene como almohada
una calabaza
NARUKO[60]: “el espantapájaros”
- 風の日は隣の人事を鳴子かな
kaze no hi wa / yori no higoto wo / naruko kana
día de viento:
los espantapájaros
trabajan para el vecino
TSUKI: “luna llena”
- 満月や明るい物に雪当たり
mangetsu ya / akarui mono ni / yuki atari
¡luna llena!
tropezamos con algo brillante
en la oscuridad[61]
- 名月や白きにも似ず水の音
meigetsu ya / shiroki ni mo nizu / mizu no oto
luna brillante:
a pesar de su blancura,
el sonido del agua
- 名月やどこまで登る富士の末
meigetsu ya / doko made noboru / Fuji no sue
¡ah, la luna llena!
¿hasta dónde asciende
la cumbre del Monte Fuji?
- 大町のいびきある老子今日の月
ōmachi no / ibiki aru rōshi / kyō no tsuki
desde el callejón
unos ronquidos…
y el brillo de la luna
- 月の夜や石に出で鳴く切り蟋蟀
tsuki no yo ya / ishi ni dete naku / kirigirisu
una tarde, al claro de luna,
posado sobre unas piedras
canta el grillo
- 何見ても追い尽くしようなる月見かな
nani mite mo / oiizuku shiō Naru / tsukimi kana
todo lo que miro
se vuelve más hermoso
¡la luna llena!
- 月見にも影欲がろや女たち
tsukimi ni mo / kage hoshigarō ya / onnagotachi
incluso contemplando la luna,
las jóvenes
buscan una sombra
- 眠ぬ夜とて急がの命の月見かな
nenu yo tote / isoga no inochi no / tsukimi kana
no dormiremos,
no tenemos prisa…
¡contemplar la luna!
- 名月に帰って話そう事はなし
meigetsu ni / kaette hanasō / koto wa nashi
bajo la luna llena,
al regresar,
no hay nada que decir[62]
- 誘われて一歩運ぶ月見かな
sasowarete / hitoashi hakobu / tsukimi kana
invitado a salir
basta un solo paso
para ver la luna
- 思ひ出す扇の果てや野中の月
omoidasu / ogi no hate ya / nochū no tsuki
recuerdo…
el abanico olvidado
después de la luna llena
- 名月や小声に物の聞こゆらし
meigetsu ya / kogoe ni mono no / kikoyurashi
brilla la luna:
es difícil susurrar
sin ser escuchada
IZAYOI: “decimosexta noche”
- 十六夜や今あそこにも匂ひ寄る雁
izayoi ya / ima asoko ni mo / nioiyoru kari
la decimosexta noche:
ahí queda
otra oca perdida
- 十六夜や騒ぐ人の後より
izayoi ya / sawagau hito no / ushiro yori
detrás de los que susurran,
contemplamos la luna
de la decimosexta noche
- 希望の闇をこぼそうや芋の露
kibō no / yami wo kobosō ya / imo no tsuyu
en la oscuridad de la decimosexta noche,
de las hojas de la malanga caen
gotas de rocío
KEITŌ: “amaranto”
- 鶏頭や並べて物の干してあり
keitō ya / narabete mono no / hoshite ari
flores de amaranto:
hay ropa extendida
y puesta a secar
OBANA: “flor de euphorbia”
- 316. 晩鐘の幾つか沈む尾花かな
banshō no / ikutsu ka shizumu / obana kana
al son de la campana de la tarde,
algunas flores de euphorbia
desaparecen
- 秋風のようままにある尾花かな
akikaze no / yō mama ni aru / obana kana
viento de otoño:
se doblan fácilmente
las flores de euphorbia
HATSUKARI: “primeros gansos salvajes”
- 初雁やまた後からも後からも
hatsukari ya / mata ato kara mo / ato kara mo
¡ah, los primeros gansos salvajes!
detrás de ellos vienen
más y más
- 初雁や並べて聞くは惜し事
hatsūgari ya / narabete kibō wa / oshikoto
primeros gansos salvajes:
escuchar el graznido de todos juntos
es melancólico
- 初雁や鳥過ごして声ばかり
hatsukari ya / tori sugoshite / koe bakari
primeros gansos salvajes…
tras su paso
tan solo graznidos
- 初雁や声ある者を見失い
hatsukari ya / koe aru mono o / mi ushinai
primeros gansos salvajes…
a pesar del ruido de sus graznidos
se pierden de vista
UCHI AYU: “truchas que vuelven al mar”
- 内鮎の日々に日々に溯の恐ろしき
uchi ayu no / hi ni hi ni mizou no / osoroshiki
pasan los días…
cada vez son más y más
las truchas que remontan
NOCHI NO TSUKI: “un mes después de la luna llena”
- 立ち月物輪輪かがしぞ後の月
tachi tsukimono / wa wa kagashi zo / nochi no tsuki
el que vela toda la noche
no es más que un espantapájaros…
un mes después de la luna llena
- 叱られた畑踏みよし後の月
shikarareta / hatake fumi Yoshi / nochi no tsuki
un mes después de la luna llena,
atravesando el campo de verduras
donde nos regañaron
- 後の月初めて寒しいろにかな
nochi no tsuki / hajimete samushi / ironi kana
un mes después de la luna llena:
por primera vez se siente
la insuficiencia de la calefacción
OCHIBA: “hojas caídas”
(NT.- este kigo se volverá a ver más adelante, en los de invierno)
- 文月の返しに落ちろう人は花
fumizuki no / kaeshi ni ochirou / hito wa hana
como respuesta
al mes de las cartas,
cae una hoja[63]
KIKU: “crisantemos”
- 菊の香に遊ぶ暇はなし菊の花
kiku no ka ni / asou hi wa nashi / kiku no hana
con este perfume
no hay tiempo para distraerse:
flores de crisantemo
- 子供手に佳の盛りや菊の花
kodomo te ni/ kano sakari ya / kiku no hana
en las manos de los niños
¡qué plenitud!
las flores de crisantemo
- 菊畑や花の行方は雲まで
kiku-bata ya / hana no yukue wa / kumo made
el jardín de crisantemos,
el destino de las flores
es el cielo (o el palacio imperial)
- 菊畑や夢にたずもう八日夜
kiku-bata ya / yume ni tadazumou / yoka no yo
parterre de crisantemos,
en sueños nos detenemos allí
la noche del octavo día[64]
- 今日になりて小板毬おかし菊作り
kyō ni narite / koitabire okashi / kiku tsukuri
hoy, por primera vez
el esfuerzo es recompensado:
cultivo de crisantemos
- 菊咲いて今日までのせは忘れけり
kiku saite / kyō made no se wa / wasure keri
los crisantemos florecen:
todos los esfuerzos realizados
se olvidan
- 333. 菊畑や今日目に見ゆる足の跡
kiku-bata ya / kyō me ni miyuru / ashi no ato
campo de crisantemos…
hoy aparecen
huellas de pasos
- 白菊は何ともなしに優れけり
shirogiku wa / nani tomo nashi ni / sugurekeri
los crisantemos blancos
no sabemos por qué…
son extraordinarios
- 十日には増さり顔なろう野菊かな
tōka ni wa / masari gao narō / no-giku kana
el décimo día
muestran orgullosos su imagen
los crisantemos del campo
- 菊月夜や道にそろうも人と人
kiku zukiya / michi ni sorō mō / hito to hito
por el camino
donde la luna refleja los crisantemos
¡hileras de gente!
- 露の思白はじめて菊の花
tsuyu no omo / shiro hajimete / kiku no hana
qué delicado
el rocío
en los primeros crisantemos
OMINAESHI: ”valeriana”
(NT.- hace referencia a la Patrinia scabiosifolia, valeriana oriental o encaje dorado).
- 女郎花難しい春に咲くより
Ominaeshi / muzukashii haru ni / saku yori
la valeriana:
es complicado
que florezca en primavera
- 女郎花連れて行かんと宵田まで
Ominaeshi / tsurete yukanto / yōta made
valeriana…
dijeron
que te llevarían[65]
- そう言に名も知らで過ぎけり女郎花
sōiani na mo / shirade sugikeri / ominaeshi
sin conocer tu nombre,
Valeriana,
he pasado cerca de ti
TAMA MATSURI: “fiesta de las almas”
- こちらから祝せてばかり魂祭
kochira kara / iwaisete bakari / tama matsuri
solo de este lado
se habla del día
del Festival de las almas
- 魂の祝は水の味さえ香りけり
tama no iwai wa / mizu no aji sae / kaori keri
altar de las almas:
se percibe el sabor del agua,
el perfume de las ofrendas
MOMIJI: “hojas de arce enrojecidas”
- 343. 色に出でて竹に狂うや蔦の道
iro ni idete / take ni kuruu ya / tsuta no michi
enrojeciendo,
desordenada sobre el bambú,
la parra virgen del camino
(NT.- Parthenocissus, parra virgen, viña virgen o enredadera de Virginia, es una planta trepadora de gran tamaño, que cubre vistosamente grandes paredes y muros de las viviendas).
- 後や先次第に狂う紅葉かな
ato ya saki / shidai ni kuruu / momiji kana
atrás, adelante,
poco a poco se desordenan
las hojas de arce
- 竹になりケラ鳥と鳴ろう紅葉かな
take ni nari / kera tori to narō / momiji kana
un canto desde el bambú,
un picapinos responde,
¡oh, las hojas de arce!
- 音ばかり水さえ軽く紅葉かな
oto bakari / mizu sae karoku / momiji kana
solo el sonido del agua
permanece ligero,
¡las hojas del arce!
BUDO: “la vid”
- 滴かと鳥はあやぶむ葡萄かな
shizuku ka to / tori wa ayabumu / budo kana
¿son gotas de agua?
desorientados, los pájaros,
se acercan a las uvas
MUSHI: “insectos”
- 虫は虫の処まらう事や日当り
mushi wa mushi no / tokoro marau koto ya / hi atari
los insectos
en sus lugares,
donde brilla el sol
- 粟寺の知音は人へ蟋蟀
awadera no / chiiwa wa hito e / kirigirisu
para el deleite
de los religiosos:
el canto de los grillos
(NT: awadera hace referencia al templo de Awa).
AKI NO KURE: “crepúsculo de otoño”
- 心ある身なきさへ秋の夕べかな
kokoro aru mi / naki sae aki no / yūbe kana
no hay nadie para conmoverse
con la belleza
de este atardecer de otoño
SHIGI: “becada”
(NT.- Shigi, becada, ave limícola que pertenece al género Scolopax, dentro de la familia de las agachadizas).
- 鴫立つや朝さへ人も田盛り
shigi tatsu ya / asa sae hito mo / tazakari
becadas alzando el vuelo…
en el otoño
incluso las personas se dispersan
AKI NO KAZE: “viento de otoño”
- 夕顔の実や重くなる秋の風
yūgao no / mi ya omoku Naru / aki no kaze
el cuerpo de la calabaza
se va haciendo pesado:
viento de otoño
GASAN: “inscripción sobre una pintura”
- 葦間から風のひりやさびて置く根
ashima kara / kaze no hiriya / sabite oku ne
desde los juncos,
el viento arrastra
un barco abandonado
- 雉の妻隠して起きたる注ぎかな
kiji no tsuma / kakushite okitaru / sosogi kana
la faisana
se ha escondido…
el fluir del agua
ZATSUDAI: “miscelánea”
- 塵と見て露にも濡れず萩の花
(para una persona que se va a ordenar religiosa)
chiri to mite / tsuyu ni mo nurezo / hagi no hana
como polvo
que el rocío no moja:
la flor de la lespedeza[66]
- 文月や空に待たるる光あり
(con ocasión de un primer reencuentro)
fumizuki ya / sora ni mataruru / hikari ari
mes de las cartas,
en el cielo se espera
la luz
(NT.- ya se habló de “el mes de las cartas” en los versos 316)
- 鴫立つや行くの別れに暮れ増さり
(en recuerdo de un difunto)
shigi tatsu ya / yuku no wakare ni / kure masari
la becada alza el vuelo,
con la separación
avanza el ocaso
- 百年のその日も鴫の夕べあり
(dentro de cien años)
momo tose no / sono hi mo shigi no / yūbe ari
dentro de cien años,
en este mismo atardecer
también volarán becadas
- 百成りや蔓一筋の心より
(las tres etapas de la existencia humana surgen de una única intención)
hyakunari ya / tsuru hitotsuji no / kokoro yori
cien calabazas
de un mismo tallo,
de un mismo corazón[67]
- 道々の花を一目や吉野山
(dentro de un sombrero de junco trenzado)
michi michi no / hana wo hitome ya / yoshino yama
por todos los senderos
las flores con solo un vistazo:
Monte Yoshino
- 明月やその裏も見る丸硯
(inscripción en un escritorio)
meigetsu ya / sono ura mo miru / maru suzuri
luna brillante,
hasta su reverso se ve
en el tintero redondo
- 長き夜を一人はねじと鹿鳴く
(inscripción en un retrato de Hitomaro[68])
nagaki yo wo / hitori wa neji to / shika no naku
estoy sola
en la larga noche
brama el ciervo…
- 角組もいつしか解けて葦の花
(inscripción en un retrato de Daruma[69])
tsuno gumi mo / itsu shika tokete / ashi no hana
los cuernos entrelazados
sin saber cuándo se soltarán…
la flor de caña
- 渋かろか知らねど柿の初ちぎり
(con ocasión de mi matrimonio)
Shibukaroka / shiranedo kaki no / hatsu chigiri
¿será amargo?
sin saberlo, parto el caqui:
primer juramento[70]
- 琴の音の我に通や桐の秋
(inscripción en una pintura que representa a la señora Kogō)
koto no ne no / ware ni kayo ya / kera no aki
mañana otoñal;
llegan a mí
los sonidos del koto[71]
- 騒がしき袋寝させて月見かな
(Hotei contemplando la luna)
(NT: Hotei es un monje budista sonriente que simboliza la abundancia, la longevidad, la riqueza, la felicidad y el amor por los niños).
Sawagashiki / fukuro nesasete / tsuki mi kana
dejando a un lado
el bullicioso saco,
¡contemplar la luna! [72]
- 染めぞめやその月花の影の影
(dedicado a un monje)
somizome ya / sono tsuki hana no / kage no kage
túnica negra:
es la luna y las flores
en sombra de sombras[73]
- 墨の名の石にも染むや鹿の色
(al recibir una rara barra de tinta de Kasugano)
sumi no na no / ishi ni mo shimu ya / shika no iro
el nombre de esta tinta
penetra hasta en las piedras-
color ciervo
Fin de la sección de otoño
- SECCIÓN DE INVIERNO
KOROKO GATSU: “pequeño sexto mes, es decir, veranillo de San Martín, a principios de noviembre”
- 似たことの三つ四つはなし子の子月
nita koto no / mitsu yotsu wa nashi / koroko gatsu
pequeño mes de noviembre,
no hay ni tres o cuatro días
que se parezcan
SHIGURE: “lluvia invernal intermitente”
(NT.- más ampliamente “lluvia pasajera de otoño/invierno”)
- 初時雨風も揺れずに鳥けり
hatsu shigure / kaze mo yurezu ni / tori keri
el primer aguacero
ha caído:
no se mueve el aire
- 田は元の地に落ちつくや初時雨
ta wa moto no / chi ni ochitsuku ya / hatsu shigure
los arrozales vuelven
a su aspecto primitivo…
primer aguacero de invierno
- 京へ出でて目に立つ雲や初時雨
kyō e dete / me ni tatsu kumo ya / hatsu shigure
yendo a la capital
las nubes atraen la mirada;
primer aguacero
- 降りさして又行く処や初時雨
Furisashite / mata iku toko ya / hatsu shigure
me detiene en el camino
y luego, en otros sitios más…
primer aguacero de invierno
- 柳にも雫みじかし初時雨
yanagi ni mo / shizuku miji kashi / hatsu shigure
sobre los sauces también
las gotas caen muy rápido;
primer aguacero
- 又鹿の迷ひ道なり初時雨
mata shika no / mayoimichi nari / hatsu shigure
otra vez el ciervo
se pierde entre los senderos;
primer aguacero
- 水鳥の背のたくひら時雨かな
mizutori no / se no taku hira /shigure kana
las aves acuáticas
hinchan su cuerpo;
aguacero invernal
- 松風の抜けて行たる時雨かな
matsukaze no / nukete yuku taru / shigure kana
el viento pasa entre los pinos
y continúa,
¡aguacero invernal!
- 九重の人も見えずく時雨かな
kokonoe no / hito mo miezuku / shigure kana
en la Corte Imperial,
casi ni se ven los nobles;
aguacero de invierno
(NT.- se habla de “nueve capas” que literalmente pueden ser de nubes, o hacer referencia a la Corte Imperial)
- この上は広き物とて時雨けり
kono ue wa / hiroki mono tote / shigure keri
el aguacero
presagia que, tras él,
vendrá la blancura
- 里里は何のことなし初時雨
satosato wa / nani no koto nashi / hatsu shigure
aldea tras aldea
ningún suceso altera la calma;
primera lluvia invernal[74]
- 初時雨何処やら竹の朝ぼらけ
hatsu shigure / doko yara take no / asaborake
primer aguacero…
en algún lugar
amanece entre los bambúes
- 一つ屋根は一つ時雨れてあはれなり
hitotsu yane wa / hitotsu shigurete / aware nari
un único tejado
aislado en el aguacero,
¡qué conmovedor!
- 初時雨今日には濡れず瀬田の橋
hatsu shigure / kyō ni wa nurezu / Seta no hashi
el primer aguacero,
hoy no moja la capital
pero sí el puente de Seta[75]
(NT.- El puente de Seta era un importante punto de paso entre Kioto y el este de Japón, mencionado frecuentemente en diarios de viaje de poetas y en pinturas, incluso hay un poema clásico -”Seta no hashi” – en el Manyōshū).
- 眺めやる山里寂し初時雨
nagame yaru / yamazato samishi / hatsu shigure
bajo la primera lluvia invernal,
contemplar la aldea de la montaña
sumida en la soledad
KOGARASHI: “viento de invierno”
- 木枯らしやすぐに落ち着く水の月
kogarashi ya / suguni ochitsuku / mizu no tsuki
sopla el viento invernal,
pero al instante se aquieta
la luna en el agua
ARARE: “granizo”
- 水に浮く物とは見えぬ霰かな
mizu ni uku / mono to wa mienu / arare kana
el granizo
flota en el agua:
no parece real[76]
SAMUSA: “frío”
- 破る子の無くて障子の寒さかな
yaburu ko no / nakute shōji no / samusa kana
como ya no hay niños
que hagan agujeros en él,
el shōji me parece frío
(NT.- Muy famoso haiku de Chiyo en el que echa de menos a un hijo fallecido).
- 朝の日の裾に届かぬ寒さかな
asa no hi no / suso ni todokanu / samusa kana
los rayos del sol
no llegan al dobladillo del kimono,
¡qué frío hace!
- 山彦の口真似寒き烏かな
yama biko no / kuchi mane samuki / karasu kana
el eco de la montaña
repite sin cesar “¡qué frío hace!”
¡ah, el cuervo!
KOTATSU: “brasero portátil”
- 影法師の横に似たる炬燵かな
kageboshi no / yoko ni nitaru / kotatsu kana
una sombra oscura
acostada junto al kotatsu
¡el calor del hogar!
YUKI: “nieve”
- 初雪は松の滴も残りけり
hatsu yuki wa / matsu no shizuku mo / nokori keri
primera nieve:
en las agujas del pino,
gotas suspendidas
- 初雪は朝寝に滴水にけり
hatsu yuki wa / asane ni shizuku / mizu ni keri
primera nieve:
solo ven sus gotas
quienes se levantan tarde
- 初雪や見るうちに茶の花は花
hatsu yuki ya / miru uchi ni cha no / hana wa hana
primera nieve:
mientras la miro,
las flores de té renacen
- 初雪や褒む言葉も昨日今日
hatsu yuki ya / homuru kotoba mo / kinō kyō
primera nieve:
hoy como ayer,
los mismos elogios gastados
- 初雪や子供の持て歩くほど
hatsu yuki ya / kodomo no motte / aruku hodo
primera nieve:
la pizca que un niño
puede cargar en sus manos
- 初雪や変わるの色の烏ほど
hatsu yuki ya / kawaru no iro no / karasu hodo
primera nieve:
hasta el negro del cuervo
cambia de tono
- 初雪や茎茶の茶殻の捨て所
hatsu yuki ya / kecha no chagara no / sute dokoro
primera nieve:
¿dónde arrojar hoy
las hojas de té usadas?
- 水仙は香を眺めけり今朝の雪
suisen wa / ka wo nagame keri / kesa no yuki
mañana de nieve,
contemplo el aroma
de los narcisos[77]
- 声なかば鷺失わむ朝の雪
koe nakuba / sagi ushinawamu / asa no yuki
sin sus graznidos,
las garzas desaparecerían
en el alba nevada[78]
- 家仕事を忘れて見る竹の雪
kashigoto o / wasurete miru / take no yuki
olvido cocer el arroz…
sólo miro la nieve
en los bambúes
- 忍なわねばならぬ浮世や竹の雪
Shinawaneba / naranu ukiyo ya / take no yuki
hay que adaptarse
en este mundo que cambia,
bambúes bajo la nieve
- そっと来る物に気づくや竹の雪
sotto kuru / mono ni kizuku ya / take no yuki
nieve en los bambúes:
aunque llega en silencio,
alguien lo nota
- 青き葉の目に立つ頃や竹の雪
aoki ha no / me ni tatsu koro ya / take no yuki
es la época:
las hojas verdes destacan
en los bambúes nevados
- 雪のある物に聞かすな松の家
yuki no aru / mono ni kikasu na / matsū no ie
que nada cambie
la nieve sobre las cosas…
silencio en la cabaña de pino[79]
- 腹はねば尾の羽とや雪の鷺
hara wa neba / onoga hane to ya / yuki no sagi
si no la sacude
es como sus plumas:
una garza cubierta de nieve
- 花にとわ願わず雪のみやざみ
hana ni to wa / negawazu yuki no / miazami
no se posa
sobre las flores:
un reyezuelo en la nieve[80]
- 初雪や松の調べも風通ころで
hatsu yuki ya / matsū shirabe mo / fūtōkoro de
la primera nieve…
estando quieto,
el sonido entre los pinos[81]
- 408. 初雪や衛士も寝惜しもう静こうまで
hatsu yuki ya / eji mo neoshimou / shizukō made
la primera nieve…
los guardias añoran
dormir con tranquilidad[82]
- 転ぶ人を笑えて転ぶ雪見かな
korobu hito wo / warote korobu / yukimi kana
riendo de quienes caían,
ahora en el suelo yo
¡esto sí es ver la nieve!
- 松の葉にあざまり物や今朝の雪
matsu no ha ni / azamari mono ya / kesa no yuki
en las agujas de pino
depositada delicadamente,
la nieve de esta mañana
OCHIBA: “hojas caídas”
- 舟待ちの笠に溜たる落葉かな
fūna machi no / kasa ni tametaru / ochiba kana
esperando el barco,
en el sombrero, amontonadas
unas hojas secas
- 水の上に流氷ながす落葉かな
mizu no ue ni / okō shimo nagasu / ochiba kana
caen las hojas…
sobre el agua corriente
arrastran la escarcha
- 蜘蛛の巣に落ちてそして落葉かな
kumo no su ni / ochite soshite / ochiba kana
en la telaraña se posan
y luego caen…
hojas marchitas
KAERI-BANA: “segunda floración”
- 三吉野や夜の春ほど帰り花
mi Yoshino ya / yoru no haru hodo / kaeri-bana
¡ah Yoshino!
hasta de noche, las flores tardías
como en plena primavera
- 春の夜の夢見て咲くや帰り花
haru no yo no / yume mite saku ya / kaeri-bana
como en una noche de primavera,
las flores tardías brotan
sin razón aparente
- 誰がためぞ危なき空に帰り花
Tagatamezo / abunaki sora ni / kaeri-bana
bajo este cielo inestable
las flores de fuera de temporada
¿para quién?
KABU: “los nabos”
- 降る物に根を反り垂る蕪かな
furu mono ni / ne wo sogi tarau / kabura kana
ante lo que cae
se retuercen sus raíces:
el nabo resiste
- 手の力屈ゆる根はなき蕪かな
te no chikara / suyuru ne wa naki / kabura kana
ninguna raíz resiste
mis manos fuertes…
solo las del nabo
DAIKO HIKI: “arrancando nabos grandes”
- 道草の草には重し大根引き
Michi kusa no / kusa ni wa omoshi / daiko hiki
¡qué ligeras
las hierbas del camino!
nabos grandes arrancados
CHIDORI: “nombre colectivo para los chorlitos y otras pequeñas aves zancudas”
- 埋火の手にふたえたる千鳥かな
uzumibi no / te ni futaetaru / chidori kana
unas brasas enterradas
calientan las manos frías:
chillidos de chorlitos
KAMIKO: “vestido de papel”
- 待ち暮れて明けぼのもなき紙衣かな
machi kurete / akebono mo naki / kamiko kana
esperando en la noche
sin que llegue la aurora
¡oh, el vestido de papel!
SUISEN: “los narcisos”
- 水仙の香や零れても雪の上
suisen no / ka ya koborete mo / yuki no ue
el perfume de los narcisos…
se extiende incluso
sobre la nieve
- 水仙は名さえ冷たう覚えけり
suisen wa / na sae tsumetō / oboe keri
solo el nombre del narciso,
trae consigo
el recuerdo del frío
- 水仙やただも冷たき藪の内
suisen ya / tada mo sumetaki / yabu no uchi
¡oh, narcisos!
únicamente el frío
entre los matorrales
- 水仙くは行く行く芙蓉に生れ好き
Suisen kwa / yuku yuku fuyō ni / umare suki
los narcisos,
destinados a florecer
en pleno invierno
FUYŌGARE: “paisaje invernal” (lit. plantas secas en invierno)
- 芙蓉枯れや一人牡丹の暖まり
fuyōgare ya / hitori botan no / atatamari
¡oh, plantas invernales secas!
tan solo la peonía
permanece cálida
KARENO: “campos de hierbas secas”
- 雪当たる道は枯野の広きより
yuki ataru / michi wa kareno no / hiroki yori
desde el páramo seco,
cae la nieve
en el ancho camino
- 428. 鷺の雪降り定めなき枯野かな
sagi no yuki / furi sadame naki / kareno kana
la nieve de las garzas,
en copos que vuelan y caen sin orden
sobre el páramo seco[83]
- 枯野行く人や千祖見ゆるまで
kareno yuku / hito ya chiso / miyuru made
por la seca llanura,
una silueta se aleja
hasta volverse diminuta
HACHITATAKI: “monje mendicante que canta marcando el ritmo con una calabaza o un cuenco”
- 山彦を連れて歩くや鉢叩き
yama biko o / tsurete aruku ya / hachitataki
el eco de la montaña,
guía los pasos
del monje (que hace sonar su cuenco)
- 鉢叩き夜ごとに竹を起こしけり
hachitataki / yo goto ni take o / okoshi keri
el golpear de la vasija,
despierta cada noche
a los bambúes
FUYU NO TSUKI: “luna de invierno”
- 鳥影な葉に見えて寂し冬の月
tori kage na / ha ni miete sabishi / fuyu no tsuki
siluetas de pájaros…
entre las hojas
tan solo la luna invernal
- 隣外にぜひなく置行や冬の月
tonari soto ni / zehi naku okō ya / fuyu no tsuki
fuera de casa,
nadie se detiene
ante la luna de invierno[84]
FUYU NO UME: “ciruelo de invierno”
- 折々の日の足跡や冬の梅
oriori no / hi no ashiato ya / fuyu no ume
aquí y allá,
tramos soleados
en los ciruelos invernales
ROHATSU: “el octavo día del duodécimo mes[85]“
- 臘八や流るる水も物言わず
rohatsu ya / nagaruru mizu mo / mono iwazu
el octavo día del duodécimo mes
hasta el agua que fluye
guarda silencio
(NT.- En los templos zen, durante Rohatsu, los monjes meditan en completo silencio, imitando la quietud de Buda bajo el árbol Bodhi).
SŌJIHARAI: “quitar el polvo”
- 今日ばかり背高からめや掃除払い
kyō bakari / se takakarame ya / sōji harai
toca limpieza:
solo por hoy
quisiera ser más alta[86]
MOCHIBANA: “pastel de arroz coloreado y en forma de flor”
- 散ることを待つとはをかし餅花
chiru koto o / matsu to wa okashi / mochibana
es curioso:
esperar a que caigan
las flores de pastel de arroz[87]
NENNAI HISHŌ: “primavera precoz” (lit. antes de fin de año)
- 年の暮れ春や確かに水の音
toshi no kure / haru ya tashikani / mizu no oto
finales de año:
la primavera llega
con el sonido del agua
- 春めかく言葉遣いや年の暮れ
haru me kaku / kotobazukai ya / toshi no kure
fin de año:
usamos palabras
que no son de primavera
- 十のうちいくつの春ぞ年の内
to no uchi / ikutsu no haru zo / toshi no uchi
en diez años lunares
¿cuántas primaveras habrá
antes del fin de año?
- 咲き直そう / 梅の心や / 年の暮れ
saki nao sou / ume no kokoro ya / toshi no kure
los ciruelos…
florecen nuevamente
aún en fin de año
TOSHI NO KURE: “fin de año”
- 咲きなおそう梅の心や年の暮れ
toshi no o ya / yanagi wa aoou / musubi yuku
final de año:
los sauces verdes
comienzan a entrelazarse
CHA NO HANA: “flores de té”
- 茶の花やこの夕暮れをさき延し
cha no hana ya / kono yūgure o / sakinobashi
¡las flores del té!
al abrirse aumentan
la luz del crepúsculo
FUYŌ-KODACHI: “árboles sin hojas”
- 冬風の離れ離れや冬木立
fuyū kaze no / hanare-banare ya / fuyō kodachi
viento invernal:
en la arboleda sin hojas,
se va dispersando
NENNAI: “fin de año”
- 年の内に春風吹いて子の日とも
toshi no uchi ni / haru kaze hiite / ne no hi tomo
al final del año
sopla un viento primaveral
como en el Día de la rata[88]
FUYU BOTAN: “peonía invernal”
- 心なく契りし跡は冬牡丹
kokoro naku / chigiri shi ato wa / fuyu botan
sin corazón,
tras la promesa rota,
la peonía de invierno
KANTSUBAKI: “camelia de invierno”
- 二つ咲きはどちらが先へ寒椿
futatsū zaki wa / dochira ga saki e / kantsubaki
dos camelias invernales:
no se sabe cuál
florecerá primero
ZATSUDAI: “asuntos varios”
- 448. 隣隣分からぬものは内庭花
(inscripción en un grabado de Kan-Zan)
tonari tonari / wakaranu mono wa / uchiba hana
unas junto a otras
apenas se distinguen:
flores de patio
- 449.髪を梳う手の暇飽きて炬燵かな
(el día en que me convertí en monja)
kami wo yuu / te no hima akite / kotatsu kana
el tiempo que antes dedicaba
a recogerme el pelo,
ahora lo dedico a calentarme
- 根は切れて極楽にあり枯れ穂花
(decisión inquebrantable)
ne wa kirete / gokuraku ni ari / kare obana
arrancado de raíz,
está en el paraíso
el pasto seco
- ともかくも風に任せて枯れ穂花
tomō kakumo / kaze ni makasete / kare obana
de un modo u otro,
la hierba marchita va y viene
a merced del viento
- 葉も散りも一つの碗なや雪の花
(dedicado a una abadesa, en el centenario de la muerte del fundador de su secta religiosa)
ha mo chiri mo / hitotsu no utena ya / yuki no hana
hojas y polvo
en un mismo cuenco,
la flor de nieve
- 露店や小僧笑ひて長き襟
(inscripción en un grabado de Jurojin[89])
unten kara / warae korobō ya / nagazukin
el puesto callejero:
un pequeño monje ríe
con su larga bufanda
- 親しみは遠くて近し月と梅
(inscripción en un dibujo de flores de ciruelo)
shitashimi wa / tōkute chikashi / tsuki to ume
la amistad
es lejana y cercana…
luna y flores de ciruelo
Fin de la sección de invierno
y de la “Colección de versos de la monja Chiyo”
—————
NT.- En el texto, hay diversos haikus de Chiyo que no están en esta Colección o Antología realizada por Gilberte Hla-Dorge, y que sí se hayan diseminados a lo largo del ensayo. Los traductores al castellano hemos considerado conveniente incluirlos a continuación:
- 秋風や島扇大ぎに来て入る
aki kaze ya / shimaōte ōgi ni / kite hairu
¡el viento del otoño!
penetra
entre los abanicos de juncos
- あゝ暑し紅もつけられず
aa atsushi / beni mo/ tsukerarezu
¡ah, qué calor!
ni siquiera puedo
ponerme de rojo
- 友ゝかくも 風に任せて 枯尾花
omō kakumo / kaze ni makasete / kare obana
de una manera u otra,
al capricho del viento,
un junco seco
- 若草や / 帰路は其の / 草に待つ
wakakusa ya / kaeriji wa sono / kusa ni matsu
hay hierbas jóvenes,
al regresar, es de esperar
encontrar hierbas largas
- 近道に良き事二つ清水かな
chika michi ni/ yoki koto futatsu / shimizu kana
por el atajo
doble beneficio:
hay una fuente
- よく光る寺で月見る今宵かな
yoku hikaru / tera de tsuki miru / koyoi kana
en el templo de la Brillante Luz,
esta noche se admira
la luna llena
- 文付けられて煎茶も白ろ
fumi tsukerarete / nyōcha moushiro
pisoteada,
la estera donde se seca el té
desprende un agradable aroma
- 粟津のや山から京のほととぎす
awazu no ya / yama kara kyō no / hototogisu
en la llanura de Awazu,
desde las montañas de la capital,
el canto del cuco
-.-
BIBLIOGRAFÍA
- Obras en japonés
Kaga No Chiyo-jō. — “Recueils de haïkaï” elegidos par M. Yoshimatsu Yoitchi en la obra que sigue.
Yoshimatsu Yoitchi. — Kaga No Chiyo-jō no Shōga Tōkyō-Dadakara, 6° anné de Shōwa, 1931.
Matsuo Bashō. — Haisei Bashō Zenshū, édition revisée par Yoshiki Sanrō Tōkyō, Shouei Kakou.
Issa. — Ver Bickerton (Max).
Iwaya Sasanami. — Nihon moukashi-banashi Tōkyō (1924).
Daï-Nippon Jimmei Jishō. — (2 volumes) Dōjinsha Shōten, Tōkyō 1927.
Daï-Nippon Kokou-go Jiten. — Matsui Kanji et Oueda Mannen, Fouzanbō- Tōkyō, 1928-1929.
Encyclopédia Japonica. — Edité par Sanséidō (X vol.) Tōkyō (de la 41e année de Meiji à la 8e année de Taishō).
Jighen. — (Source des mots). Dictionnaire japonais de Kanō Dôméi, Tōkyō, 1931.
2. Obras en inglés
Andersen. — Pictorial Arts of Japan.
Anesaki (Masaharu). — Buddhist Art in its relation to Buddhist ideals, London, 1916.
Anesaki (Masaharu). — History of Japanese Religion, London, 1930.
Aston (W. -G.). — A History of Japanese Literature, London, 1899.
Aston (W. -G.). — A Grammar of the Japanese Written Language. London-Yokohama, 1906.
Aston (W. -G.). — Shinto. The way of the Gods, London, 1905.
Bickerton (Max). — Issa’s Life and Poetry. In Transactions of the Asiatic Society of Japan, Second series, Vol. IX, 1932 (pp. 111-154).
Bramsen (W.). — Japanese chronological tables, Tōkyō, 1880.
Chamberlain (Basil-Hall). — A simplified grammar of the Japanese language. Chicago, 1924.
Chamberlain (Basil-Hall). — Handbook of Colloquial Japanese. London, 1880.
Chamberlain (Basil-Hall). — The Classical Poetry of the Japanese. London, 1880.
Chamberlain (Basil-Hall). — Things Japanese. London, Tōkyō, 1905.
Chamberlain (Basil-Hall). — Japanese Poetry. London, 1911.
Chamberlain (Basil-Hall). — Bashō and the Japanese Poetical Epigram. In Transactions of the Asiatic Society of Japan. Reprints, Vol. I, 1925 (pp. 91-165). Abbey, T. A. S. J.
Giles (Herbert A.). — A Chinese English dictionary. 2nd Edition. Shanghai, Hongkong, London 1912.
Giles (Herbert A.). — A Chinese biographical dictionary. London, Shanghai, 1898.
Giles (Herbert A.). — A Glossary of reference on subjects connected with the Far East. 3rd Edition, Shanghai, 1900.
Giles (Herbert A.). — A History of Chinese Literature. London, 1901.
Gowen (Herbert H.). — An Outline History of Japan. New York, 1927.
Gowens (Max. W. M.). — Colloquial Japanese. London, 1920.
Gurness (John Harington). — A Dictionary of Chinese-Japanese in the Japanese Language. Tōkyō, 1889.
Hearn (Lafcadio). — The Japanese Letters of. London, 1911.
Hearn (Lafcadio). — In Ghostly Japan. Boston, 1899.
Hearn (Lafcadio). — Glimpses of Unfamiliar Japan. Leipzig, 1910.
Hearn (Lafcadio). — Shadowings. Boston, 1901.
Hearn (Lafcadio). — A Japanese Miscellany. Boston, 1901.
Hepburn (J. C.). — A Japanese. English and English. Japanese dictionary, 5th Edition. Tōkyō, 1894.
Inada cf. Koop: Koop (Albert-J.) et Inada (Hogitarō).
Inouye (Jukichi). — Comprehensive Japanese. English dictionary. Tōkyō, 1921.
Kenkyusha’s New School Dictionary. — Japanese-English. Tōkyō, 23rd year Meiji.
Koop (Albert -J.) et Inada (Hogitarō). — Meiji Benran. Japanese names and how to read them. London, 1923.
Lloyd (A.). — Developments of Japanese Buddhism. (T. A. S. J.). Vol. 22, Part. 3, Tōkyō 1894.
Lowell (Percival). — Occult Japan, 1895.
Lowell (Percival). — The Soul of the Far East. New-York, 1911.
Miyamori (Asataro). — An Anthology of Haiku Ancient and Modern. Tōkyō, Maruzen, 1932. Abbey, A. M. A.
Murdock (James). — A History of Japan. London, 1925.
Sansom (G. -B.). — An historical Grammar of Japanese. Oxford, 1928.
Sayadaw U. Nyana. — The Buddhist Philosophy of Relations by Mahā-Thera Ledi Sayadaw (translated by —). Rangoon, 1935.
Summer. — Buddhism and Traditions concerning its Introduction into Japan. (T. A. S. J. XIV).
— Transactions of the Asiatic Society of Japan. (Abbey. : T. A. S. J.), Tōkyō.
Waley (Arthur). — The Pillow-Book of Sei Shōnagon (translated by —). London, 1928.
Whitney (W. N.). — A concise dictionary of the principal roads, chief towns and villages of Japan. Tōkyō, 1889.
Wells (Williams). — Syllable Dictionary of Chinese Language. Shanghaï, 1874.
3. Obras en francés
Anesaki (Masaharu). — Quelques pages de l’histoire religieuse du Japan. (Abbey. Anesaki. Paris, 1921.)
Appert (G.) et Kinoshita (H.). — Ancient Japan. Tōkyō, 1888.
Arnoux (Jules). — Le peuple japonais. Paris, 1912.
Balet (Léon). — Grammaire japonaise. Langue parlée 3e édition. Paris, 1925.
Beaujard (André). — (Abbev.: A. B. N. C.). Les Notes de Chevet de Sei Shōnagon. Paris, G.-P. Maisonneuve, 1934.
Beaujard (André). — (Abbev.: A. B. S. S.). Sei Shōnagon, son temps et son œuvre. Paris, G.-P. Maisonneuve, 1934.
Chamberlain (B. -H.). — Mœurs et coutumes du Japon. Paris, 1931.
Dautremer (Joseph). — Poésies et anecdotes japonaises de l’époque des Taïra et des Minamoto. Paris, 1906.
Dautremer (Joseph). — Dictionnaire Japonais-français des caractères chinois. Paris, 1919.
Demiéville (P.). — Rédacteur en chef de Hōbōgirin. Dictionnaire encyclopédique du Bouddhisme, d’après les sources chinoises et japonaises. Publié en fascicules. Tōkyō, 1929, 1930, 1931.
Edwards (Ernest -R.). — Etude phonétique de la langue japonaise. Paris, 1903.
Elissèéff (Serge). dans Meillet et Cohen. — Les langues du monde, article sur la langue japonaise.
Elissèéff (Serge). — Dans la Mythologie Asiatique illustrée. Article sur la Mythologie du Japon.
Fujishima (Ryauon). — Coup d’œil sur l’histoire du Bouddhisme au Japon, au point de vue de sa philosophie. (Revue de l’histoire des Religions, t. XLIII.)
Fujishima (Ryauon). — Le bouddhisme japonais. Paris, 1889
Gonse (Louis). — L’Art Japonais. Paris 1883.
Grousset (René). — Histoire de l’Extrême-Orient. (2 vol.). Paris, 1929.
Hara (Katsourō). — Histoire du Japon. Paris, 1926.
Hoffmann (J.) et Schultes (H.). — Noms indigènes d’un choix de plantes du Japon et de la Chine. Leyde, 1864.
Hovelacque (Émile). — La Chine. Paris, 1920.
Hovelacque (Émile). — Le Japon. Paris, 1921.
Ishikawa (Takéshi). — Etude sur la littérature impressionniste au Japon. Paris, 1909. (Abrev.: T. I.)
Julien (Ch. -André). — Les civilisations d’Extrême-Orient. Histoire, littérature, Beaux-arts.
De la Mazelière. — Le Japon. Histoire et civilisation. Le Japon ancien. Paris, 1906.
Lémarechal (J. -M.). — Dictionnaire Japonais-Français. Tōkyō-Yokohama, 1904.
Meillet (A.). — Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1921.
Naudeau (Ludovic). — Le Japon moderne. Paris, 1909.
Notes de cours (personnelles) des Professeurs :
- Vissière,
- Revon,
- Dautremer,
- Elissèéff,
- Naïto.
Papinot (E.). — Dictionnaire d’histoire et de géographie du Japon. Tōkyō-Yokohama, 1906.
Revon (Michel). — Anthologie de la Littérature Japonaise. (Abbey. : M. R. A.). Delagrave, 6e édition, Paris, 1928.
Revon (Michel). — Le Shintoïsme. (Revue de l’histoire des Religions, 1905-1907).
Revon (Michel). — Le Shintoïsme. Paris, 1907.
De Rosny (Léon). — Anthologie Japonaise. Paris, 1871.
………………………………………………….
[1] Propuesto por Yoshimatsu Youitchi, pp. 182 a 215.
[2] Los pobres también son sensibles a la belleza.
[3] Parece un fantasma.
[4] Porque es eterna.
[5] El ruiseñor siempre se asocia con la flor del ciruelo, simbolizando así el encuentro de dos amantes. M.R.A., p. 139, n.4.
[6]Se piensa que va de puerta en puerta como un cantante ambulante.
[7] Observación del rocío depositado en las plantas al final de la primavera y al inicio del verano, mientras el pájaro canta.
[8] Y la travesía ha terminado.
[9] El agua refleja las hojas jóvenes.
[10] Lugar privilegiado donde la belleza florece.
[11] Los colores son más brillantes bajo la lluvia.
[12] Son insignificantes
[13] Son las gotas las que crecen.
[14] Muñeca de forma especial que se exhibe en las casas el tercer día del tercer mes para la fiesta llamada hina-no-sekku o hina-no-matsuri.
[15] Para niñas que no han terminado de jugar al anochecer.
[16] Parece que se recogen guijarros o flores: son moluscos.
[17] Vinieron para admirar las bonitas flores.
[18] Comparar con el número 107.
[19] Es decir, su follaje perenne nos recuerda el invierno.
[20] Sobre el fondo claro de las flores, los pájaros se destacan claramente.
[21] Una multitud de admiradores se agolpa y discute con el guardián que quiere impedirles romper las ramas. Este tumulto solo ocurre de día, mientras que los relámpagos y truenos brillan a menudo por la noche.
[22] Las flores se encuentran en un lugar de difícil acceso.
[23] Antes de cortar una rama florecida de cerezo, es costumbre atarle una calabaza de sake o un tanzaku (poema escrito en una tira de papel); aquí, la floración ha sorprendido a los paseantes con las manos vacías.
[24] Primero se van distinguiendo las flores blanquecinas.
[25] Imagen impresionista: toda la montaña está cubierta de flores. A sus pies, fluye un arroyo; desde lejos, el tono del agua y el de los cerezos se confunden.
[26] Quizás porque las flores revolotean con el viento, quizás porque las mariposas vuelan y regresan a las flores.
[27] Es decir, se suaviza.
[28] Porque las colas de caballo (llamadas también colas de rata) se asemejan a pinceles, con los cuales los japoneses trazan sus caracteres de escritura.
[29] Probable alusión a un juego social de la época Heian que se practicaba al aire libre, en un jardín atravesado por un riachuelo. Los jugadores se sentaban en diversos lugares a lo largo de la orilla. Los que estaban río arriba escribían el comienzo de un poema en un cartón que colocaban sobre un pequeño plato de madera, que dejaban deslizar por la corriente. Al pasar, los otros jugadores completaban los versos. Chiyo-jō sugiere que las flores de camelia, semejantes a tazas de sake o incluso a pequeños platos de madera, flotan en el riachuelo como portadoras de poemas. Recuerda al juego de cartas que menciona M. Revon (M.R.A., p. 234, nota 1).
[30] A causa del bullicioso gentío de admiradores.
[31] A causa de la neblina.
[32] Quizás el anciano sea el propio Bashō.
[33] Alusión a una tanka de Ono-no-Komachi.
[34] Monje chino del siglo X, uno de los siete dioses de la fortuna, representado con un gran saco y abdomen prominente, símbolo de abundancia. Estos versos son de buen augurio.
[35] «El bien por el mal. Las flores del ciruelo dan su perfume al hombre que rompió la rama. «Este poema, didácticamente, se considera generalmente de poco mérito» A.M.A. p. 430. (escrito en inglés)
[36] Para entender el significado de este haikai, necesitamos saber en qué circunstancias fue compuesto.
[37] El ciervo se caza en invierno. Los hombres usaban un silbato que lo atrae y lo hace salir del bosque. La poetisa sugiere que la muerte puede llegar cuando menos se espera.
[38] Porque son muy ligeros.
[39] Porque reflejada en el agua sería aún más bella.
[40] Trad., M. B. A., p. 396.
[41] Depende del estado de ánimo de quien escucha.
[42] In’yō: principio masculino y femenino de la filosofía china; la luz y la sombra; el elemento positivo y negativo; es decir, el universo entero.
[43] Es decir, las niñas pequeñas.
[44] «El rocío que descansa en flores rojas brilla como perlas, pero una vez derramado en el suelo, solo es agua». A. M. A., pp. 422-423.
[45] El sedal de la poetisa recibe el reflejo de la brillante luna desde la profundidad del agua. ¡Qué escena tan refrescante!
[46] Alusión a una tanka antigua compuesta por esta princesa.
[47] Expresa el amor ciego de los padres por sus hijos.
[48] Términos de humildad que indican que habla de sí misma.
[49] Trad., M. R. A., p . 396.
[50] Acto de fe: Creo en su palabra, y si aún estuviera en este mundo, no tendría que molestarme en escucharlo.
[51] Es decir, captar la belleza.
[52] Kuzu: Pueraria thumbergiana.
[53] Crítica de los temas estacionales impuestos por las reglamentaciones poéticas.
[54] NT.- Se trata de un término más general que el Tanabata, o “Fiesta de las Estrellas”, una celebración japonesa que tiene lugar el día 7 del mes de julio y que según el folclore nipón, este es el único día del año en que las dos estrellas, Altair y Vega, pueden encontrarse. Los siguientes poemas están empapados de profunda cultura japonesa y muy complejos de comprender a ojos occidentales.
[55] Es decir, todavía no es de día.
[56] Al texto francés: Trad. M. R. A., p. 395. (NT.- Es el haiku más famoso de Chiyo y el que hace que con frecuencia se le represente junto a un pozo con flores de asagao. Se ha respetado la traducción desde el francés). (NT: En la actualidad, tras unos estudios presentados, se considera que Chiyo-ni no usó el kireji “ni” en este su más reconocido haiku, sino el kireji “ya”: asagao ya / tsurube torarete /morai mizu. En kanjis, en vez de 朝顔に釣瓶とられて貰ひ水 sería 朝顔や釣瓶とられて貰ひ水).
[57] Tra., M. R . A., p. 396.
[58] Es decir, las hojas enrojecidas del otoño se reflejan en el agua que corre.
[59] Espantapájaros que representa un arquero.
[60] Tablero golpeado por trozos de bambú.
[61] NT.– si concretásemos, habitualmente, en romaji Hepburn, se usa tsuki para referirnos a la luna, mangetsu para hacerlo a la luna llena y meigetsu para luna brillante o luna resplandeciente.
[62] Ella siempre es perfectamente hermosa.
[63] NT.- En Japón, septiembre (o el período de otoño) es conocido tradicionalmente como «el mes de las cartas» (文月 / Fumizuki o 文の月 / Fumi no tsuki), aunque existe un matiz histórico y poético importante: En el antiguo calendario lunar japonés, «Fumizuki» (文月) era el nombre del séptimo mes (que actualmente coincide con agosto-septiembre). Se asociaba a la costumbre de escribir poemas (tanka) en hojas de árboles durante el festival Tanabata (7° día del 7° mes lunar). En la poesía clásica, como es el caso, el otoño era la estación dedicada a intercambiar cartas y poesía, especialmente por: La nostalgia (aware) que inspira la estación, y por la tradición de enviar «cartas de luna» (tsukimi no fumi) durante las lunas llenas de otoño.
[64] La víspera de la Fiesta del Crisantemo, que tenía lugar el noveno día del noveno mes.
[65] Alusión a una antigua leyenda que cuenta el abandono de una joven que recibió el nombre de esta flor.
[66] NT.- el poema podría querer referir que el polvo (humildad del que entra en religión) no deber ser sobrepasado por el rocío (gracia divina que llega a la persona iniciada).
[67] NT.- se trata de un poema muy espiritual: Cien calabazas es el símbolo de la diversidad en la unidad, usado en el budismo Zen para representar discípulos de un mismo maestro. Un solo tallo representa la esencia que une todo, como el satori, y el kokoro, como el corazón u origen, en alusión al principio único del universo en el pensamiento Tendai.
[68] Poeta del siglo VII.
[69] Daruma: príncipe indio que se hizo monje, trajo a China hacia 520, la secta budista Zen.
[70] Tra., M. R. A., p. 396
[71] NT.- El koto era instrumento de las damas de la corte (como la protagonista del Genji Monogatari). El haiku evoca el poema de Izumi Shikibu: «Koto no ne ni / aki no kaze fuku / yo to mo nashi» («suena el koto: / sin notar que cae la noche, / el viento de otoño”).
[72] Porque desprecia los bienes terrenales.
[73] Es decir, la vestimenta negra es la tumba de la belleza del mundo exterior.
[74] Tan silenciosamente cae la lluvia.
[75] En estos dos últimos haikai se trata precisamente de lluvia repentina y de corta duración.
[76] Sin duda Chiyo toma el granizo como una especie de piedra.
[77] El verbo japonés nagame (rau), contemplar, es tan contradictorio en el texto como en la traducción. A Tchiyo-Jo le encantaron estas originalidades. (NT: Se habla de un efecto de sinestesia, el verbo nagame implica «contemplar con calma», pero aplicado a un aroma (ka), crea esa paradoja sensorial).
[78] Por supuesto, este tipo son garzas blancas.
[79] Es decir, el viento que dispersaría los copos.
[80] Como buen budista, este pequeño pájaro se contenta con poco.
[81] Literalmente dice “las manos en los bolsillos”, es decir, en contemplación.
[82] Los guardias, obligados a madrugar para su servicio, no disfrutan de la nieve: no son poetas.
[83] Son aves blancas que, desde lejos, parecen copos de nieve.
[84] Hace demasiado frío.
[85] Día en que Buda alcanzó la iluminación, en la meditación y el silencio.
[86] Por modestia, las mujeres japonesas prefieren ser pequeñas.
[87] Alusión a la fiesta familiar de fin de año.
[88] El 12º día del primer mes.
[89] Uno de los siete dioses de la fortuna.